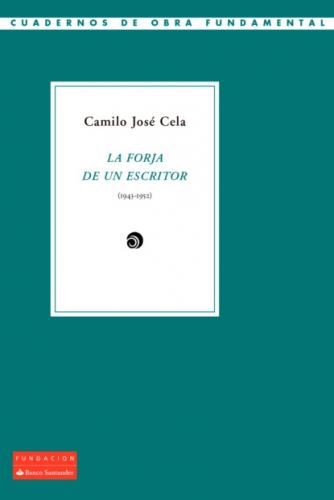Cuando la marea sube, el panorama cambia. El agua se sala y se enverdece; los pataches, enhiestos y cabeceantes, se aprestan para aparejar —el romántico nombre marinero pintado a popa—, y los caballos, más patricios, más feudales, más robinsonianos y más quijotescos que nunca, se quedan de pie sobre el agua, como prestidigitadores, como taumaturgos o como santos, colocados como mejor les acomoda, ignorantes de la ley inexorable que orienta contra el viento y sobre las anclas de proa a los barcos, sus vecinos, que no se atreven a arrimarse, porque para algo el práctico es el práctico y conoce los bajíos y las restingas, los pasos y los canales.
Pues bien, por esta ría de Arosa, por donde bajan las dulces velas camino de la mar, subió un día, hace ya muchos años, un bote de remos con un cuerpo muerto, camino de la tierra.
El muerto era un hombre fuerte, barbado, no viejo, con cierto aire de capitán de caballería.
Quienes le conocieron hablaban de él con gran respeto y veneración, y le llamaban Nuestro Señor Sant Yago.
Su camino, que está en el cielo y que enseña la senda que lleva desde el otro mundo hasta Compostela, se oscureció cuando él pasaba para que mejor se viera el brillo de sus carnes, y los celtas de la orilla, que ya algo sabían de lo que Sant Yago hubiera dicho, le levantaron una Colegiata, si no al instante mismo, sí a mil pasos de donde lo desembarcaran.
Santa María la Mayor de Iria-Flavia, enlosada de epitafios, espantada en sus hieráticos santos románicos y rodeada de un cementerio —el tierno cementerio de Adina, de Rosalía— donde los muertos se cubren con dulce tierra, la madreselva olorosa y enamorada se cuelga por los muros y el olivo es el árbol funerario, alza su arquitectura al borde mismo del camino real.
En esta tierra ubérrima, ni la manzana es fruta prohibida ni se priva de las fresas nadie que quiera hacerlas suyas. El agua corre a ambos lados del camino, y los verdes pastizales se extienden hasta donde alcanza la vista, que pronto acaba, como todo el paisaje gallego, en su quizá demasiado íntima decoración.
Por la carretera arriba, a una jornada de Iria-Flavia, Compostela guarda el cadáver.
La jornada es larga, pero no cansa. Como somos gallegos no nos acercamos a Compostela más que para rezar o para traficar. El altar y la balanza son los dos sólidos pilares de la única sociedad española que, a pesar de los Gobiernos, no se enmoheció.
Como este año es Año Santo, nos acercamos a Compostela para rezar.
Pero el tiempo es del mismo oro que la flor de los tojos del viejo monte Meda, y al sol no lo podemos ver caer sin entristecernos, como los lejanos indios, primos de nuestros primos los iberos.
Una punta de vacas marelas y cornalonas marcha por el camino. Detrás, hoy calzado con gruesas botas de respeto, marcha el paisano fumando los macillos. Lleva en la recia mano una larga y enclavada vara que esconde al paso de la Guardia Civil, y rezonga en baja voz —entre grito y grito de ánimo al ganado— las eternas razones del chalaneo.
En Compostela, como este año es Año Santo, rezaremos ante el cadáver del Apóstol. Pero de paso…
Atrás ha quedado ya lo que no queremos abandonar: la latina Iria-Flavia, que duerme su sueño ancestral con la cabeza apoyada sobre la vega de cebollas, el pecho sobre la Colegiata, el viento sobre los poderosos cerezos, una pierna sobre los amplios campos de maíz y de patatas, y la otra reclinada, ni reclinada siquiera, sobre las praderas de la falda donde viven Pedreda o el Roucón o la Retén, sobre el noble tojo o el pino verdecido, allá en el alto monte.
El cielo es blanco y transparente. El tránsito del sol no se ve, se adivina. Los maizales crecen más altos que los hombres, y el mirto discurre en dibujos por el jardín, sombreando las fresas y las violetas, guardando sus caracoles, limitando la tibia hortensia atlántica, acunando los tallos de las dalias, prestándole vejez al guisante de olor que parece una aldeana recién lavada, robusteciendo la feble elegancia de la madreselva que parece una aldeana recién muerta.
El naranjo es el árbol de adorno de los señores: alto, copudo y sin naranjas. El olivo es el árbol mortuorio de los señores: ancestral, ventrudo y sin olivas. El magnolio es el árbol —secular, florecido y aromático— a cuya sombra los señores escriben las dos únicas cosas que merece la pena escribir: cartas de amor y ejecutorias.
La golondrina anida en los tejados, la maternal paloma en los desvanes, y la gallina familiar, el cerdo familiar, la vaca familiar, el perro familiar —¡oh, manes de Renan!— duermen a la vera misma de la matrona celta, del patrón campesino y de los catorce hijos.
Mientras haya una matrona irlandesa, bretona, gallega, en el mundo, el mundo perdurará. Dios, como lo sabe todo, colocó con sabiduría en el Occidente grupos de madres.
En el balcón de madera, ya carcomido por la fecundidad, las mazorcas de maíz brillan —coloradas, doradas— madurando al viento, el hórreo guarda bajo la cruz el pan del año, y el palleiro, con su gabardina de heno, esconde en su vientre la aromática paja de la cosecha.
De la parra, sostenida por granito milenario, se cuelga la abundancia, y a su sombra juegan sus cuatro años de juegos los niños campesinos.
Un aire beatífico flota sobre Iria-Flavia, ingrávido como el vuelo de una estival libélula y lento como las rosas de la decadencia.
Don Ramón, que nació donde empieza la ría que aquí acaba y a la misma banda del mar, en la marinera Puebla del Caramiñal, escribió cualquier mañana, y bajo un manzano cualquiera, su son de muiñeira.
Cantan las mozas que espadan el lino,
cantan los mozos que van al molino,
y los pardales en el camino.
¡Toc! ¡Toc! ¡Toc!… Bate la espadela.
¡Toc! ¡Toc! ¡Toc!… Da vueltas la muela.
Y corre el jarro de la Arnela…
El vino alegre huele a manzana
y tiene aquella color galana
que tiene la boca de una aldeana.
El molinero cuenta un cuento,
en la espadela cuentan ciento,
y atrujan los mozos haciendo el comento.
¡Fun unha noite a o muiño cun fato de neñas novas
todas elas en camisa, eu n’o medio sin cirolas!
¡Ilustre chivo pagano, dulcísimo poeta! Y a su lado, más cerca aún de nosotros, en la misma latina ciudad, Rosalía que se estremece ante el cementerio de alrededor de la Colegiata,
O simiterio d’Adina
N’hai duda qu’é encantador
C’os seus olivos escuros
mais vellos c’os meus abós!,
y que arrastra en su casa de la Retén, en su casa de Padrón, todo el duro lastre que el destino coloca, para hacerlo sangrar, en el corazón de los poetas.
Más atrás, Juan Rodríguez del Padrón, Macías el Enamorado, y la millenta de poetas que no pasaron de las puertas de sus casas porque tan tenue fuera su poesía que nadie sino ellos —y en cierto estado de ánimo, nada más— pudieran comprenderla.
Y sobre todos Virgilio.
Y cristianizando a Virgilio, Nuestro Señor Sant Yago. He ahí el milagro que nada tiene de milagroso más que la oscuridad que gentes oscuras intentan ver en el fondo, profundísimo y elemental —ancestralmente, depuradamente elemental—, del alma de la vieja Iria-Flavia, el último nombre latino de Occidente (un poco más al norte, finis terrae, no es cierto que haya nada más allá), y donde Dios, que tan bueno es conmigo, ha querido que naciera.
REMORDIMIENTO Y NOSTALGIA DE UNA PUESTA DE SOL