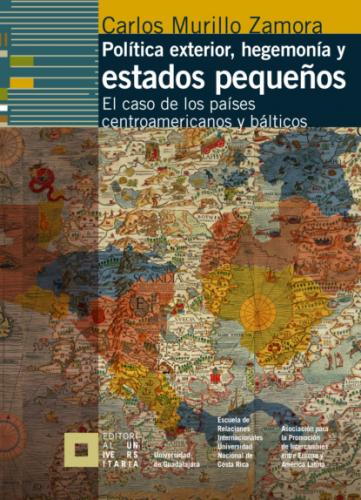Instituciones internacionales: un escenario para los Estados pequeños
El sistema internacional se caracteriza por una estructura anárquica, dinámica descentralizada y una toma de decisiones asimétrica, producto de las diferencias en la distribución de recursos y capacidades, según indiqué antes; y no sólo por razones jerárquicas, como ocurre en el ámbito doméstico. Esto lo convierte en un sistema difuso, por lo que las Organizaciones Internacionales o Intergubernamentales (OIG) se pueden, desde una perspectiva realista, considerar “…como instrumentos de política exterior” (Hoffmann 1956: 357); o como mecanismos para regular la conducta de los actores estatales y facilitar la coordinación de acciones, según el enfoque internacionalista neoliberal; y en general las instituciones internacionales –entendidas como “…un conjunto relativamente estable de prácticas y reglas definiendo la conducta apropiada para un grupo específico de actores en situaciones específicas” (March & Olsen 1998: 948)–70 como espacios construidos por acuerdos intersubjetivos entre actores que se consideran soberanos y autónomos y contribuyen al proceso de persuasión y socialización, propio de una visión constructivista. Por lo tanto, las instituciones promueven la convergencia de intereses a través del tiempo, expresada ya sea a través del voto o de la similitud de intereses (Bearce & Bondanella 2007: 710).
Su uso como instrumento diplomático es distinto para las potencias y para los Estados pequeños; pues estos últimos tienden a buscar los esquemas colectivos para protegerse contra las superpotencias y sus rivalidades; al mismo tiempo que convertirlas en fuentes de información confiable para la toma de decisiones en política exterior. Ello porque si actuaran individualmente serían víctimas de tales confrontaciones; mientras que “…juntos tienen la mejor oportunidad de limitar a las grandes potencias y obtener una serie de ventajas a cambio” (ibíd.: 359), bien sea integrando alianzas político-militares o actitudes neutrales, al mismo tiempo que participan en la ONU, como principal foro internacional de acción colectiva. De esta forma, la organización internacional es concebida como “…un instrumento para el avance de las naciones más pequeñas (en número y en poder) y un mecanismo para restringir a las superpotencias” (ibíd.).
Ahora bien, conforme estos marcos institucionales han adquirido relevancia, incluso para las superpotencias, han alcanzado mayor autonomía y comenzado a desarrollar normas y prácticas cada vez más específicas y distantes del quehacer de los Estados miembros. Al respecto, J. March y J. Olsen (1998: 946-47) advierten:
Las instituciones intergubernamentales y supranacionales, incluyendo burocracias, cortes, parlamentos y comunidades duraderas, han elaborado un punto en donde están creando sus propios sistemas de reglas e identidades. La complejidad institucional y la coexistencia de diferentes órdenes parciales, cada uno considerado legítimo en su esfera, parece haber llegado a ser un rasgo permanente de la escena internacional. Estas instituciones vinculan Estados (y sus componentes) en estructuras de normas y expectativas compartidas que inciden en la autonomía del Estado-nación y le hacen más difícil mantener agudas distinciones entre las políticas exterior y doméstica.
Para el Institucionalismo Neoliberal, las OIG y otras instituciones (convenciones, regímenes internacionales y organizaciones internacionales no gubernamentales) generan una compleja red de canales de comunicación entre los distintos actores estatales y subestatales que permiten el desarrollo de conductas cooperativas. Ello tiene lugar porque “las instituciones internacionales son importantes para las acciones de los Estados, en parte porque afectan los incentivos con que se enfrentan los mismos, inclusive si aquellos intereses fundamentales de los Estados se definen autónomamente. Las instituciones internacionales les permiten a los Estados tomar acciones que, de otra forma, serían inconcebibles…” (Keohane 1993: 20). Pero también afectan los entendimientos, imágenes y sentidos de los tomadores de decisiones,71 puesto que moldean los escenarios en donde interactúan esas decisiones y favorecen la socialización e internalización de normas internacionales. Por lo que las instituciones desempeñan el rol, como se mencionó, de “…facilitadores de intereses y promotores de valores compartidos”, pero además son “…sitios de poder, [y] el poder desigual ha jugado un importante y consistente rol en su construcción y operación”; por lo que “…la jerarquía y desigualdad permanecen centrales a su concepción y funcionamiento” (Hurrel 2006: 10). Sin embargo, en la práctica las instituciones inciden de manera distinta sobre los actores estatales según su poderío, aunque en general limitan la conducta y los espacios de maniobra de sus miembros, incluidas las superpotencias.
Es necesario señalar que los esquemas intergubernamentales han mostrado debilidades para conducir algunos procesos internacionales; y demuestran falta de efectividad, sobre todo en el tratamiento de problemas trasnacionales y globales (Forman & Segaar 2006: 209). Incluso, por ejemplo, “muchos países en desarrollo experimentan un sentido real de futilidad cuando se enfrentan con decisiones aprobadas por el G8, intervenciones por coaliciones ad hoc no autorizadas, o, más generalmente, el sorprendente poder e influencia de los países ricos e industrializados, especialmente dado el poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y el voto diferenciado en las instituciones de Bretton Woods” (ibíd.: 211).
Por otra parte, los cambios en el sistema internacional durante la segunda mitad del siglo favorecieron el multilateralismo, en el que los países pequeños encontraron un mecanismo que contribuía a sus argumentos. A diferencia de la tesis de unanimidad para lograr la legitimidad en las organizaciones internacionales que imperó antes de la Segunda Guerra Mundial,72 después de 1945 el multilateralismo se inclinó por la mayoría de votos sobre la base de la equidad de los Estados, aunque con desviaciones introducidas por el “minilateralismo” de grupos pequeños; sin embargo, hay que diferenciar entre áreas temáticas, porque en algunas este último instrumento puede mantener su predominio (Kahler 1992: 704). Esto ocurre especialmente en aquellas consideradas estratégicas o sensibles por las superpotencias.
Esos cambios en las instituciones internacionales y el multilateralismo favorecieron la incorporación de áreas temáticas que no estaban cubiertas por los esquemas anteriores a la II Guerra Mundial, al mismo tiempo que legitimó este tipo de diplomacia en comparación con otros instrumentos de poder tradicionales (Ruggie 1992: 584).
De esta manera, el rol y capacidad de acción de las organizaciones internacionales aumentó notablemente. Incluso para S. Hoffmann (1970: 399) la ONU ha ayudado a subvertir la jerarquía internacional, producto de la “impotencia relativa de poder” de las grandes potencias y el creciente espacio de maniobra de los Estados pequeños. Los procedimientos del foro y la función legitimadora ha reforzado el papel de los más pequeños, logrando “…una insurrección simbólica de las pequeñas potencias.” Pero, simultáneamente, se deben anotar algunas debilidades sistémicas de estas organizaciones en el caso de sistemas altamente complejos, a pesar que estas entidades pueden proveer salidas menos costosas a ciertas soluciones tradicionales en el sistema internacional (Gallarotti 1991: 199).
Para G. Gallarotti (ibíd.: 200) esa situación ha beneficiado más a las superpotencias, quienes han encontrado en los foros multilaterales un sustituto de relativamente bajo costo a las negociaciones directas, sobre todo con potencias grandes y medianas. Pero también estas entidades “…han tenido efectos internacionales y domésticos indirectos que corren contra los ideales de la cooperación multilateral…”, tales como el fortalecimiento de sectores conservadores en los países que son sancionados (ibíd.: 206). Es decir, los efectos de las instituciones internacionales deben considerarse en cada área temática y no estandarizarse a todo el sistema internacional y todos los Estados miembros; puesto que en algunas áreas los intereses en juego para las superpotencias son menores que en otras. Ello resulta del hecho que los intereses se derivan