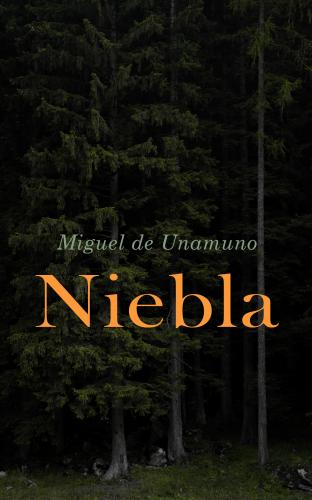Le volvió a la realidad—¿a la realidad?—la sonrisa de Margarita.
—¿Y qué, no hay novedad?—le preguntó Augusto.
—Ninguna, señorito. Todavía es muy pronto.
—¿No le preguntó nada al entregársela?
—Nada.
—¿Y hoy?
—Hoy sí. Me preguntó por sus señas de usted, y si le conocía, y quién era. Me dijo que el señorito no se había acordado de poner la dirección de su casa. Y luego me dio un encargo...
—¿Un encargo? ¿Cuál? No vacile.
—Me dijo que si volvía por acá le dijese que estaba comprometida, que tiene novio.
—¿Que tiene novio?
—Ya se lo dije yo, señorito.
—No importa, ¡lucharemos!
—Bueno, lucharemos.
—¿Me promete usted su ayuda, Margarita?
—Claro que sí.
—¡Pues venceremos!
Y se retiró. Fuése a la Alameda a refrescar sus emociones en la visión de verdura, a oir cantar a los pájaros sus amores. Su corazón verdecía y dentro de él cantábanle también como ruiseñores recuerdos alados de la infancia.
Era, sobre todo, el cielo de recuerdos de su madre derramando una lumbre derretida y dulce sobre todas sus demás memorias.
De su padre apenas se acordaba; era una sombra mítica que se le perdía en lo más lejano; era una nube sangrienta de ocaso. Sangrienta, porque siendo aún pequeñito lo vio bañado en sangre, de un vómito, y cadavérico. Y repercutía en su corazón, a tan larga distancia, aquel ¡hijo! de su madre, que desgarró la casa; aquel ¡hijo! que no se sabía si dirigido al padre moribundo o a él, a Augusto, empedernido de incomprensión ante el misterio de la muerte.
Poco después su madre, temblorosa de congoja, le apechugaba a su seno, y con una letanía de ¡hijo mío! ¡hijo mío! ¡hijo mío! le bautizaba en lágrimas de fuego. Y él lloró también, apretándose a su madre, y sin atreverse a volver la cara ni a apartarla de la dulce oscuridad de aquel regazo palpitante, por miedo a encontrarse con los ojos devoradores del Coco.
Y así pasaron días de llanto y de negrura, hasta que las lágrimas fueron yéndose hacia dentro y la casa fué derritiendo los negrores.
Era una casa dulce y tibia. La luz entraba por entre las blancas flores bordadas en los visillos. Las butacas abrían, con intimidad de abuelos hechos niños por los años, sus brazos. Allí estaba siempre el cenicero con la ceniza del último puro que apuró su padre. Y allí, en la pared, el retrato de ambos, del padre y de la madre, la viuda ya, hecho el día mismo en que se casaron. Él, que era alto, sentado, con una pierna cruzada sobre la otra, enseñando la lengüeta de la bota, y ella, que era bajita, de pie a su lado y apoyando la mano, una mano fina que no parecía hecha para agarrar, sino para posarse como paloma, en el hombro de su marido.
Su madre iba y venía sin hacer ruido, como un pajarillo, siempre de negro, con una sonrisa, que era el poso de las lágrimas de los primeros días de viudez, siempre en la boca y en torno de los ojos escudriñadores. «Tengo que vivir para ti, para ti solo—le decía por las noches, antes de acostarse—, Augusto.» Y éste llevaba a sus sueños nocturnos un beso húmedo aún en lágrimas.
Como un sueño dulce se les iba la vida.
Por las noches le leía su madre algo, unas veces la vida del Santo, otras una novela de Julio Verne o algún cuento candoroso y sencillo. Y algunas veces hasta se reía, con una risa silenciosa y dulce que trascendía a lágrimas lejanas.
Luego entró al Instituto y por las noches era su madre quien le tomaba las lecciones. Y estudió para tomárselas. Estudió todos aquellos nombres raros de la historia universal, y solía decirle sonriendo: «Pero ¡cuántas barbaridades han podido hacer los hombres, Dios mío!» Estudió matemáticas, y en esto fué en lo que más sobresalió aquella dulce madre. «Si mi madre llega a dedicarse a las matemáticas...»—se decía Augusto. Y recordaba el interés con que seguía el desarrollo de una ecuación de segundo grado. Estudió psicología, y esto era lo que más se le resistía. «Pero ¡qué ganas de complicar las cosas!»—solía decir a esto. Estudió física y química e historia natural. De la historia natural lo que no le gustaba era aquellos motajos raros que se les da en ella a los animales y las plantas. La fisiología le causaba horror, y renunció a tomar sus lecciones a su hijo. Sólo con ver aquellas láminas que representaban el corazón o los pulmones al desnudo presentábasele la sanguinosa muerte de su marido. «Todo esto es muy feo, hijo mío—le decía—; no estudies médico. Lo mejor es no saber cómo se tiene las cosas de dentro.»
Cuando Augusto se hizo bachiller le tomó en brazos, le miró al bozo, y rompiendo en lágrimas exclamó: «¡Si viviese tu padre...!» Después le hizo sentarse sobre sus rodillas, de lo que él, un chicarrón ya, se sentía avergonzado, y así le tuvo, en silencio, mirando al cenicero de su difunto.
Y luego vino su carrera, sus amistades universitarias, y la melancolía de la pobre madre al ver que su hijo ensayaba las alas. «Yo para ti, yo para ti—solía decirle—, y tú, ¡quién sabe para qué otra!... Así es el mundo, hijo.» El día en que se recibió de licenciado en derecho, su madre, al llegar él a casa, le tomó y besó la mano de una manera cómicamente grave, y luego, abrazándole, díjole al oído: «¡Tu padre te bendiga, hijo mío!»
Su madre jamás se acostaba hasta que él lo hubiese hecho, y le dejaba con un beso en la cama. No pudo, pues, nunca trasnochar. Y era su madre lo primero que veía al despertarse. Y en la mesa, de lo que él no comía, tampoco ella.
Salían a menudo juntos de paseo y así iban, en silencio, bajo el cielo, pensando ella en su difunto y él pensando en lo que primero pasaba a sus ojos. Y ella le decía siempre las mismas cosas, cosas cotidianas, muy antiguas y siempre nuevas. Muchas de ellas empezaban así: «Cuando te cases...»
Siempre que cruzaba con ellos alguna muchacha hermosa, o siquiera linda, su madre miraba a Augusto con el rabillo del ojo.
Y vino la muerte, aquella muerte lenta, grave y dulce, indolorosa, que entró de puntillas y sin ruido, como un ave peregrina, y se la llevó a vuelo lento, en una tarde de otoño. Murió con su mano en la mano de su hijo, con sus ojos en los ojos de él. Sintió Augusto que la mano se enfriaba, sintió que los ojos se inmovilizaban. Soltó la mano después de haber dejado en su frialdad un beso cálido, y cerró los ojos. Se arrodilló junto al lecho y pasó sobre él la historia de aquellos años iguales.
Y ahora estaba aquí, en la Alameda, bajo el gorjear de los pájaros, pensando en Eugenia. Y Eugenia tenía novio. «Lo que temo, hijo mío—solía decirle su madre—, es cuando te encuentres con la primera espina en el camino de tu vida.» ¡Si estuviera aquí ella para hacer florecer en rosa a esta primera espina!
«Si viviera mi madre encontraría solución a esto—se dijo Augusto—, que no es, después de todo, más difícil que una ecuación de segundo grado. Y no es, en el fondo, más que una ecuación de segundo grado.»
Unos débiles quejidos, como de un pobre animal, interrumpieron su soliloquio. Escudriñó con los ojos y acabó por descubrir, entre la verdura de un matorral, un pobre cachorrillo de perro que parecía buscar camino en tierra. «¡Pobrecillo!—se dijo—. Lo han dejado recién nacido a que muera; les faltó valor para matarlo.» Y lo recojió.
El animalito buscaba el pecho de la madre. Augusto se levantó y volvióse a casa pensando: «Cuando lo sepa Eugenia, ¡mal golpe para mi rival! ¡Qué cariño le va a tomar al pobre animalito! Y es lindo, muy lindo. ¡Pobrecito, cómo me lame la mano...!»
—Trae leche, Domingo; pero tráela pronto—le dijo al criado no bien éste le hubo abierto la puerta.
—¿Pero ahora se le ocurre