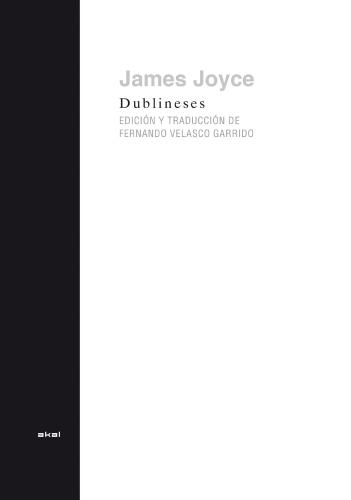ARABIA
Al carecer de salida, North Richmond Street era una calle tranquila, salvo a la hora en la que dejaban salir a los niños de la Christian Brothers’ School[1]. Al fondo, en una parcela cuadrada separada de sus vecinas, había una casa deshabitada de dos pisos. Las otras casas de la calle, conscientes de las vidas decentes en su interior, se miraban unas a otras con imperturbables rostros marrones[2].
El anterior inquilino de nuestra casa, un sacerdote, había fallecido en el salón interior. En todas las habitaciones, el aire, de tanto tiempo encerrado, estaba enrarecido, y la despensa de detrás de la cocina estaba llena de viejos periódicos que no servían para nada. Entre ellos encontré unos pocos libros en rústica cuyas páginas estaban húmedas y alabeadas: El abad de Walter Scott, El devoto comulgante y Las memorias de Vidocq[3]. Me gustaba el último porque sus páginas eran amarillas. El agreste jardín de la parte trasera tenía un manzano central y algunas matas desordenadas bajo una de las cuales encontré la oxidada bomba de bicicleta del anterior inquilino[4]. Había sido un sacerdote muy caritativo; en su testamento había dejado todo su dinero a instituciones y los muebles de su casa a su hermana.
Al llegar los cortos días del invierno la tarde caía bastante antes de que hubiéramos cenado. Cuando nos reuníamos en la calle las casas se habían ensombrecido. El trozo de cielo sobre nosotros tenía un siempre fluctuante color violeta y las farolas de la calle alzaban hacia él sus débiles lámparas. El aire frío nos escocía y jugábamos hasta que nuestros cuerpos se ponían al rojo vivo. Nuestros gritos resonaban en la silenciosa calle. El curso de nuestro juego nos llevaba a través de los oscuros callejones embarrados de detrás de las viviendas, en donde sufríamos el acoso de las pandillas de las casas bajas[5], hasta las puertas traseras de los oscuros y encharcados jardines, donde subían los efluvios de las cenizas, hasta los olorosos establos, donde un cochero cepillaba y peinaba el caballo o hacía tintinear música con las hebillas del arnés. Cuando volvíamos a la calle la luz de las ventanas de las cocinas había iluminado la entrada de los semisótanos. Si veíamos a mi tío girar la esquina, nos escondíamos en las sombras hasta que comprobábamos que había entrado en casa sin novedad. O si la hermana de Mangan[6] salía a la puerta a llamar a su hermano para que tomara el té, la observábamos desde las sombras mirar arriba y abajo de la calle. Esperábamos para ver si iba a quedarse allí o iba a entrar, y si se quedaba, abandonábamos las sombras y resignadamente nos acercábamos a las escaleras de la casa de Mangan. Ella se quedaba esperándonos, su silueta definida por la luz de la puerta a medio abrir. Su hermano siempre la hacía rabiar antes de obedecer y yo me quedaba junto a la verja mirándola. Su vestido oscilaba cuando ella movía el cuerpo y su suave cabellera se bamboleaba de lado a lado.
Todas las mañanas me tumbaba en el suelo del salón exterior mirando su puerta. La persiana la dejaba bajada hasta una pulgada del marco para que no pudieran verme. Cuando salía al umbral me daba un salto el corazón. Iba corriendo hasta el vestíbulo, cogía mis libros y la seguía. No perdía nunca de vista su silueta marrón, y cuando llegábamos al punto en el que nuestros caminos divergían, apresuraba el paso y la adelantaba. Esto sucedía una mañana tras otra. Nunca había hablado con ella, a excepción de unas pocas palabras ocasionales, y aun así su nombre era como un reclamo para toda mi entera sangre necia.
Su imagen me acompañaba incluso en los lugares más menos propicios al romance. Los sábados por la tarde, cuando mi tía iba de compras yo tenía que acompañarla para llevar paquetes. Pasábamos por las deslumbrantes calles, importunados por hombres borrachos y por vendedoras, entre los juramentos de los obreros, las estridentes letanías de los mancebos que hacían guardia junto a los barriles de morros de cerdo[7], los nasales cánticos de los cantantes callejeros que entonaban una balada sobre O’Donovan Rossa[8], o una canción sobre los problemas de nuestra tierra natal. Estos ruidos convergían para mí en una única sensación de vida: imaginaba llevar a salvo mi cáliz a través de una muchedumbre de enemigos. Había momentos en los que el nombre de ella me venía a los labios en extrañas plegarias y alabanzas que ni yo mismo entendía. Los ojos se me llenaban frecuentemente de lágrimas (no sabía por qué) y a veces parecía que un torrente del corazón se me vertía en el pecho. Apenas pensaba en el futuro. No sabía si alguna vez llegaría a hablarla, y si es que la hablaba, cómo podría expresarle mi confusa adoración. Pero mi cuerpo era como un harpa[9] y sus palabras y sus gestos eran como dedos que recorrieran las cuerdas.
Una tarde fui a la sala de estar interior en la que había muerto el sacerdote. Era una oscura tarde de lluvia y no había ruido alguno en la casa. A través de uno de los cristales rotos escuchaba la lluvia caer sobre la tierra, las delgadas agujas de agua jugando incesantemente en los encharcados bancales. Una distante farola o ventana iluminada brillaba debajo de donde yo estaba. Me sentía afortunado de que se pudiera ver tan poco. Todos mis sentidos parecían desear velarse, y sintiendo que estaba a punto de escurrirme de ellos, presioné las palmas de las manos una contra la otra hasta que temblaron, murmurando: ¡Amor! ¡Amor! muchas veces.
Finalmente ella me habló. Cuando me dirigió las primeras palabras estaba tan confuso que no supe qué responder. Me preguntó si iba a ir a Arabia. No recuerdo si contesté sí o no. Iba a ser un bazar espléndido, dijo[10]; a ella le encantaría ir.
—¿Y por qué no puedes? –pregunté.
Al hablar, ella le daba vueltas y vueltas a un brazalete de plata alrededor de la muñeca. No podía ir, dijo, porque esa semana habría un retiro en su colegio[11]. Su hermano y otros dos chavales estaban peleándose por sus gorras y yo estaba solo en la verja. Ella sujetaba una de las puntas de lanza, inclinando la cabeza hacia mí. La luz de la farola enfrente de nuestra puerta iluminaba la blanca curva de su cuello, iluminaba el pelo que allí reposaba, y descendiendo, iluminaba la mano sobre la verja. Caía sobre un lado del vestido y alcanzaba el borde blanco de una enagua, visible apenas en la postura relajada que ella adoptaba.
—Bien por ti –dijo.
—Si voy –dije yo–, te traeré algo.
¡Qué de innumerables fantasías asolaron mis despiertos y dormidos pensamientos tras aquella tarde! Deseaba aniquilar los tediosos días entre medias. Me irritaban las tareas del colegio. Por la noche en mi dormitorio y por el día en el aula la imagen de ella se interponía entre mí y la página que me esforzaba en leer. A través del silencio en que mi alma se deleitaba se me decían las sílabas de la palabra Arabia, y sobre mí proyectaban un conjuro oriental. Pedí permiso para ir al bazar el sábado por la noche. Mi tía se sorprendió y confió en que no se tratara de un asunto de masones[12]. En clase contesté pocas preguntas. Vi el rostro de mi maestro pasar de la amabilidad a la severidad; esperaba que yo no estuviera empezando a vaguear. Yo era incapaz de agrupar mis erráticas reflexiones. Apenas me quedaba paciencia para las tareas serias de la vida, que ahora que se interponían entre mí y mi deseo, me parecían juegos de niños, feos y monótonos juegos de niños.
El sábado por la mañana le recordé