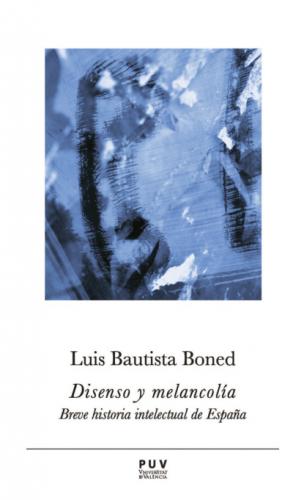Este es el sujeto que Lepenies (2007) rastreaba hasta el siglo XVII. El melancólico barroco lloraba la pérdida de un supuesto orden estable, ontoteológico, moral y político, y se afanaba infructuosamente por restaurarlo. Un heredero secularizado, como apuntaba Agamben (1977), del acidioso religiosamente enclaustrado del medievo. Se revelaba desde bien temprano esta derivación laica, que apuntaba Dosse (2003) también para el XVIII, desde lo religioso. El sentimiento de pérdida de un orden estable y trascendente que anhelan ciertos espíritus aquejados de melancolía, y cuya relación entre lo religioso y lo laico estudiaba el propio Agamben en Il regno e la gloria: cómo recuperamos y transferimos al gobierno mundano un orden trascendente y perfecto del que nos ha aislado definitivamente la interiorización epistemológica, moral y ética de la subjetividad.
La insistencia en el hombre de letras, en la Institución arte, en el campo literario tiene que ver con la creación de un gremio específico, pero también con la función de la literatura, de la cultura, que revelaba la parte espiritual del ser humano, también en el ámbito sensible, que transmitía, por medio de la belleza, es decir, de manera sensible, ese supuesto orden abstracto al que habían accedido los individuos purificados, precisamente, de lo sensible.
Para Lloyd y Thomas (1998), la aspiración de este protointelectual depurado o desinteresado es elevar a cada individuo, es decir, por medio de la cultura, convertirlo en un hombre superior integrante del Estado, y buscaría en última instancia, consciente o inconscientemente, legitimar la sociedad burguesa (aunque ya hemos visto que la cuestión es más compleja), como criticará Gramsci desde posiciones marxistas en el siglo XX. La cultura representa un dominio elevado, desinteresado, humano, del que los ciudadanos participarían como espectadores, y que estaría al margen de la fragmentación, el mecanicismo y la pobreza de las condiciones concretas de vida de las clases populares. La cultura sería el lugar que cancela de las diferencias particulares, de ahí que, gracias a ella, el individuo se elevaría a ser humano integrado en un todo. Es en ese dominio superior, la cultura como idea reguladora, que estaría idealmente en la base cohesiva del Estado, donde se encontrarían la libertad, la completud como seres humanos, de la que carecen en su vida diaria.
Y así es como llegaremos al nacimiento oficial del intelectual, bien conocida gracias a volúmenes como el de Charle (1990 y 1996) o Bourdieu (1992). Sujeto puro, organizado en un gremio autónomo, casi puramente letrado, y deseoso de contestar en nombre de valores universalistas, las injusticias, los desórdenes, que sociedades concretas provocan a sus miembros.
Esa posición de guía depurado, de educador, que se sitúa dentro y fuera de la sociedad no solo la criticará la izquierda cultural, por disimular las condiciones alienantes a las que la sociedad burguesa condena a sus integrantes, sino que la esgrimirá ya despectivamente la derecha «antidreyfusard» de Action française en los años del nacimiento oficial de los intelectuales, como ha recordado Enzo Traverso, recuperando ideas de Les Déracinés (1897), de Maurice Barrès:
L’intellectuel est le miroir de la décadence, une des grandes obsessions de la réaction européenne au tournant du XXème siècle: l’intellectuel mène une vie purement cérébrale coupée de tout lien organique avec la nature, il reste enfermé dans un monde artificiel, fait des valeurs abstraites, où tout est quantifié et mesuré, où tout devient laid, mécanique, antipoétique. L’intellectuel incarne une modernité anonyme et impersonnelle, il n’a pas de racines et ne représente pas l’esprit ou le génie d’une nation. Il est un esprit «cosmopolite», incapable de comprendre la culture d’un peuple enraciné dans un terroir. L’intellectuel se bat par des principes abstraits : la justice, l’égalité, la liberté, les droits de l’Homme; il veut faire triompher la vérité, il défend des valeurs universelles (Enzo Traverso, 2013: 15).
Cerebral (por desapasionado), centrado en la imposible búsqueda de valores abstractos, universales laicos e impersonales (justicia, igualdad, libertad, derechos humanos, verdad), y déracinés, o desarraigados, del genio de la nación, de una cultura concreta afianzada en un suelo concreto. Estos son los rasgos que parecen dibujar al intelectual moderno, tanto para la izquierda como para la derecha: es casi un alienígena iluminado.
No quiero dejar de señalar, sin embargo, que la contrafigura que ofrece Barrès: la persona arraigada en el espíritu de su propia nación y sus valores particulares, a menudo tildada de «antintelectual», lo acompaña en realidad desde mucho tiempo antes, y con una función similar, en tanto en cuanto ambos quieren representar el papel de guía del resto. La oposición entre valores universales y valores nacionales se traduce desde bien temprano en dos contrafiguras: el nacionalista (normalmente considerado reaccionario, y que surgiría del Romanticismo y la contra-Ilustración) y el universalista (considerado habitualmente liberal o progresista, y que tendría su origen en el filósofo ilustrado). El patrón de los primeros sería Rousseau; el de los segundos, Voltaire. Un autor como Fichte ocupó de hecho ambas posiciones: sus primeros escritos, como las citadas Lecciones sobre el destino del sabio (1794), lo situarían entre los universalistas; en cambio, sus Discursos a la nación alemana (1806), seriamente amenazada por las tropas napoleónicas, son claramente nacionalistas.
La voluntad universalista y la voluntad nacionalista o localista se dibujan pues desde bien temprano, pero será sobre todo en el siglo XX cuando ambas posiciones se verán netamente polarizadas desde un punto de vista ideológico. Ahora bien, las dos posturas provienen de la misma raíz dieciochesca, Ilustración y contra-Ilustración, y ya parecen bien enfrentadas entonces (insisto en la contraposición Rousseau-Voltaire), o bien reunidas en distintas fases de la obra de un único autor (Fichte). Y en ambos casos la función del protointelectual se dibuja como la de un guía que pretende cohesionar la realidad sociopolítica.
1 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k505440/f510.image
2 Retoma la discusión sobre las culturas científica y letrada que se produjo en Inglaterra entre C. P. Snow y F. R Leavis, científico el primero, crítico literario el segundo. En «The Two Cultures» (New Statesman, 6 de octubre de 1956), Snow señalaba la completa ignorancia científica de los letrados, al tiempo que los tildaba de completos mentecatos y malvados políticos. Los culpaba, entre otras barbaridades, de proponer una imagen del mundo tan desastrosa que había acelerado el proceso que desembocó en Auschwitz. Y todo ello frente a la profunda moralidad de las ciencias naturales, ya que, para él, todo científico era éticamente intachable. Tres años después, amplió el artículo para una conferencia en Cambridge (que terminó convertida en libro: The Two Cultures (1959). Leavis respondió en otra conferencia en Cambridge: «Two Cultures? The Significance of C. P. Snow» (29 de febrero de 1962), publicada inmediatamente después en The Spectator (9 de marzo de 1962), en la que defendía la importancia de la literatura para entender la realidad, lo que generó todavía más controversia y discusión. La idea de una tercera cultura se la debemos también a Snow, que la introduce en una versión extendida de su libro: The Two Cultures & A Second Look (1963). Nos habla allí de «social historians» y, aunque no los define, parece estar pensando en científicos sociales, que es la cultura por la que termina abogando, ya que combina ideas provenientes de la ciencia y de las humanidades.
3 En Regards sur le monde actuel (1931).
4 Starobinski (2012) ha trazado las fuentes de la melancolía hasta sus inicios en la Antigüedad griega, cuando todavía no tenía nombre ni explicación,