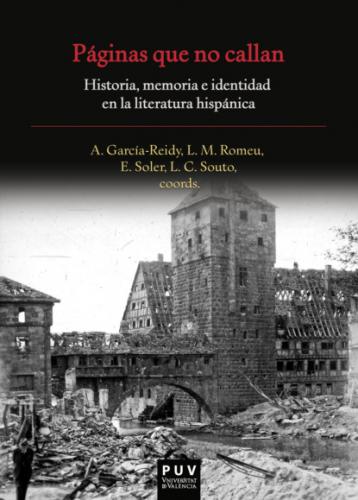Y tú estás ahí, Tranquilamente sentado, Leyendo
Lo que los demás escribieron, Estás ahí, esperando
Que caiga el día
A como vaya cayendo, leyendo
Como si lo que lees, lo hubieses pensado tú mismo, Sin acobardarte
De tu patria miserable, Miento:
Me consta, lo sé, pero la apartas violentamente, Quieres vivir en el olvido
De la muerte.
Sí es así, y te has olvidado de España,
¿Por qué no te mueres?
¿Por qué, de una vez,
No te mueres de tu muerte atrasada?
No basta jamás el recuerdo de la amada (2001: 206-207).
Seguramente aquí las lagunas discursivas provocan menos incomodidad que las que fracturan la continuidad de la biografía de Campalans, pero no por eso dejan de cumplir la misma función, ya que la obra no solo figura que su objetivo es rellenar lagunas del discurso historiográfico, sino que cada poeta y su obra se presentan al lector con una biografía escueta, porque no se han podido rescatar más datos del territorio del olvido histórico. De ese modo, al incluirse en la obra, Aub crea su filiación a una historia literaria específica: la de los olvidados. Su antología se presenta como un locus de interlocución frente a las formas usuales de sistematizaciones historiográficas ya que rompe la máscara de enciclopédica fiable y completa de los manuales de historia, de las antologías y de los libros de textos que van construyendo una línea de los ortodoxos, de los que no han sido desterrados, borrando del mapa aquellos que cruzan fronteras o no creen en ellas.
Aub vuelve a incursionar en el campo de la novela para explorar lagunas discursivas como procedimiento de representación de historias de vida en el año 1965, cuando resucita su personaje escritor Luis Álvarez Petreña. La obra que publicó con el mismo título en 1934 era un enfrentamiento hiriente a los jóvenes escritores de vanguardia, a la obra de arte que expulsaba de su lenguaje todo tipo de referencialidad, al autor ensimismado y que tenía pánico de transformarse en popular. Petreña, un autor fracasado en el arte y en el amor, había desaparecido, dejando su diario, que nos llega con dos cartas de Laura que se adjuntan al texto y un apéndice con unos poemas. Es decir, la novela se presentó en aquel momento estructurada con el recurso al artificio clásico del manuscrito que llega a alguien que se transforma en autor cuando lo edita. En 1965, Aub retoma la obra del 34, pero cambia la novela porque le añade una segunda parte con tres textos. El primero es «Leonor» (1999b: 115-166), un relato de Petreña anteriormente publicado en el número 20 de Sala de Espera, con una nota firmada por M. M. en la que este cuenta cómo le llegó el manuscrito y cómo Alfonso Reyes le certificó que Petreña no era un seudónimo; se trataba de un escritor nacido en 1887 y muerto en 1931, que había publicado en España un par de libros de versos y una novela. El segundo es «Tibio» (1999b: 167-173), un monólogo de una mujer desesperada frente a la indiferencia de Carlos, publicado en el tercer número de Sala de Espera, pero que se incorpora a la novela precedido de una presentación del texto al lector (1999b: 167-169), firmada por Max Aub, en la cual este comenta la circulación del relato y su recepción crítica, certificada por un proyecto de doctorado de un norteamericano que había ido a México para visitarle. El tercero es la «Nota final» (1999b: 174-175), que recoge dos informaciones. Una la envía, a través de una carta de un supuesto secretario, Camilo José Cela, quien informa a Aub de que, tras algunas investigaciones, llegaron a concluir que un cuerpo enterrado como el de un desconocido era el de Petreña. La segunda información que nos transmite Aub es la que le llegó de don Rafael Méndez Bolio, quien le comunica que Miguel Mendizábal –el ingeniero exiliado que le dejara el manuscrito de «Leonor»– murió en Yucatán y le asegura que se trataba de un señor honesto y que nunca se supo de su interés por las letras.
La descripción de las modificaciones introducidas por Aub en 1965 en la novela del año 34 pone de relieve que estas operaron un proceso de desautorización del autor, ya que denuncian la falibilidad del artificio clásico de un manuscrito de un autor entregado a otro para que este lo publicase y sobre todo porque la multiplicación de apócrifos mimetiza un tránsito incierto de cuerpos, textos, ediciones, escritores y sus críticos. Se pone en tela de juicio la autoridad de los elementos constitutivos del sistema literario institucional que se revelan contaminados por tanta incertidumbre. Se debe considerar también que ese tránsito de textos capturados en la reescritura de la novela publicada en 1965 tiene un lastre en el destino de obras de algunos escritores muertos o expulsados de España por el bando vencedor en la Guerra Civil. El caso más conocido es el del manuscrito de Poeta en Nueva York, de Lorca. Pero también a Aub le pasó lo mismo con el manuscrito de Campo cerrado, que pudo recuperar en México. Así, cuando Aub publica «Tibio» y «Leonor» en Sala de Espera y luego traslada ambos textos a la historia de Petreña, no solo corroe las instituciones literarias entonces consideradas legítimas, sino que, introduciéndolos, revela la existencia de lagunas discursivas que, si bien se puede en parte rellenarlas, ellas nos dicen que otras pueden aparecer. En esa medida y en ese contexto, las lagunas discursivas sirven de advertencia para la escritura crítica e historiográfica. Aub sugiere que sistematizar la literatura escrita por los desterrados exige estar atento a rastros y lagunas.5 Así, se puede leer la novela como la contracara del tema del relato «El remate».
En todos estos textos estructurados en torno al uso de apócrifos, el olvido histórico se inscribe en la obra por la presencia de esas lagunas y tienen en común un rasgo más: la existencia del proceso de olvido se nos comunica a través de una escritura de un exiliado, del esfuerzo de un exiliado que sitúa su locus de enunciación también en el exilio. Algunos de esos rasgos o posibilidades de rellenar lagunas son diluidos en Juego de cartas. Vale la pena observar que Aub anota en su diario, el 9 de mayo de 1963, el origen de la concepción de esa obra. Sería una cruel sátira, como Petreña, Campalans o los poetas de Antología traducida, a la nueva ola estética del nouveau roman: «Para darles “en la mera torre” a los del Nouveau Roman escribir Juego de cartas, cincuenta y dos cartas impresas en naipes. Se barajan, se reparten, se leen, cada vez otra historia, según el azar» (2003: 242).
Pero el 30 de junio del mismo