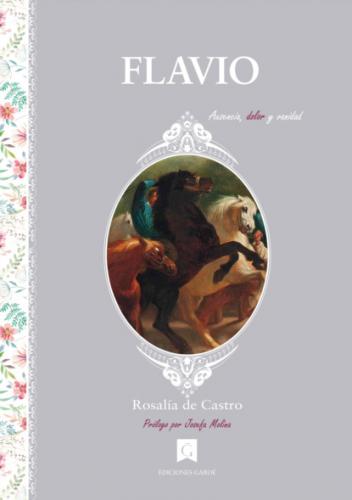Y volvió a acercarse a aquellos para él seres inmaculados y dignos de adoración y volvió a luchar con su timidez y a arrostrar el temor y la vergüenza de decirles por vez primera, en su puro e inocente lenguaje: «Yo os amo, y os amo más que todos esos hombres que os rodean; dirigidme por compasión alguna de esas miradas cariñosas que a ellos les prodigáis sin que las deseen como yo las deseo».
Pero ¡cuántas mujeres hermosas pasaron sin que él se atreviese a posar en ellas su casta y embriagadora mirada!
«¡Pasad —parecía decirles—; pasad, ¡oh, vosotras, las que amo y me hacéis padecer! Ninfas graciosas y crueles que castigáis con la muerte al atrevido que osa seguiros hasta vuestros misteriosos y sombríos recintos!».
¡Ay! Estaba escrito que debía sufrir aquella noche, que al traspasar por primera vez el umbral de su palacio, su corazón puro y virgen había de ser lacerado y atormentado largamente.
Y eran ellas, las mujeres, las que le hacían sufrir; ellas las que, con sus bocas hechiceras, murmuraban palabras de mofa, que al fin despertaron al león dormido. ¡Y ay de las palomas imprudentes que con locos arrullos despertaron al gavilán!
He aquí por qué Flavio, al sentirse otra vez herido en su amor propio indomable y activo, se volvió contra las que amaba su alma y se dijo con voz ronca y ahogada por la ira: «Ello es preciso al fin; y pues lo han querido así, yo haré brotar sangre de esas mejillas coronadas para que les quede un eterno recuerdo del último de los Bredivan».
Y pronunció estas palabras con un acento de amenaza tal y con actitud tan atrevida y salvaje, que muchas miradas se fijaron en él con temor y desconfianza.
Pero una mano detuvo su brazo en el mismo instante en que iba a alzarlo.
—Amigo mío —le dijeron—, ¿qué locura es esta? ¿Qué habéis hecho? Todos os miran con ceño, y pienso que van a haceros pedazos si permanecéis por más tiempo en medio de esta barahúnda.
—¡Ah!, marchemos, marchemos de aquí —exclamó Flavio con desesperación, echándose casi en brazos del que le hablaba—. ¡Yo estoy loco —añadió—, tengo un infierno en mi corazón!
—Venid, pues —le contestó, sonriendo irónicamente, el importuno hablador con que había tropezado al entrar en el baile, pues no era otro el que acababa de detener su brazo levantado en ademán de venganza.
— IX —
Y se alejaron de aquellos sitios de maldición.
Mas cuán débil no es el corazón del hombre, aun el de aquel que entra en el mundo diciendo: «Mi alma no recibirá más impresiones que esas que nacen y mueren a impulsos de la voluntad: ¡yo no seré esclavo!».
Flavio, cediendo al dolor que le oprimía y a la seducción que ofrece a su espíritu atribulado el placer de una confidencia, descubrió a aquel desconocido todos los secretos de su alma. Era la primera vez que el entusiasta viajero sufría dolores de esos que necesitan un consuelo. ¿Cómo, pues, tendría fuerzas para rechazar en aquellos momentos un confidente, un amigo, cuando sentía herido su corazón, cuando se hallaba rodeado de tinieblas?
¡Ah, no! Flavio cedió a la necesidad que sentía; Flavio fue débil, desahogó su corazón, confesando sus incertidumbres, su sencillez, su ignorancia, y no sintió en toda su intensidad el dolor de la primera caída porque el cansancio y el desaliento de su alma le hicieron amar su primer amargo desengaño.
Si el mal penetra con tanta facilidad en el corazón del hombre, es porque, como aquella flor que envenena con su embriagador aroma, encierra atractivos dulcísimos que se tornan amargos después que se han degustado.
Se dice que el camino que conduce al bien, el camino que lleva a la salvación, es una senda estrecha y monótona por su rectitud, que no concluye hasta el término del viaje, áspera y llena de piedrecillas que lastiman los pies, sin atractivo alguno que distraiga la inspiración del hombre, ocupada en los altos destinos a que está consagrada, y en los pensamientos justos y sin mancilla que le llevan hasta Dios.
En cambio, el que conduce al mal es, por el contrario, llano, espacioso y sembrado de flores cuyo perfume turba nuestros sentidos y cuyos colores se bañan en la claridad deslumbradora que Lucifer lanza desde el infierno.
La parábola es tan poética como verdadera, y jamás se cansa de admirar su profundo sentido mi débil espíritu de mujer.
Flavio se creyó casi feliz y sintió su pecho libre de la opresión del dolor después que con la más inocente sinceridad mostró a su nuevo amigo sus pensamientos más ocultos, el sentimiento de su orgullo herido y el desprecio, el profundo rencor que abrigaba su alma contra todos aquellos que le aventajaban en saber gozar de los placeres de la vida y que parecían burlarse de su ignorancia con las miradas indiferentes, pero audaces, que lanzaban a cada momento sobre él.
El buen amigo le escuchó, por su parte, con una malignidad y una ligereza propias de un corazón que estaba muy lejos de parecerse en nada al de Flavio.
Algunas veces, una risa burlona asomando a sus labios pálidos y deprimidos causaba en Flavio una sorpresa y una emoción desagradable, que casi hacía detener las palabras en su garganta; pero su compañero, demasiado suspicaz, pronto hacía desaparecer aquel motivo de desconfianza, y la calma volvía al corazón del viajero del mismo modo que en una noche nublada aparece la luna, dejando caer sobre la tierra su claridad suave y apacible.
Instantes hubo, sin embargo, en que los entusiastas pensamientos de Flavio, de cuya imaginación fecunda y brillante brotaban las imágenes como el agua brota del manantial, pura, cristalina y sin mancha, conmovieron al joven a su pesar, y le arrastraron en pos de sí a regiones desconocidas y hermosas.
Al hablar Flavio de sus futuros proyectos, de sus sueños eternos, se diría que era inspirado por un genio oculto que le hacía orador sublime, en cuya palabra se encerraba el encanto de todas las armonías.
Cuando hablaba, su frente noble y morena se teñía de un rojo tenue; su mirada era brillante; las palabras se agolpaban a sus labios, y su hermosa voz, vibrando como las cuerdas de un arpa, causaba estremecimientos que apresuraban los latidos del corazón.
Su compañero no podía dejar de conmoverse ante aquella fuerza superior que, a su pesar, vencía la rebelde impasibilidad de su alma; pero, hombre a quien las sublimes emociones fatigaban, trató de poner un dique al torrente armonioso que no le dejaba avanzar en su torcido camino.
—Me complace escuchar vuestras palabras, en las que se deja traslucir la brillantez de vuestra imaginación; vuestros grandiosos pensamientos en los que se revela el genio… ¡Oh, sí, mucho genio! —le dijo al fin, en un acento que parecía inspirado por el mismo espíritu delicado y juvenil que animaba a Flavio—. Pero creo mi deber recordaros —añadió con voz más baja y pausada—, puesto que soy vuestro amigo, que por ahora debéis olvidarlo todo y pensar únicamente en vengaros de los que, siendo los seres más débiles de tierra, han osado provocaros…, insultaros.
—¡Son tan débiles y tan cobardes…! —repuso Flavio con un acento que revelaba al mismo tiempo compasión, amor y desprecio.
—¿Y eso os hace retroceder? Perdonad al cobarde y os dará una puñalada cuando no podáis defenderos. ¡Ah, no! Vergüenza fuera en verdad que ellas hubiesen una vez sola humillado a los que nacieron para ser sus señores… Burlaos de ellas como ellas se han burlado de vos; demostradles de lo que es capaz una voluntad virgen en medio de la sociedad más culta, y os aseguro que seréis después el ídolo ante quien sacrificarán todo lo que existe de más sagrado para ellas. Su amor, su belleza, sus esperanzas futuras y hasta su vanidad, el único vicio que las hace a veces levantarse sobre los que pretenden herirlas, como la serpiente que alza su cabeza de la tierra para herir al que ha puesto sobre ella su planta imprudente.
—No sé por qué —repuso Flavio con terquedad— siento una repugnancia invencible a hacer daño a esos seres que tan sublimes había creído y en cuyos rostros ha puesto Dios la gracia y el candor de sus ángeles más queridos.
—¡Cuán