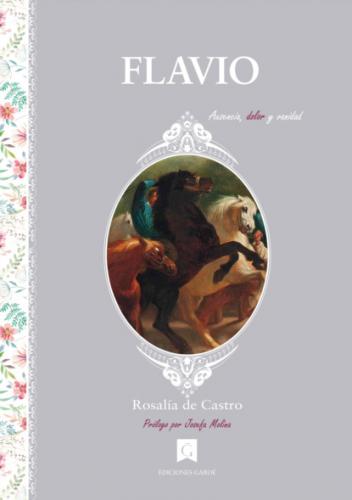—Tenéis razón, lo conozco; ellas son débiles y nos vencen y nos insultan; pues, bien; me vengaré de ellas —murmuró Flavio con disgusto—. Cuanto me decís es odioso.
—Pero verdadero.
—¡Oh, sí, sí, me vengaré! —volvió a repetir Flavio—. Es más culpable aquel que, como ellas, afectando bondad, encierra el mal en el fondo de su corazón, y merecen castigo.
—Valor, pues, amigo mío —le dijo su traidor amigo, apretando la mano de Flavio en tanto vagaba por sus labios una sonrisa de satisfacción cruel—. Seguid mis consejos, y espero que tendré que vanagloriarme de vos. Pero os dejo: me esperan y no quiero tardar. Espero que nos veremos antes del baile.
—Sí, en verdad —contestó Flavio.
Y se separaron.
Flavio, abandonado de nuevo a sus propios impulsos, no cesaba de exclamar, alzando sus ojos al cielo:
—Un amigo… ¡Oh, Dios…! Un amigo es la alegría de la existencia, la luz, la vida. ¡Bendito seas, oh, Dios mío, que me habéis dado un amigo!
— X —
Durante algunos momentos las palabras de su nuevo amigo zumbaron en sus oídos como una loca tentación.
Mil pensamientos a cuál más sombríos, mil ideas terribles pasaban por su mente gritando venganza, y Flavio parecía desecharlas, diciéndose a sí mismo: «¡Eso no es bastante!».
Como se ve, el golpe había sido certero, y nuestro héroe, después de algunos momentos de vacilación se dijo: «¡Ah, sí, tiene razón: es necesario vengarnos! La afrenta fue grande; séalo también el castigo».
Y se adelantó hacia una hermosa niña que se acercaba lentamente hacia el baile.
Nunca Flavio había visto mujer más hermosa; era pálida, tenía ojos negros, cabellos que caían en abundantes rizos sobre sus espaldas, mirada triste y dulce, y en toda ella se notaba cierto aire de pudorosa timidez, hija mimada de la inocencia.
Flavio la vio; su corazón latió con violencia: quiso dirigirse hacia ella, pero sus pies se negaban a obedecerle.
—¡Maldición! —murmuró—. Vergüenza fuera que me detuviera al primer paso.
Y se acercó resueltamente a la hermosa joven.
—¿Queréis bailar conmigo? —la dijo con voz temblorosa, pero que tenía el acento de la cólera y que parecía una amenaza.
Ella murmuró una excusa, y volviéndose a una de sus amigas, dijo:
—Debe de estar loco.
—Quizás no os falte razón, querida mía —le contestó—; pero, sin embargo, es un loco a quien pudiera perdonársele alguna locura.
Flavio, en tanto, recorría las alamedas, se acercaba a todos los grupos; cuanta mujer joven y hermosa se presentaba ante él tenía que sufrir sus amenazadoras miradas y su eterna pregunta. ¡Ay, cuán pocos sabían lo que pasaba en aquel corazón cuando sus labios formados por las dulces sonrisas murmuraban la misma respuesta que la pálida joven!
El loco mancebo devoraba en silencio la ira que brotaba de su corazón; fruncía, como Júpiter, sus cejas, y momentos hubo en que sus salvajes instintos le incitaron a levantar sobre la insolente turba su brazo fuerte y poderoso. ¿No lo merecían acaso aquellos débiles seres, a la vista bellos y sencillos como los ángeles, en su interior podredumbre y miseria?
Así se lo había dicho su nuevo amigo y así había él llegado a creerlo. Tanto que en su rostro empezaban a aparecer terribles señales de la tormenta que agitaba su corazón.
De repente, igual que un rayo de sol que atraviesa las plomizas nubes y baña con su débil claridad la tierra ansiosa de luz, así una nueva mujer apareció ante sus ojos.
Flavio la conoce, la vio pasar dos veces a su lado como una sombría visión que se le presentó de nuevo en los momentos en que él se dirigía a lo más oculto de las retiradas alamedas para derramar allí, en silencio, las primeras lágrimas amargas que habían corrido por sus mejillas.
Ella seguía indiferente su camino; pero en el corazón de Flavio se despertaron dolorosos recuerdos y se acercó a ella, diciendo con ademán y con acento más amenazador que nunca:
—¿Tampoco querréis vos bailar conmigo?
Por única respuesta la joven hizo una graciosa inflexión con la cabeza, se sonrió levemente con sutil ironía, y sin añadir una sola palabra a aquel signo afirmativo, se cogió del brazo que Flavio le ofrecía con tan salvaje y fiera galantería que sería bastante a intimidar a otra mujer menos serena que la atrevida joven.
Semejaba esta a un ángel rebelde que conservase todavía la gracia inefable de los cielos, aun después que el Eterno hubiese marcado sus divinas facciones con la sombría fealdad de los réprobos. Fea y hermosa a un mismo tiempo, ligera y grave, no podía decirse si atraía o rechazaba; si sus ojos, castaños y claros, como una fría y despejada mañana de otoño, expresaban odio o ternura; si era fría y severa como una orgullosa castellana de la Edad Media, o ardiente y apasionada como las jóvenes del Mediodía.
En el conjunto de sus facciones había una gracia especial que no podía decirse si provenía de sus rosados párpados, que se entornaban lánguidamente; de la espaciosidad que sus cejas, algo calvas en la extremidad, prestaban a sus sienes y a su frente pálida y noble, o de la inflexión particular que sus labios gruesos y teñidos de un vivo carmín formaban al cerrarse, pareciendo que sonreían siempre con una gracia maliciosa y coqueta. El óvalo redondo de sus mejillas y el blondo cabello que en ondas graciosas caía sobre sus espaldas y garganta la prestaban también cierto aire de virgen melancólica, que haría contraste con lo restante de su extraña fisonomía, contribuyendo cada vez más a formar aquel tipo, incoherente pudiera decirse, confuso y vago, pero bello en medio de sus deformidades y de su poca unidad.
No podía decirse si era grave o soberbia, si era cándidamente risueña o burlona y suspicaz; pudiera creérsela lo uno y lo otro, y temeríais al mismo tiempo atribuirla alguna de esas cualidades temiendo ser demasiado bueno e indulgente para con aquella mujer-niña que parecía cuidarse muy poco de los que quisieran tomarse la molestia de interrogar a su frente muda, a sus miradas indiferentes.
Al verla apoyarse en el brazo del viajero y lanzándole miradas furtivas y escudriñadoras, se diría que, no siéndole aquel hombre indiferente, quería tenerle a su lado, quería oír el sonido de su voz, leer hasta en lo más íntimo de aquel corazón virgen como ninguno, y en el cual el primer perfume de amor no había sido aspirado todavía por ser alguno sobre la tierra, ni deshecho por ninguna de esas brisas volubles que disipan las más constantes y graves pasiones del hombre.
Por su parte, Flavio sintió una impresión casi desagradable cuando al ofrecerla su brazo fijó sus rápidas miradas en el rostro semiburlón de la joven, que mirándole sin cesar con sus claros ojos parecía leer algo en la pálida frente de Flavio.
No había hallado en aquella mujer la blancura mate ni la belleza angelical de las otras mujeres. No comprendiendo todavía más que la belleza mórbida y fresca de las campesinas, la belleza que habla directamente a los sentidos, su joven compañera no valía para él ni el más leve pensamiento ni la