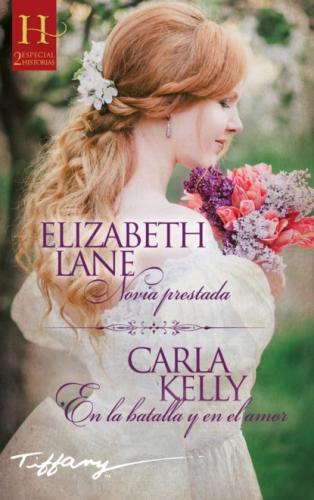—No, todavía es demasiado pronto. Ese momento aún no ha llegado.
—Gracias —su pulso había recuperado su ritmo normal—. Sé que me he expresado muy mal, con mucha torpeza. Pero quiero que sepas que aquí te necesitamos.
Era lo que ella había ansiado escuchar: lo supo por la manera en que se suavizó su expresión. Por lo demás, había sido una frase sincera. Su madre la necesitaría durante los meses siguientes. Y él la necesitaba en ese mismo momento… más de lo que le habría gustado admitir.
Pero estaba pisando un terreno prohibido: Hannah era la mujer de su hermano. Esa clase de pensamientos no tenían ningún derecho a invadir su mente. Ya era hora de tomar medidas al respecto.
Hacía rato que la vela ya se había consumido. Hannah seguía sentada en la mecedora, viendo dormir a Judd. Lo había mantenido despierto durante todo el tiempo posible, hablándole de sus padres, de sus raíces noruegas, de la constante lucha de su familia por alimentar y vestir a sus hijos.
Había descorrido las pesadas cortinas y abierto las ventanas, para dejar entrar la luz de la luna y el fresco aire de la noche. Podía ver claramente a Judd recostado en los almohadones, con la cabeza vuelta hacia un lado. Tenía los ojos cerrados y su magullado rostro tiznado de desinfectante. Hannah tuvo que luchar contra el sorprendente impulso de acunarle la cabeza contra su pecho, de acariciarle el pelo castaño y besar los golpes y arañazos que lastimaban su piel dorada. Ese día había estado a punto de morir… y todo por un simple ternero.
Se abrazó las piernas. El reloj de péndulo del vestíbulo dio la hora: la una. Judd seguía con los ojos cerrados, pero la cadencia de su respiración se había acelerado. Había empezado a retorcerse bajo las sábanas.
En ese momento estaba murmurando algo, palabras que Hannah apenas podía entender.
—No… no me obligues a hacerlo. Dios, no puedo… bajaremos, te llevaré a un médico… no puedes… —el resto quedó ahogado por sollozos.
Al final sus movimientos se tornaron tan violentos que Hannah temió que pudiera agravar sus heridas. Desesperada por inmovilizarlo, se tumbó a su lado y lo estrechó en sus brazos.
—Ssshh, no pasa nada… —apoyó la cabeza en su pecho: su cuerpo estaba envuelto en un sudor frío—. Estás soñando, Judd —murmuró, acariciándole el pelo bajo el húmedo vendaje—. Tranquilo, yo estoy aquí…
Poco a poco las convulsiones fueron cediendo. Su respiración volvió a serenarse. Judd dormía en sus brazos como un niño cansado. Le dio un beso en la frente, Judd Seavers era un hombre bueno y cariñoso. Pero una horrible visión torturaba su mente. Una imagen que tenía que haber experimentado de primera mano.
¿Habría alguna manera de combatir aquellas pesadillas? Hablar de lo que le había sucedido podría ser un primer paso. Pero Judd era un hombre muy reservado. Sin el whisky que había bebido, nunca le habría hablado de la muerte de su padre y del implacable corazón de su madre. Sabía que necesitaría algo más que alcohol para despejar la oscuridad que acechaba en aquellos sueños.
Pero ella era la esposa de Judd. Si no lo ayudaba ella… ¿quién lo haría?
Judd volvía a respirar profundamente. Su aroma, una mezcla de sudor masculino y tierra fresca, se mezclaba con el olor a whisky y a desinfectante. Bajo las sábanas, se arrebujó contra su calor, sintiéndose extrañamente segura y reconfortada. Y es que estaba tan cansada…
Hasta que por fin la venció el sueño.
La despertó la luz de la mañana entrando por el ventanal abierto. El lado de la cama de Judd estaba vacío, la sábana fría. Alarmada, se levantó rápidamente. La única señal de que había estado allí era una venda que se le había soltado y había caído a la alfombra.
En bata, corrió a la habitación contigua. La cama estaba vacía y el armario abierto. Sus botas, que ella había estado limpiando durante la noche, no aparecían por ninguna parte. Lo maldijo en silencio: ¿dónde se habría metido? Tendría que estar en la cama.
Sin molestarse en vestirse, bajó corriendo las escaleras y salió al porche. Escrutó el patio; transcurrieron varios segundos antes de que lo descubriera. Se hallaba en la puerta del granero. Uno de los hombres lo estaba ayudando a enganchar los caballos en la calesa.
—¡Buenos días, dormilona! —la saludó con un tono despreocupado que no consiguió engañarla ni por un instante. Luego se dirigió hacia ella, moviéndose como un anciano artrítico y haciendo muecas de dolor a cada paso.
—Vístete y desayuna. Nos vamos al pueblo.
Desde el porche, Hannah lo fulminó con la mirada.
—¿Es que has perdido el juicio, Judd Seavers? ¿Te has visto bien? Parece como si acabaras de salir de un ataúd. No deberías estar levantado, y mucho menos conduciendo una calesa.
—¿Quieres venir o no?
—Alguien tendrá que cuidarte, ¿verdad? ¡Dame quince minutos!
Entró corriendo en casa y voló escaleras arriba. Pese a toda su preocupación, estaba entusiasmada ante la perspectiva de una salida. Desde la boda apenas había salido del rancho excepto para visitar a su familia. Un viaje al pueblo le levantaría el ánimo.
Después de vestirse a toda prisa, se lavó la cara y los dientes y se recogió el pelo. Edna la fulminó con una mirada desaprobadora cuando pasó por la mesa del desayuno para saludarla y recoger dos galletas. Pero desapareció antes de que su suegra le lanzara otra diatriba sobre sus malas maneras.
Su sombrero de paja seguía colgado en la puerta; lo tomó y salió corriendo. Judd la esperaba al pie de la calesa. Sonrió al ver sus prisas.
—No me habría marchado sin ti. Eso lo sabes, ¿verdad?
—Sí que lo sé —desvió la mirada para disimular el rubor que teñía sus mejillas. ¿Se acordaría de que lo había abrazado durante buena parte de la noche?
Judd rodeó la calesa y le ofreció su brazo para subir.
—Soy yo la que debería ayudarte. Y ese camino lleno de baches será terrible para tus costillas.
—Iremos despacio. No te preocupes.
Con otro gesto de dolor, subió al pescante. Hannah se dio cuenta de que aquel viaje no era ninguna broma: Judd tenía un motivo urgente para bajar al pueblo esa mañana. Y, de alguna manera, ella tenía algo que ver en ello. Se moría de curiosidad, pero tenía que esperar. Ya se lo diría a su debido tiempo.
Hacía una mañana soleada, el aire era fresco y limpio. Las alondras cantaban en los postes que separaban los pastizales. Sólo cuando el pueblo apareció a la vista Judd se aclaró la garganta para hablar:
—Iremos al banco. Quiero abrirte esa cuenta, para lo cual necesitarán tu firma. También añadiré tu nombre a los titulares de la cuenta que tenemos en la tienda de coloniales del pueblo. De esa manera, cualquier gasto que hagas lo cargarán al rancho.
—Eres muy generoso, pero… ¿tanta confianza tienes en mí?
—Confío en ti, Hannah —se volvió para mirarla—. Eres parte de la familia, y quiero asegurarme de que no os falte de nada ni a ti ni al bebé.
Para entonces ya habían llegado a las afueras del pueblo. Las tiendas empezaban a abrir sus puertas. Las aceras de madera estaban llenas de gente que se apresuraba a hacer sus recados antes de que arreciara el calor del día. Aquélla iba a ser su primera aparición como señora Seavers. Percibía las miradas de curiosidad que perseguían a la calesa calle abajo hacia la estación de ferrocarril, y no le costaba imaginar lo que estarían pensando. Durante años había sido la novia de Quint. Y ahora, en su ausencia, se había casado con su hermano.
¿La verían como una hábil oportunista, que había aprovechado al vuelo la oportunidad de cazar al cabeza de familia de los Seavers? ¿O acaso alguno de ellos había descubierto la verdad?
Bajó