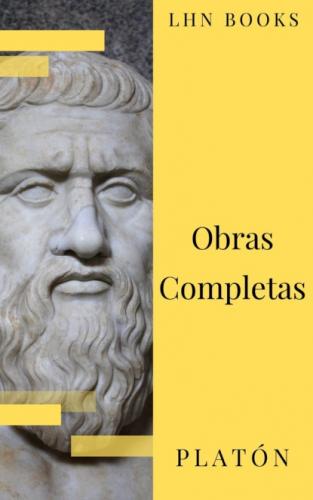—En verdad, hijo de Apolodoro, no me es posible expresarte mi agradecimiento en haberme precisado a venir aquí, porque por nada en el mundo hubiera querido perder esta ocasión de haber oído a Protágoras. Hasta aquí había creído siempre que de ninguna manera debíamos al auxilio del hombre el hacernos virtuosos, pero al presente estoy persuadido de que es una cosa puramente humana. Solo me queda un pequeño escrúpulo, que me quitará fácilmente Protágoras, que tan lindas cosas nos acaba de demostrar. Si consultáramos sobre estas materias a alguno de nuestros grandes oradores, quizá tendríamos discursos semejantes a este, y creeríamos oír a un Pericles o a alguno de los más elocuentes que hemos tenido. Pero si después de esto les propusiéramos alguna objeción, no sabrían qué decir, ni qué responder, y permanecerían mudos como un libro; en lugar de que, no oponiendo objeciones y limitándose a escucharles, no concluirían nunca, y harían como los vasos de bronce, que una vez golpeados producen por largo tiempo un sonido, si no se pone en ellos la mano o se los coge, y he aquí lo que hacen nuestros oradores; se les excita, razonan hasta el infinito. No sucede esto con Protágoras; es muy capaz, no solo de pronunciar largos y preciosos discursos, como acaba de hacerlo ver, sino también de responder con precisión y en pocas palabras a las preguntas que se le hagan, así como de esperar y recibir las respuestas en forma conveniente, cosa que está reservada a muy pocos.
»Por ahora, Protágoras —le dije—, solo falta una pequeña cosa para quedar satisfecho por completo, y me daré por contento cuando hayas tenido la bondad de contestarme. Dices que la virtud puede ser enseñada, y si hay en el mundo un hombre a quien yo crea sobre este punto, eres tú; pero te suplico me quites un escrúpulo que me has dejado en el espíritu. Has dicho que Zeus envió a los hombres el pudor y la justicia, y en todo tu discurso has hablado de la justicia, de la templanza y de la santidad, como si la virtud fuese una sola cosa que abrazase todas estas cualidades. Explícame con la mayor exactitud si la virtud es una, y si la justicia, la templanza, la santidad, no son más que sus partes, o si todas las cualidades que acabo de nombrar no son más que nombres diferentes de una sola y misma cosa. He aquí lo que deseo aún saber de ti.
—Nada más fácil, Sócrates, que satisfacerte sobre este punto, porque la virtud es una, y esas que dices no son más que partes.
—Pero —le dije yo—, ¿son partes de la virtud como son la boca, la nariz, los oídos y los ojos partes del semblante?, ¿o bien lo son como las partes del oro, que son todas de la misma naturaleza que la masa, y solo se diferencian entre sí por la cantidad?
—Son partes, sin duda, como la boca y la nariz lo son del semblante.
—Pero —le dije—, ¿los hombres adquieren unos una parte de esta virtud y otros otra? ¿O necesariamente el que adquiere una tiene que adquirirlas todas?
—De ninguna manera —me respondió—; porque ves todos los días gentes que son valientes e injustas, y otras que son justas sin ser sabias.
—¿Luego el valor y la sabiduría son partes de la virtud?
—Ciertamente —me dijo—, y la mayor de sus partes es la sabiduría.
—Y cada una de sus partes ¿es diferente de la otra?
—Sin dificultad.
—Y cada una ¿tiene sus propiedades, como en las partes del semblante? Por ejemplo, los ojos no son como los oídos, porque tienen propiedades diferentes, y así sucede con las demás, que son todas diferentes y no se parecen, ni por su forma, ni por sus cualidades; ¿sucede lo mismo con las partes de la virtud? ¿La una no se parece en manera alguna a la otra, y todas se diferencian absolutamente entre sí y por sus propiedades? Es evidente que ellas no se parecen, si sucede con ellas lo que con el ejemplo del que nos hemos servido.
—Sócrates, eso es muy cierto —me dijo.
—¿La virtud —le dije— no tiene ninguna otra parte que se parezca a la ciencia, ni a la justicia, ni al valor, ni a la templanza, ni a la santidad?
—No, sin duda.
—Veamos, pues, y examinemos a fondo tú y yo la naturaleza de cada una de sus partes. Comencemos por la justicia; ¿es alguna cosa real en sí o no es nada? Yo encuentro que es alguna cosa; ¿y tú?
—También yo encuentro eso.
—Si alguno se dirigiese a ti y a mí, y nos dijese: «Protágoras y Sócrates, explicadme, os lo suplico, qué es eso que llamáis justicia, es alguna cosa justa o injusta», yo le respondería sin dudar, que es alguna cosa justa: ¿no responderías tú como yo?
—Ciertamente.
—«¿La justicia consiste, según vosotros —nos diría— en ser justo?» Nosotros diríamos que sí; ¿no es verdad?
—Sin duda, Sócrates.
—Y si después nos preguntase: «¿no decís también que hay una santidad?», ¿nosotros le diríamos que la hay?
—Ciertamente.
—«¿Sostenéis que esta santidad es alguna cosa», continuaría él; y nosotros se lo concederíamos?; ¿no es así?
—Sin duda.
—«Consiste su naturaleza en ser santa o impía», seguiría diciendo. Confieso que al oír esta pregunta, yo montaría en cólera, y diría a ese hombre: hablad mejor, os lo suplico; ¿qué habría de santo en el mundo, si la santidad misma no fuese santa? ¿No responderías tú como yo?
—Sí, Sócrates.
—Si después, continuando este hombre, preguntándonos, nos dijese: «¿pero qué es lo que habéis dicho hace un momento?, ¿habré entendido mal? Me parece que dijisteis que las partes de la virtud eran todas diferentes, y que la una jamás era como la otra». Yo le respondería: tienes razón, eso se ha dicho; pero si piensas que soy yo el que lo ha dicho has entendido mal; porque es Protágoras el que ha sentado esa proposición; yo no he hecho más que interrogarle. Entonces no dejaría de dirigirse a ti: «Protágoras», diría, «¿convienes en que ninguna de las partes de la virtud es semejante a otra? ¿Es esta tu opinión?». ¿Qué responderías?
—Me sería forzoso confesarlo, Sócrates.
—Hecha esta confesión, qué le responderíamos, si continuase en sus preguntas, y nos dijese: «¿Según tú, por consiguiente, ni la santidad es una cosa justa, ni la justicia es una cosa santa, sino que la justicia es impía y la santidad es injusta?». ¿Qué le responderíamos, Protágoras? Te confieso, que por mi parte le respondería que tengo la justicia por santa y la santidad por justa; y si tú no me lo impidieras, aseguraría por ti, que estás persuadido de que la justicia es la misma cosa que la santidad o, por lo menos, una cosa muy aproximada, y que la santidad es la misma cosa que la justicia o muy próxima a la justicia. Mira ahora, si me impedirías responder esto por ti, o si convendrías en ello.
—Pero, Sócrates, me parece que no debemos conceder tan ligeramente que la justicia sea santa y que la santidad sea justa, porque hay alguna diferencia entre ellas. ¿Pero qué hace esto al caso? Si quieres, yo consiento en que la justicia sea santa y que la santidad sea justa.
—¿Cómo, si yo quiero? —le dije—; no es esto lo que se trata de refutar; eres tú, soy yo, es nuestro propio convencimiento, y por lo pronto es preciso quitar, a mi parecer, ese si yo quiero, para ilustrar la discusión.
—Sea así —me respondió—; admitamos que la justicia se parece en cierta manera a la santidad, porque una cosa siempre se parece a otra hasta cierto punto. Lo blanco se parece en algo a lo negro, lo duro a lo blando, y así en todas las cosas que parecen las más contrarias. Estas partes mismas, que hemos reconocido que tienen propiedades diferentes, y que la una no es como la otra; quiero decir, las partes del semblante, si te fijas bien en ello, hallarás, que aunque sea en poco se parecen, y que son en cierta manera la una como la otra; y en este concepto podrías probar muy bien, si