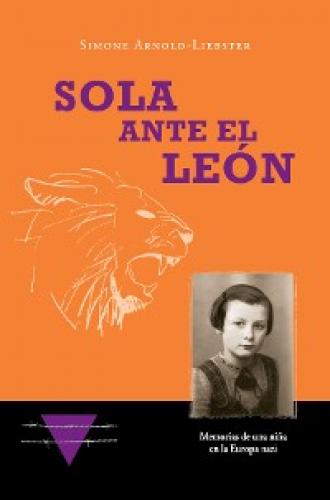Aquel día no podía dejar de pensar en el río que fluía detrás de nuestra casa y que desaparecía bajo tierra. Había visto algo de color azul claro que flotaba río abajo y a dos hombres con unos ganchos intentando acercarlo a la orilla.
—Simone, rápido, métete en casa —ordenó mamá.
Más tarde, oí a los vecinos hablar acerca de unos gemelos de tres años de edad. Se había hallado el cuerpo de uno de ellos, el otro había sido engullido por los remolinos.
—Mamá, ¿dónde están los gemelos ahora?
—En el cielo, ahora son angelitos.
Mientras caminaba de arriba abajo entre las filas, Mademoiselle nos explicó lo peligroso que era el río.
—La orilla puede ser muy falsa. Puede hundirse nada más pisarla.
Era obvio que aquel día no iba a hablar de santos, ni de sus vidas o sacrificios. En esta ocasión el tema era el peligro de ahogarse y la muerte, ni religión ni santos. Eché de menos la clase de religión.
Al volver a casa por la tarde, siempre lamentaba tener que despedirme de Frida. Ella no tenía una madre que la esperase con música suave y un té caliente o un refresco. Ni siquiera tenía una perrita como mi Zita dispuesta a darme la bienvenida saltándome encima. Si llovía, mamá siempre me tenía preparada una tina de agua caliente para los pies y una deliciosa rebanada de pan con mermelada lista para comer. Me encantaban nuestras conversaciones íntimas. Podía hablar con mi madre y abrirle mi corazón por completo, o casi. Lo único que no le confesaba era la persona a la que más admiraba. No se lo iba a decir a mamá, ¡no fuera a tener celos!
Una mujer joven y bien vestida se había mudado a nuestra calle. Yo sentía auténtica admiración por esa mujer tan hermosa y distinguida, incluso se había convertido en un modelo para mí. Ella pasaba siempre a una hora determinada en la que yo corría hacia la ventana con el corazón acelerado. Anhelaba estar cerca de ella.
Papá se tomaba muy en serio mis tareas escolares. Nunca permitía que hiciese garabatos o que dejara a un lado los deberes por muy testaruda que me pusiese. Le gustaba decir:
—Sé que lo puedes hacer mejor, además llevas mi apellido.
Ejercía su autoridad de forma calmada y bondadosa, por lo que siempre me arrepentía después de haberle contrariado. Me preguntaba a mí misma:
—¿Por qué me rebelo contra mi querido papá?
« Ils sont au ciel. Ce sont de petits anges à présent. »
En arpentant les rangs, Mademoiselle a attiré notre attention sur les dangers de la rivière : « Le bord peut être traître. Il peut s’effondrer sous vos pieds. » Nous avons vite compris qu’elle n’allait pas traiter de la vie ou des sacrifices des saints. Les sujets d’aujourd’hui étaient la noyade et la mort. J’ai beaucoup regretté que l’heure habituelle de religion ne puisse avoir lieu.
J’étais toujours triste de laisser Frida devant chez elle en fin d’après-midi quand on rentrait de l’école. Elle n’avait pas de maman qui l’attendait ni de musique agréable pour l’accueillir dans sa maison, pas de thé pour se réchauffer ni de boisson fraîche pour se désaltérer. Elle n’avait même pas de petit chien pour lui faire fête. Tandis que moi, quand il pleuvait, je trouvais au retour, préparés par Maman, un bain de pieds bien chaud et une délicieuse tartine de confiture.
J’aimais aussi les conversations que nous avions, Maman et moi. Je pouvais lui ouvrir mon cœur et tout lui confier – enfin presque. J’avais un petit secret : j’éprouvais une admiration éperdue pour une autre qu’elle. Je ne voulais pas lui en parler pour ne pas la rendre jalouse. Une jolie jeune femme avait emménagé dans le voisinage. J’aimais sa beauté et son élégance. Je l’avais prise pour modèle. Elle passait tous les jours à la même heure devant chez nous et je me précipitais à la fenêtre, le cœur battant, pour l’apercevoir. J’attendais impatiemment le jour où je pourrais la voir de plus près.
Papa prenait mes devoirs très au sérieux. Il n’acceptait pas que je gribouille et il m’obligeait à recommencer même si je me mettais à bouder. Il me répétait souvent : « Je sais que tu es capable de faire beaucoup mieux que cela. Et n’oublie pas que tu portes mon nom ! » Il exerçait son autorité de façon paisible et douce. J’étais toute honteuse quand il m’arrivait de me rebeller contre lui et je me disais alors : « Mais pourquoi est-ce que j’ai encore tenu tête à un si gentil papa ? »
CAPÍTULO 2
Miedo al infierno y a la muerte
Los días se hacían más cortos. La niebla se arrastraba por los campos y las dalias empezaban a inclinar la cabeza. Los más pequeños corríamos tras las hojas que caían y recogíamos castañas. Los niños las arrojaban contra nosotras y teníamos que escondernos. ¡Qué mal me caían los niños!
La gente acudía a los cementerios con los coches llenos de crisantemos blancos y rosas. Era la víspera de Todos los Santos, y la gente solía visitar las tumbas de sus seres queridos. Tendríamos otra reunión familiar. Incluso la tía Eugenie vendría desde muy lejos.
Los vecinos volverían a confundirla con mi madre. Era gracioso, porque aunque ambas tenían el mismo pelo negro, la tez de mi tía era como su collar de ámbar y sus ojos parecían cerezas negras. Sin embargo, su personalidad alegre hacía que ella y mamá pareciesen hermanas gemelas, que era tal y como se sentían ellas. Para mí, tía Eugenie era como una segunda madre.
La abuela y yo fuimos al cementerio de Oderen para limpiar las tumbas. La tía Eugenie llevó una inmensa maceta de crisantemos a la tumba de su marido y, una vez allí, comenzó a llorar y a rezar.
—Abuela, ¿por qué está llorando la tía?
—Tu tío murió no hace mucho, y llevaban solo tres años casados.
—¿Se ahogó en el río?
—No, murió de tuberculosis.
—Mamá me contó que la muerte es la puerta de entrada al cielo. —Cuando era más pequeña había entrado por error en la habitación del padre de mi abuela. Estaba tumbado con los ojos cerrados y parecía como si estuviese rezando, rodeado de coronas de flores artificiales. Cuatro grandes velas proporcionaban una luz suave, y el olor a incienso llenaba la habitación. Me dijeron que iba camino del cielo. Pero ahora, enfrente de su tumba, me sentía confusa.
—Abuela ¿la tumba es la entrada al cielo?
—También puede ser la entrada al infierno.
—Yo he visto salir del sótano de la fábrica donde trabaja papá el humo del fuego del infierno. Siempre que lo veo doy un gran rodeo.
La abuela sonrió, me cogió las manos y comenzamos a rezar una oración, a la que se nos unió la tía Eugenie.
—¿Por qué rezamos? ¿Acaso pueden oírnos los muertos?
—Por supuesto. Y si no están en el purgatorio pueden ayudarnos.
—Purga… ¿qué?
—El purgatorio es un lugar donde, mediante el fuego, se nos purifica de nuestros pecados o de las cosas malas que hayamos hecho. Solo los santos van al cielo directamente.
—¿Quién enciende el fuego?
—Lucifer, el orgulloso arcángel que fue arrojado del cielo y se convirtió en el guardián del infierno y su fuego y del purgatorio.
—Vámonos, abuela, estoy tiritando de frío.
En Alsacia al cementerio lo llamábamos el “patio de la iglesia”. Cuando nos marchamos, las tumbas quedaron a la sombra de la iglesia, adornadas con muchas macetas de flores. Todas aquellas personas debían de haber sido santas.
Cuando regresamos a casa de mi abuela, mi prima Angele aún