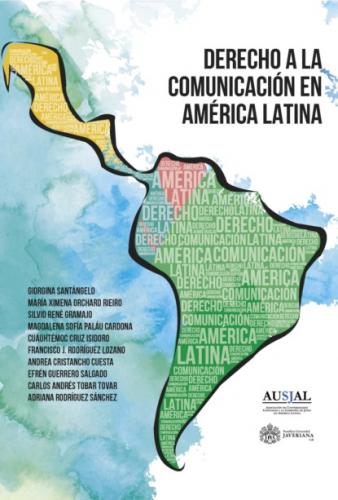Sin embargo, la propiedad no es el único mecanismo de captura por parte de las corporaciones. Corneo (2006) afirma que una multiplicidad de actores tiene incentivos y capacidad económica para capturar a organizaciones mediáticas, y además constata que la concentración de la riqueza favorece este tipo de dinámicas, al haber un número reducido de actores corporativos de gran poder económico. En una línea similar, a través del desarrollo de un modelo económico, Petrova (2008) analiza y demuestra que a mayores niveles de inequidad económica disminuye la independencia mediática, aspecto especialmente marcado en sociedades democráticas donde existen mayores incentivos para que los dueños de la riqueza intenten moldear el debate público por esta vía. Este es un punto importante y que será retomado posteriormente: la existencia de medios capturados es más probable en sociedades desiguales y con tendencia a la concentración de la riqueza en pocas manos, característica propia del caso chileno donde el 1% más rico de la población captura el 33% de los ingresos que genera la economía nacional (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2017). Así, asumiendo las limitaciones de una reseña breve como la presentada en esta sección, es plausible afirmar que, en sus aspectos fundamentales, el caso chileno presenta condiciones que facilitan el desarrollo de mecanismos de captura mediática en el nivel estructural.
Captura mediática y ejercicio periodístico
Debido a que existe poca teorización o trabajos empíricos que los conecten de manera explícita, el vínculo entre captura mediática y prácticas periodísticas debe hacerse con cautela. Como se discutió anteriormente, los mecanismos de captura mediática se ven posibilitados por procesos de orden estructural resultantes de características políticas y económicas, traducidas en iniciativas de acción directa e indirecta sobre los medios de comunicación y quienes trabajan en ellos. De hecho, la premisa subyacente a los trabajos que enfatizan el rol de variables estructurales sobre los niveles de captura mediática es que, como sea que estos mecanismos se activen, existen efectos concretos y observables en el contenido de aquellos medios que reciben aquellas presiones (Besley & Prat, 2006; Corneo, 2006; Petrova, 2008).
En el contexto chileno, el periodismo ha sido caracterizado como un campo profesional precario, que ha encontrado dificultades históricas para afirmar su autonomía profesional (Cabalin-Quijada & Lagos-Lira, 2009; Faure et al., 2011; Gronemeyer, 2002; Orchard, 2018) y que percibe influencias económicas y políticas en su trabajo de un modo más agudo que otras cohortes de profesionales del periodismo en el mundo (Hanitzsch & Mellado, 2011). De esta forma, el desarrollo del campo profesional periodístico al interior de medios capturados se asocia a un riesgo de instrumentalización y limitación de la autonomía profesional de los periodistas (Hallin & Papathanassopoulos, 2002; Nielsen, 2017). Como discuten Guerrero & Márquez-Ramírez (2014b), esta tendencia a la instrumentalización es sin duda, multifactorial, y responde en parte a fenómenos exógenos a los medios tales como la polarización política, el clientelismo, las crisis económicas o la debilidad del Estado de derecho; no obstante, se expresa al interior de los medios en la forma de prácticas periodísticas que sirven a las élites y no a la ciudadanía.
Por una parte, en el nivel organizacional se observan prácticas que responden a la necesidad de atraer y retener avisaje. La investigación disponible discute con datos empíricos de qué manera la dependencia de estos recursos se puede traducir en tensiones entre las áreas comerciales y editoriales de los medios, expresándose en cobertura favorable hacia avisadores importantes del ámbito gubernamental (Di Tella & Franceschelli, 2011; Young, 2006) y corporativo (Lagos et al., 2012). En última instancia, este tipo de hallazgos sugiere vías por medio de las cuales los mecanismos de captura redundarían en afectaciones a la libertad de prensa, lo que opera en detrimento al derecho a la información de los ciudadanos que interactúan con estos medios.
En el nivel individual, también existen formas sutiles (y por ello resilientes) de captura mediática, como la “captura cognitiva” que plantea Stiglitz (2017) y que se relaciona con la afinidad que suele desarrollarse entre los periodistas y los frentes noticiosos que cubren. Por ejemplo, en la medida en que los profesionales que reportean sobre economía se relacionan cotidianamente con actores del sistema económico, comienzan a adoptar, o al menos a replicar, sus puntos de vista, creencias o sistemas valóricos. Existen investigaciones en el contexto anglosajón (Usher, 2017) y latinoamericano (Pedroso & Undurraga, 2018) que respaldan empíricamente esta idea. En otros frentes como la política, la autonomía periodística también aparece restringida por la pertenencia a una comunidad pequeña de actores que interactúan de manera cotidiana e intensiva, y cuyas relaciones deben cuidarse y proyectarse en el tiempo (Orchard, 2017).
Al ser consultados acerca de los principales problemas de la profesión en Chile, los periodistas describen en su discurso características consistentes con un sistema de medios capturado, lo que se constituye como el principal obstáculo para el desarrollo del periodismo nacional y que plantea una serie de interrogantes acerca de su rol social. El análisis inductivo que se presenta a continuación ofrece indicaciones claras de cómo estas condiciones son percibidas como problemáticas y presentes en el medio. Adicionalmente, y de manera central para el argumento aquí planteado, los datos levantados ofrecen indicaciones respecto del modo en que las características de un sistema de medios capturado se expresan en restricciones a la práctica periodística y en un deterioro percibido de sus estándares profesionales.
Diagnóstico de debilidades: el periodismo capturado
Ante la pregunta ¿Cuál cree usted que es el principal problema al que se enfrenta el periodismo actualmente en Chile?, emergen varias narrativas complementarias respecto a las principales falencias de la práctica periodística. La primera y la más prevalente, es la idea de que los medios establecen una relación problemática con el poder político y económico, la cual tiene consecuencias para la calidad de los contenidos que se difunden a través de los mismos. En segundo lugar, se identifican áreas deficitarias a nivel de estándares y prácticas periodísticas, las que resultan difíciles de modificar en tanto son prácticas reforzadas por cambios tecnológicos y modelos comerciales que sustentan el ejercicio periodístico. En conjunto, estas deficiencias se traducen en un debilitamiento de la relación entre periodismo y sociedad. A continuación, se describen brevemente estas narrativas.
151 El economista George Stigler, autor de “The theory of economic regulation” (1971) es uno de los primeros proponentes del término.
Variables estructurales: relación con el poder y captura de contenidos
Un 44%162 de los periodistas encuestados instalan como su principal preocupación la relación de los medios de comunicación con el poder político y económico. Según el sondeo, parte importante de este vínculo problemático se explica por la concentración en la propiedad de los medios de comunicación, así como por los intereses representados por los dueños de los principales medios. En otras palabras, los periodistas establecen un nexo entre la propiedad de los medios y limitaciones de tipo editorial, lo que remite a ideas clave de la literatura sobre medios capturados. Esta relación se establece en el discurso periodístico, pues al mencionar la propiedad de los medios, frecuentemente se presenta en conjunto con menciones a la falta de pluralismo y la baja diversidad editorial de los principales medios del país, la que se expresaría en cierta homogeneidad de las líneas editoriales.
De esta forma, los periodistas vinculan la propiedad de los medios con la calidad de la información que se pone a disposición del público, como señala la siguiente cita, referida a la dificultad de que lo “propiamente periodístico” se imponga respecto de otras consideraciones:
“[El principal problema del periodismo es] “Los dueños de los medios, que dirigen los contenidos hacia sus intereses. Y los avisadores, que también eligen dónde vender sus productos y, eventualmente, pueden provocar censura. Falta pluralismo real