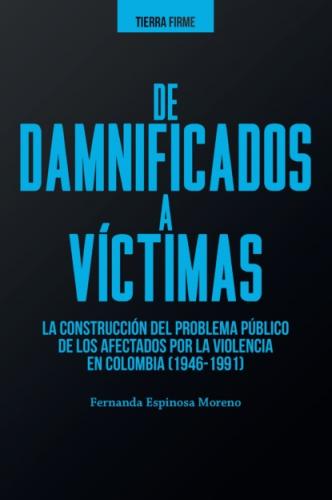También agradezco a la doctora Cristina Gómez, de la Universidad Iberoamericana, por permitirme participar en su seminario e introducirme en los debates sobre violencia y derechos humanos en México.
Igualmente, a mis amigas y amigos, quienes me han enseñado mucho y me han permitido compartir. En especial, a Angélica Tamayo, cuya compañía, fraternidad e intereses académicos similares me procuran un intercambio fructífero de ideas acerca de la historia del tiempo presente y de la vida cotidiana. A Pilar Rey, por sus palabras, sus historias y su apoyo. A Gabriela Ardila, por permitirme una amistad fraterna, divertida y permanente a pesar de las distancias. A Rosario Arias, a quien admiro por su capacidad de realizar tantos proyectos vitales, personales, laborales y profesionales. A Veka García, amiga feminista y latinoamericanista, por darme esperanza. A las compañeras del doctorado, Alexandra, Mónica y Yadira, por la complicidad durante los seminarios y las asesorías que compartimos.
Mi familia fue fundamental durante los años de la investigación. Agradezco a mi mamá, Nubia, por sus cuidados, por su amor constante y permanente, además de ser siempre mi ancla y mis alas. A mi padre, Armando, por sus consejos desde su racionalidad y su estoicismo. A Sebastián, mi hermanito, por su compañía, por su cariño y por su manera de entender el mundo que siempre me aterriza. A mi abuelita, la razón y el origen de todo, que sigue acompañándome a pesar de su partida reciente.
A Emmanuel Heredia González, por su lectura a mis borradores, por sus enseñanzas y, primordialmente, por su paciencia y su amor recíproco. A Arya y Luna, por su ternura inquebrantable y por su cariño infinito. A todos los integrantes de mi familia, incluidos Yago y Atila. Sin esta familia no hubiera podido terminar está investigación: gracias por el círculo de afecto del cual me permiten ser parte.
La idea original de realizar la presente investigación surgió mientras trabajaba en una organización defensora de derechos humanos entre 2008 y 2015, en Bogotá, Colombia. Esa organización tiene como fin la formulación e implementación de proyectos sociales y de derechos humanos en zonas altamente afectadas por el conflicto armado y, especialmente, el acercamiento de las organizaciones y los colectivos de personas afectadas a la Ley 1448 (sobre víctimas y restitución de tierras) de 2011. El conocimiento directo del impacto del conflicto sobre la población despertó mi interés por el tema. Un aspecto esencial de mi trabajo en derechos humanos fue precisamente la referida ley, la cual marcaba un hito en el reconocimiento de las víctimas en Colombia. Incluso, la ley fue promocionada oficialmente como una de las demostraciones de la “voluntad de paz” del gobierno nacional, pues reconocía la existencia del conflicto armado colombiano cuando el gobierno antecesor había negado su existencia.
Pero en la realidad colombiana existen distintos factores que han dificultado la implementación integral de la ley de víctimas. Para empezar, aunque fue pensada para una situación transicional, el conflicto armado aún persiste. Además, después de iniciada su implementación, varios informes evaluaron negativamente su desempeño y señalaron los grandes desafíos que debían superarse.
Por ejemplo, el tema de la reparación individual y colectiva de las víctimas con fondos procedentes de la incautación de bienes al narcotráfico y a los actores armados ilegales, lo cual no ha resultado eficaz, pues hasta el momento esas incautaciones han sido mínimas, entre otras razones por los altos niveles de corrupción y testaferrato que persisten.
En el momento en que se formuló esta investigación tenía lugar el ciclo más reciente de negociación entre la insurgencia y el gobierno nacional. A lo largo de la historia de Colombia han existido distintos ciclos de negociación, como consecuencia de los cuales algunos grupos insurgentes se desmovilizaron. En 1989 la negociación con el Movimiento 19 de Abril (M-19) y con otros grupos guerrilleros como el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT) hicieron posible un cambio constitucional en 1991. En este contexto, de la relevancia de los impactos del conflicto, del universo de las víctimas y del acercamiento a un escenario de posconflicto, han cobrado gran importancia las políticas públicas y la legislación en materia de memoria; en vista de lo cual podemos prever que las políticas de memoria y reparación existentes y futuras serán muy significativas para el país.
Inicialmente, el proyecto de investigación planteó analizar un periodo cronológico más corto y reciente de las políticas de memoria y reparación. Sin embargo, debido a las fuentes y a los hallazgos documentales, el capítulo que originalmente se pensó como de antecedentes sobre los periodos de la Violencia Bipartidista y del Frente Nacional terminó convirtiéndose en una parte central de la investigación. Debo agradecer al tutor de esta investigación, el doctor Mario Barbosa, por incentivarme a recurrir a un énfasis más histórico sobre esos periodos poco estudiados, el cual ha resultado muy interesante y fructífero.
Finalmente, la investigación abarcó el periodo de 1946 a 1991, lo cual nos permitió analizar el problema público de las víctimas, las políticas de memoria y reparación de mediana duración, así como concentrarnos en los cambios y las continuidades de los distintos momentos para caracterizar las particularidades de cada uno de ellos. Consideramos que esta perspectiva permite analizar los movimientos de mayor duración, los cambios graduales y las continuidades de las respuestas a la violencia.
Las interrogantes básicas de las que partió esta investigación en parte son resultado de una mirada contemporánea a los hechos del pasado. Sin lugar a dudas, el papel de las víctimas es un problema del presente colombiano y de las sociedades que enfrentan violencias estructurales, donde los actuales escenarios de justicia transicional han destacado la importancia de conceptos como la reparación a las personas afectadas. Como veremos, desde 1946 ya existía en Colombia un cuestionamiento sobre las acciones del gobierno respecto de los sujetos afectados por la violencia, así como un debate paralelo sobre el carácter mismo de la violencia. En este sentido, esperamos que este texto pueda ayudar a posicionar al sujeto víctima como parte del proceso histórico colombiano.
La periodización de las políticas de memoria y reparación que se proponen en este trabajo provienen del análisis de las fuentes. Observamos una relación de los ciclos de violencia y conflicto con los distintos periodos del gobierno. Así, el periodo de 45 años estudiado en esta investigación se dividió en cuatro subperiodos, de acuerdo con los cuales se organizaron los capítulos: de 1946 a 1953, de 1954 a 1964, de 1965 a 1978 y de 1979 a 1991.
Cabe destacar que un cambio fundamental entre el proyecto original y los resultados de la investigación fue el énfasis en las políticas de reparación. En un primer momento, una hipótesis era encontrar más políticas referidas a la memoria colectiva sobre la violencia; por ejemplo, conmemoraciones. Sin embargo, se hallaron más políticas y debates sobre los damnificados por la violencia. Desde el inicio de la Violencia Bipartidista se discutieron y se instrumentaron políticas sobre los afectados por los hechos violentos. En vista de lo anterior, en esta investigación adquirieron un énfasis importante las políticas de reparación y rehabilitación. Resultó particularmente provechoso discutir las definiciones de víctima y victimario en cada periodo.
Tanto mis hallazgos de fuentes de archivo como mi estancia en México me permitieron abrir una perspectiva internacional y particularmente continental. Temas claves como las redes transnacionales de derechos humanos, el exilio de colombianos, la solidaridad internacional y los procesos conjuntos en América Latina, fueron ampliando mi mirada, para observar a Colombia con una perspectiva más internacional. Esto implicó un acercamiento al análisis desde la historia global, que es fundamental para el problema estudiado.
En todos los países que han padecido periodos de conflicto armado las comisiones de la verdad han marcado un hito en las políticas públicas de memoria. Sin embargo, por la complejidad y la duración del conflicto colombiano no había existido una comisión de la verdad propiamente, pero sí ejercicios con estas características.
En 2005 se conformó una Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, que en 2010 produjo un informe final. De igual manera, algunos ejercicios del Centro Nacional