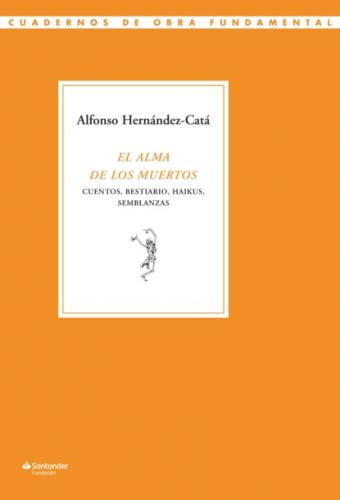—¿Cuándo nace tu hijo?
Y aun otro, el más desvergonzado, añadía:
—Es preciso que la buena estirpe de los Ensor se perpetúe.
Y Julián hundía el acerado raspador en la carpeta, y, al hacerlo, pensaba en los corazones de aquellos que tan despiadadamente herían el suyo, aterrorizado casi enseguida por la visión sangrienta que en su imaginación, cándida y pacífica, se fijaba con el burocrático aspecto de un frasco de tinta roja derramado.
•
Fue en abril, una tarde al volver del Ministerio, embriagado con la fragancia áspera de un ramo de geranios que le obligara a comprar una florista, cuando el viejo de cabeza intonsa le recibió con acongojado clamor:
—¡Juanita está grave!... Corre, ve a casa de don Luis... ¡La comadrona ya no puede hacer nada!
Casi sin conciencia, Julián descendió la escalera, y con pasos de beodo dirigiose a casa del doctor. Al ir a trasponer la calle, un hombre se le acercó, decidido y turbado: era un antiguo parroquiano de la cervecería:
—¿Usted es el marido de Juanita?... ¿Cómo está?... ¿Es cierto que puede morirse?
—Bien... No sé... No, no se muere.
Julián comprendió; en un instante se hizo cargo de aquella abominable vergüenza. Y mientras, sin detenerse, tropezando con los transeúntes, seguía su ruta, pensaba que él debiera volver y matar, con la misma frialdad bárbara con que pensamos trágicas soluciones a un drama visto en el teatro. El doctor le recibió con lenta cortesía, haciéndole, en tanto se ponía el abrigo y el sombrero, preguntas que él contestaba maquinalmente.
—¿Tiene convulsiones?... ¿No la han sometido durante quince días a la alimentación láctea?... Tal vez sea la albúmina el motivo... ¿Cuántos meses llevan de matrimonio?
Julián Ensor, sin afrentarse casi, respondió hasta la última pregunta, sin mentir. En el coche, mecido por el blando vaivén, una idea terrible comenzó a rondarle; una idea tan extraña, tan poco suya que en vano la trataba de esquivar mirando la calle, en apariencia fugitiva, al través del cristal neblinoso. Era una idea tenaz, diabólica, que nacía de algo desconocido en él, de algún centro de recónditas energías: «¡Si no se salvase!». Y la idea se desarrollaba, se precisaba hasta concretar todos sus trámites: un féretro, una noche de vela, un paseo tras un carro fúnebre en una mañana asoleada, y luego..., luego la libertad, la soledad, los ratos felices en otra cervecería donde no hubiera mujeres, viéndose todas las noches en la hondura iluminada de los espejos, y no pensando ni temiendo asechanza ninguna ante el oro transparente y líquido de la cerveza que se iría deshaciendo con tenue chispear.
El doctor penetró en la habitación y volvió a salir poco después, desnudos los brazos, para buscar en un maletín algo que Julián vio brillar con argénteas fulguraciones. Antes de regresar a la alcoba, le dijo:
—Más vale que usted se quede fuera.
—Sí, yo estaré aquí, junto a la ventana.
Sujeto a los barrotes, casi convulso, escuchaba los menores ruidos de dentro. Las vecinas piadosas salían o entraban con vasijas y trapos. De tiempo en tiempo percibíanse las frases imperativas del doctor, y por las rendijas, en un instante de audacia, pudo ver el rostro exangüe de Juanita, junto al cual una mano sostenía un frasco azul. Sin reparar en él, comentaron algunas vecinas que salían:
—¡Vaya un trance duro, mi señora! Uno de los dos tiene que quedar... El doctor lo ha dicho.
Y entraron.
Solo, sujetándose a la ventana para no caer, la idea terrible volvió a hacer presa en su cerebro. Ahora se perfeccionaba más: «¡Oh, si ella muriese!». Y con una rapidez de alucinación se sucedían en sus ojos cerrados las visiones de una caja grande, galoneada de oro, y de una cajita blanca muy pequeña, casi tanto como la caja de papel del jefe de su negociado.
«¡Si fuera ella la que muriese...!» La idea se agigantaba, se apoderaba de su voluntad y se dirigía hecha un voto maléfico hacia el cuarto donde la anestesiada articulaba con torpeza frases incoherentes y llamaba a alguien, a alguien que no era él. ¡Oh, tanto tiempo sin sospechar!
Al recuerdo de aquel antiguo conocido visto con simpatía innumerables veces; al recuerdo de la pregunta audaz de hacía poco; al recuerdo de su plácida dicha truncada, la idea completaba su maleficio, hacíase más claramente perversa: «¡Que sea ella, que sea ella, aunque su hijo viva!...».
Y hubo un murmullo dentro.
Él comprendió que algo decisivo ocurría, y se aferró con convulsa fuerza a los barrotes... ¿A cuál de los dos tendría que acompañar en la mañana asoleada que siguiese a la interminable noche de velorio...?
Sobre el murmullo compasivo, unos vagidos gangosos e intermitentes vibraron en la habitación.
Y una de las vecinas, que salía trémula, retratado en el rostro ese horror inconfundible de los que ven pasar cerca a la muerte, exclamó al ver a Julián exánime junto a la ventana:
—¡Pobre!... ¡Tan poco tiempo de casados!... ¡Mira cómo, tan débil, ha podido doblar los barrotes: la fuerza del dolor!... ¡Que Dios nos libre, señora, que Dios nos libre!...
LA HERMANA
Se hizo preciso adelantar la marcha, porque a la salud de Lucio no era propicio el tráfago urbano. Cuando llegaron a la quinta, ya los árboles tenían retoños verdes, y de noche, los jazmineros enredados en la verja envolvían la casa en su fragancia pesada y mareante.
La sexagenaria paralítica se negó a que su hijo fuese llevado al manicomio. ¿No hubiese sido cruel confinar a un hombre a quien la pérdida de su esposa privara de razón? Por eso, contra los consejos unánimes de los facultativos, ella opuso, tenaz, su resolución de madre cariñosa:
—Lo llevaremos a la quinta. Allí, en el campo, sin más compañeros que los viejos guardas y yo, tal vez olvide su obsesión; sin ver mujeres...
Fue un suceso trágico y doloroso. Ante el cadáver de la esposa, virgen dos meses antes, Lucio tuvo el primer acceso. Inclinado sobre el ataúd, acarició a la compañera frenéticamente; mordió los labios fríos y, cuando para alejarle desagarrotaron sus dedos enlazados a los de ella, las manos muertas y las vivas ofrecían igual rigidez.
Desde entonces, la vesania erótica conturbó todo su organismo. El dolor moral, la desolación del alma y del cuerpo abandonado por el espíritu y la carne fraternos tuvo una localización morbosa. Apenas derramó lágrimas. Vuelto en sí del largo desmayo, ni la nombró siquiera; pero la veía viva en todas las mujeres núbiles. Bastábale la visión de una mano, de una prominencia temblante bajo las vestiduras, para imaginarla y desear volver a ser su dueño. Era un gran duelo muscular y nervioso, un ígneo recuerdo perenne de la médula y de la piel.
Hubo necesidad de prescindir en la casa de las sirvientes jóvenes, porque en las tardes de primavera, cuando la atmósfera se carga de deseos y perfumes disueltos en una laxitud infinita, Lucio las perseguía lanzando alaridos faunescos.
Y fue inútil atarazarle las manos —¡tristes manos, antaño laboriosas, que ahora, al servicio de su locura, eran inconscientes verdugos!—. Su imaginación suplía todo contacto. La cordura, en vez de extinguir su llama, esparciose por los sentidos dotándolos de máxima sutileza. ¡Cuántas veces al hallarlo víctima de una convulsión espasmódica vieron su mirada de alucinado resbalar por la curva suave de un mueble o fija en la lejanía azul, donde las nubes eran definición extraña de algo gracioso y femenino!
En la quinta gozó algunos días de reposo. Se alzaba temprano del lecho para bajar al establo con Fermín, el viejo sirviente. Allí veíale ordeñar las vacas. Una cobriza acariciábale con el mirar humilde de sus grandes ojos castaños, y ofrecía dócil el testuz a la mano enferma, mientras la leche de