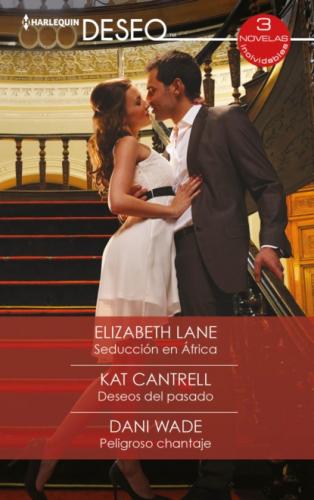Tras pasarle el bebé a su joven ayudante, se secó la frente con la manga de la bata y alcanzó un paño para secarle también el sudor a la madre. El calor era húmedo y pegajoso.
La luz de una única bombilla titilaba, y atraídas por su brillo, algunas polillas revoloteaban fuera, cerca de las ventanas abiertas, golpeándose contra la malla antimosquitos.
La mujer abrió los ojos cuando se inclinó sobre ella.
–Asante sana –le susurró en suajili, la lengua franca de África oriental. «Gracias».
–Karibu sana –contestó ella.
Hizo un nudo alrededor del cordón umbilical con una tira de algodón y lo cortó. Con suerte el bebé crecería sano y no tendría el abdomen hinchado y los miembros raquíticos, como los pobres niños que se había desesperado por salvar de morir de hambre en Darfur, la región más devastada de Sudán, donde los mercenarios de un cruel dictador habían diezmado a la población tribal.
Megan había pasado los últimos once meses en Sudán, trabajando para la división médica de la Fundación J-COR en campos de refugiados. Dos semanas atrás, al borde del colapso físico y emocional, la habían destinado a otro lugar donde su labor no fuese tan agotadora y pudiese recuperarse.
Comparado con los campos de refugiados, aquella pequeña clínica a las afueras de la ciudad de Arusha, en Tanzania, era el paraíso. Sin embargo, estaba decidida a volver en cuanto hubiese recobrado las fuerzas.
Había pasado demasiados años con la sensación de ir a la deriva, de que no tenía ningún propósito en la vida, y ahora que lo había encontrado, iba a sacar el máximo partido a sus conocimientos y a la formación que había recibido. Y por eso volvería adonde más necesaria era su ayuda: a Darfur.
Para cuando la placenta se desprendió, su ayudante ya había limpiado al bebé –un niño–, y lo había envuelto en una mantita de algodón. Ansiosa, la madre extendió sus manos para tomarlo y lo tumbó sobre su pecho.
Megan levantó la sábana para comprobar la gasa. De momento parecía que todo iba bien. Se quitó la bata y los guantes de látex y le dijo a su ayudante:
–Vigila la gasa; si sangra demasiado, ven y despiértame.
La joven enfermera africana en prácticas asintió. Sabía que podía fiarse de ella, así que salió tranquila.
No fue hasta que estaba lavándose las manos en el grifo que había fuera cuando se dio cuenta de lo cansada que estaba. Se irguió y se masajeó los riñones con las manos.
La luna brillaba sobre el tejado de chapa ondulada de la clínica. Por lo baja que estaba en el cielo supo que debía ser muy tarde. No tenía muchas horas por delante para dormir. Pronto llegaría la algarabía de los pájaros de la selva, llamándose unos a otros con las primeras luces del alba, señalando el comienzo de un nuevo día.
Al menos ese lo había terminado felizmente, con un parto con éxito y un bebé sano, y eso le hacía sentir que estaba haciendo bien las cosas. Aun cansada como estaba, sabía que no tenía derecho a quejarse de nada. Aquella era la vida que había escogido, y la vida que había dejado atrás –la ropa cara, las joyas, los coches, la enorme casa… – parecía que no hubiese sido más que un sueño. Un mal sueño que había terminado con el suicidio de Nick y los titulares en los periódicos.
Intentó apartar de su mente aquella horrible semana, pero había algo que no podía olvidar: el rostro espantado de Cal, el frío desprecio en sus ojos grises, y las últimas palabras que le había dirigido: «Pagarás por esto. Sé que eres responsable y te voy a hacer pagar por ello».
Ella no había desviado ni un centavo. Ni siquiera había sabido que faltaba ese dinero hasta que se había destapado el escándalo. Pero Cal jamás lo creería; había confiado en Nick hasta el final.
No le había quedado otro remedio más que huir a un lugar donde no la encontraría nunca. Pero todo eso ya pertenecía al pasado, se recordó mientras subía las escaleras del porche del bungalow de ladrillo que servía de alojamiento a los voluntarios. Ahora era una persona distinta, con una vida con la que se sentía más plena de lo que se había sentido nunca. ¡Si tan solo pudiera acabar con las pesadillas!
Mientras su jet privado sobrevolaba el Cuerno de África, Cal abrió la carpeta que le había dado Harlan Crandall. Un tipo listo, Crandall. Era el único al que se le había ocurrido buscar a Megan en el último sitio que nadie hubiera imaginado que elegiría para esconderse: entre los voluntarios de la mismísima fundación a la que había robado.
Los papeles fotocopiados que contenía la carpeta indicaba dónde había estado realizando su labor de voluntaria: Zimbabue, Somalia y, durante la mayor parte de ese año, Sudán.
Había estado en los destinos más duros del programa de voluntarios, y por decisión propia. ¿Por qué estaba haciendo aquello? No le cabía en la cabeza que la viuda de su amigo, acostumbrada al lujo y la sofisticación, estuviese trabajando de voluntaria en uno de los lugares con más miseria del mundo. ¿Y qué diablos había hecho con el dinero? Con todo el dinero que había robado podía estar viviendo a lo grande, incluso con más ostentación que durante su matrimonio.
Sacudió la cabeza al pensar en los caros caprichos que su amigo le había dado a su mujer. Para él su esposa tenía que tener lo mejor. Aquello siempre le había parecido un derroche, pero se conocían desde el instituto, y estaba seguro de que su intención había sido buena.
También habían ido a la misma universidad, aunque Cal había estudiado ingeniería; y Nick, marketing.
Él había diseñado unos refugios modulares muy ligeros, que podían ensamblarse con facilidad en caso de desastre natural para alojar temporalmente a las personas que perdiesen sus casas, y que también podían utilizarse en la construcción y en parques nacionales.
Nick le había dicho que él podía ayudarle a promocionarlos y comercializarlos, y con ese fin habían creado juntos la empresa J-COR. Los dos se habían enriquecido con aquel negocio, pero ambos habían estado de acuerdo en que aquello no era suficiente, y después de proporcionar varios de aquellos refugios de forma gratuita a varias personas víctimas de desastres naturales en distintas zonas del mundo, a Cal se le había ocurrido que hicieran una fundación con fines humanitarios. Él se había encargado de la logística, y Nick de las finanzas y de recaudar los fondos necesarios.
Pocos años después la fundación había ampliado sus proyectos, proporcionando también comida y atención médica allí donde eran necesarias. Nick se casó con Megan, una enfermera a la que había conocido en un acto benéfico, y él ejerció de padrino en la boda, pero ya entonces ella no le había parecido de fiar. Era demasiado hermosa, demasiado correcta, demasiado reservada. Ya entonces había vislumbrado algo bajo esa fachada, una intención oculta.
Sus maneras, frías y distantes, contrastaban enormemente con el carácter cálido y abierto de Nick, y contrastaba aún más por todos los caprichos que él le daba: una casa de miles de millones de dólares, un Ferrari, un collar de diamantes y esmeraldas…
Megan había empleado su nueva posición social con la supuesta intención de «ayudar» a recaudar fondos para la fundación. Y desde luego que habían recaudado mucho dinero de los eventos benéficos que Nick y ella habían organizado en su casa, pero buena parte de ese dinero, sin que nadie lo supiera, estaba siendo desviado.
Tres años más tarde, tras una auditoría fiscal rutinaria, el castillo de naipes se había derrumbado, y el resto de la historia se había convertido en carnaza para la prensa sensacionalista.
Cal estudió la fotografía, que parecía haber sido tomada desde una distancia considerable, con un teleobjetivo, y había sido agrandada. Megan probablemente ni sabía que le habían hecho esa foto.
Estaba mirando hacia la izquierda, y se fijó en que en las gafas de sol se podía ver el logotipo del fabricante. Eran unas gafas