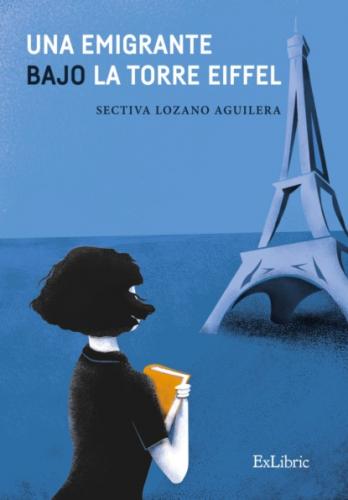—Mire usted, cartero, a lo que venimos mi mujer y yo: es simple, los muchachos se quieren acostar juntos, y venimos a pedir la mano de la muchacha.
Esa fue toda la ceremonia de mis dichos, bueno esa y una pequeña fiesta que Víctor y mi hermana me habían preparado. Acto seguido le hacemos unas cuantas visitas al cura de la divina pastora del barrio de Capuchinos en su tertulia, donde nos cuenta las obligaciones sobre el sagrado matrimonio. Ni Víctor ni yo somos muy creyentes y menos practicantes, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Fijamos la boda para los primeros días del mes de marzo y espero mis papeles que deben llegar de Sevilla; estamos en febrero y hace un viento helado que corta el cutis. Meto los papeles en el bolsillo de mi chaqueta y cuando llego a la pastora a llevárselos al cura, todo ha desaparecido (seguramente se me han volado del bolsillo con el viento). ¡Horror! ¿Y ahora qué hacemos? Víctor y yo recorremos varias veces el trayecto desde mi casa hasta la iglesia, pero no aparece nada de nada, se los ha tragado la tierra.
Vamos a poner un anuncio a la radio, allí encontramos a María Teresa Campos y a Diego Gómez, que pasan el anuncio tres veces en antena, pero nada aparece. Desesperados, volvemos a hablar con el cura de La Pastora, quien bromea conmigo:
—¡Claro! Con ese nombre ateo que tienes, Dios no te quiere en su rebaño. Con la de nombres bonitos que tienen todas las vírgenes españolas. —Vuelvo a mi casa llorando y le digo a Mari:
—¡Ya verás que ese cura del demonio no me casa!
Pepe Luis va a hablar con el cura, que es amigo suyo, y le dice:
—Hombre, don Benito, tiene usted que casar a los chicos, que solo faltan tres días y ya lo tienen todo preparado. Han mandado las invitaciones, el convite y todo está ya arreglado. Yo le prometo que en cuanto lleguen los papeles de nuevo, yo personalmente se los traeré.
Entre el disgusto de los papeles y que lleva tres días lloviendo sin parar, estoy de los nervios que no hay quien me aguante. El día de mi boda el cura me hace otra de la suyas y me pregunta:
—¡Señorita María Sectiva! ¿Quiere usted por esposo a Víctor?
—¡Claro que quiero, llevo meses esperando este momento! Pero… ¿por qué me llama María?
—Porque siempre cuando se tiene un nombre como el tuyo, se antepone el nombre de la Virgen María.
—¡Bueno, lo que usted diga! A estas alturas, ya es la tercera vez que me cambian el nombre, así que me da igual, lo que quiero es casarme con mi Víctor.
Y por fin llegó el día de nuestra boda, tan deseado por los dos.
A pesar de que el cura dijera que Dios no me quería en su rebaño, yo sabía que para mí había hecho un milagrito, ya que después de llover tres días seguidos, en el día de mi boda, a las diez de la mañana escampó y salió un sol radiante que lo secó todo. Esto me permitió lucir mi lindo vestido de novia que Dolores, mi suegra, me había regalado el día que vino a pedir mi mano. Esta, a escondidas de Manolito, me dijo:
—¡Toma, Secti, diez mil pesetas para que te compres el vestido más bonito que veas! —Y hasta me quedó dinero para los zapatos y los abalorios.
Cuando llegué a la iglesia, iba radiante de felicidad, y cuando vi a Víctor esperándome al pie de la escalinata, un grito me salió del corazón:
—¡Pero qué guapo estás con tu traje gris marengo!
Cogida del brazo de Pepe Luis, que ese día no cojeaba (Pepe Luis tuvo una parálisis de niño), yo fui la novia más feliz del mundo y mi padre adoptivo no cabía en sí de gozo.
Mi viaje de novios lo pasamos entre Granada y Almería, donde fuimos a ver a Romualdo, que ya estaba casado y con dos hijos, y que dijo al verme:
—¡No me lo puedo creer, mi niña Consuelito hecha toda una mujer y casada!
A la vuelta fui a despedirme del hotel Carihuela, pues Víctor quería que trabajara con él en el bar de su padre, ya que mis suegros y mi cuñada María se habían mudado al piso nuevo de calle Bailén, sobre nuestra casa, y así fue como yo empecé mi vida de casada, trabajando junto a mi marido y mi cuñado Manolo, quien al cabo de un año conoció a una muchacha muy guapa llamada Carmela y que estaba sirviendo en la plaza de la Merced.
A mi cuñado Manolo le urgía casarse, primero porque ya era mayorcito y se le estaba pasando el arroz, y segundo porque la muchacha valía la pena. Esta chica era la hermana de Pepe, un guardia urbano rechonchete que dirigía la circulación en el cruce de Carretería con calle Ollerías delante del bar Monteblanco.
El bar Monteblanco era el segundo bar que mi suegro Manolito arrendaba en Málaga. El otro se hallaba en calle Mármoles, donde colocó a su hija Josefina y a su yerno José Antonio, que ya tenían varios hijos.
Mis suegros eran una familia que siempre había vivido en el campo entre dos cortijos: uno alquilado y otro de ellos que mi suegro vendió para venirse a vivir a Málaga.
En sus inicios se compró una tienda (que no tuvo mucho éxito) en los pisos de Cantón, junto al hotel Myramar, motivo por el cual se decantó por los bares. Al constar ya uno a su nombre, tuvo miedo de la Fiscalía a causa de los impuestos; por consiguiente Monteblanco lo rentó a nombre de su hijo Manolo. Esto supondrá un pequeño problema más tarde para sus otros hermanos, como, por ejemplo: Dolores, Miguel, José y Josefina, que no estaban muy conformes con ello. Al único que le importó un bledo fue a Víctor.
Por esa época mi cuñada Dolores contrajo matrimonio con un chico de Ronda, José María. Ellos se trasladaron a Bilbao, allí él encontró un empleo en los altos hornos, junto a mí cuñado Miguel, que también trabaja en aquel lugar. Así pues, me encontré sola en el bar con mi marido y mi cuñado Manolo.
Víctor y yo dormíamos en nuestra casa de calle Bailén y pasábamos todo el día en el bar trabajando: de la apertura nos encargábamos Víctor y yo, y mi cuñado llegaba más tarde, que se quedaba hasta el cierre por la noche.
De este modo transcurrió más de un año. Nadie tenía un salario fijo, cada uno cogía el dinero que le fuese necesario. Al cabo de ese año, mi cuñado Manolo también se casó y se trajo al bar a toda la familia de su mujer, algo normal por aquel entonces, y eso quería decir que nosotros ya estorbábamos. Nos vimos obligados a buscarnos la vida.
Por otra parte, se nos presentó un nuevo inconveniente del cual yo no era consciente: nos iban a quitar la casa (el piso de abajo). Manolo lo vio claro, tenía casi todos sus planes resueltos: sus padres y mi cuñada María ya estaban instalados en el piso de arriba, lo único que faltaba era poner a trabajar a mi cuñada, y para ello necesitaba mi casa.
No sé cómo lograron convencer a mi suegro Manolito, pero un buen día Manolo se los llevó al notario y los dos pisos los pusieron a nombre de mi cuñada María. Sin más preámbulos, a nosotros nos dejaron en la calle.
Mi cuñada María era muy beata, sin embargo, su religión no le impidió arrebatarle la casa a su hermano Víctor, ocasionándole el disgusto de su vida. Manolito nos indemnizó con ciento cincuenta mil pesetas (un poco más de lo que nos habíamos gastado en reformar la casa). El dinero de Manolito nos permitió coger el traspaso de una tienda en Ciudad Jardín.
Aquello me pilló en muy mal momento porque estaba a punto de dar a luz a mi hija.
Mi cuñada María abrió una pastelería en lo que había sido mi dormitorio y que yo había arreglado con tanto amor (dieciocho meses antes). En un principio mi tienda iba bien, pero tuve que irme a dar a luz y las cosas se estancaron un poco, ya que lo pasé bastante mal y estuve quince días sin poderme mover (no sé por qué razón mi cuerpo no se abría para dejar pasar a mi hija y casi me muero).
En el sanatorio Gálvez no me atendieron correctamente. Mis contracciones comenzaron a las nueve de la noche; tras el horrible sufrimiento a las cuatro