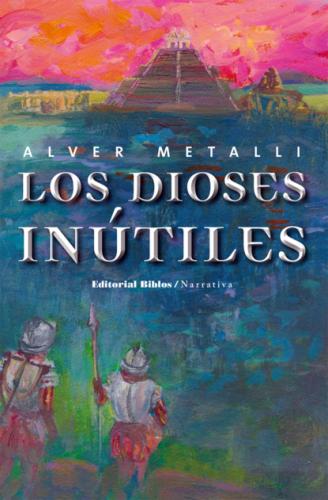Cortés siguió acumulando víveres y carnes. Ciento cincuenta cerdos obtuvo de Francisco de Montejo, otros doscientos de Pedro Castellar y Villarroel, seiscientas raciones de pan las compró a Pedro de Orellana, más sesenta cerdos que no habían llegado a la edad de ser sacrificados. Compró todos los cerdos y el pan de Cristóbal de Quesada, administrador del obispo de Cuba, más cinco caballos a quinientos pesos. No sabíamos que en ese mismo momento, a un tiro de ballesta, el alcalde de Trinidad estaba reunido con algunos visitantes llegados de San Yago como nosotros, pero animados por un interés opuesto: detener a Cortés y enviarlo de regreso, por las buenas o por las malas. Lo que sucedió en aquel encuentro lo supimos al día siguiente, por boca de Verdugo.
Francisco Verdugo se puso serio, hizo girar entre sus manos la carta del gobernador Velázquez y la dejó caer sobre la mesa con fastidio. Los dos mensajeros, de pie en la sala, esperaban una señal de aprobación y como no llegaba, para animarlo, empezaron a decir sobre Cortés lo peor que se les ocurría en el momento.
–No se puede confiar en él, el gobernador está arrepentido de haberlo elegido. Está seguro de que una vez que se ponga en marcha se desentenderá de todos. Le ha revocado el mando, se lo ha dado a Vasco Porcallo… –refirió el primer mensajero–. Desea que lo detengáis aquí en Trinidad, que lo arrestéis y lo enviéis de vuelta a San Yago con buena escolta –aportó el segundo–. Por este servicio seréis recompensado con tierra e indios; Porcallo lo hará por su cuenta, podéis estar seguro, no es hombre que olvide los favores recibidos.
Francisco Verdugo escuchó en silencio, y en silencio volvió a leer la carta de Velázquez, pariente suyo por parte de su esposa, hermana del gobernador. Cuando habló, fue para hacer saber las conclusiones a las que había llegado.
–Ya es tarde, debió pensarlo antes –dijo el alcalde como si lo lamentara–. Ustedes mismos lo han visto: la expedición está a punto de partir. Los hombres han invertido en ello todos sus haberes; están decididos a zarpar sin más demoras. Además, ¿cómo puede un funcionario sin tropas tomar prisionero a un comandante rodeado de sus soldados? Velázquez debería saber estas cosas. ¿De qué sirve la autoridad cuando no se puede hacer valer? Si tan sólo se lo propusieran, Cortés y los suyos podrían arrasar estas cuatro casas y a nosotros junto con ellas.
Debió costarle aquella decisión, no hay duda, y nunca supimos cuáles fueron las consecuencias que le acarrearon. Pero así era, tal como había dicho el alcalde. Francisco Verdugo no disponía de soldados para imponer la voluntad del gobernador, salvo unos pocos y mal armados que jamás se hubieran involucrado en una disputa tan despareja. En Trinidad no había muchos hombres; los válidos buscaban oro en los cursos de agua de la región. El resto se preparaba para embarcar en la expedición de Cortés y, si hubiera sido necesario pelear, lo habrían hecho, sí, pero del lado del comandante y no por cuenta del gobernador Velázquez.
–¡No, señor! Todavía es posible detener a Fernán Cortés, no permitáis que zarpe –insistió el más alto de los dos emisarios haciendo un último intento para convencer a Francisco Verdugo de que interviniera–. Algunos capitanes que lo siguen le deben mucho a Su Excelencia el señor gobernador, no se quedarán al margen.
–En cuanto a los demás –completó el segundo emisario–, será suficiente prometerles que nada va a cambiar, que Porcallo tiene más medios y un mandato más extenso que el recibido por Cortés. El gobernador ha enviado cartas al Tribunal Real de Santo Domingo a fin de obtener el permiso para poblar las nuevas tierras. Ya veréis, Cortesillo quedará con pocos secuaces; Ordás, Morla y Velázquez de León harán el resto.
Verdugo no cambió de idea; arrugó la carta y despidió a los mensajeros de manera brusca.
–Ya habéis comunicado las malas noticias, vuestra misión está cumplida. Ahora poneos de nuevo en camino, regresad a San Yago y dejadme en paz.
Visto que todo era inútil, los mensajeros de Velázquez ensillaron los caballos y partieron.
Cortés, enterado de las intenciones del gobernador Velázquez de hacerlo arrestar y llevarlo de vuelta a San Yago, se reunió con los capitanes que participaban de la expedición y mandó llamar al alcalde, elogiándolo delante de todos.
–Señor Francisco, habéis sido sabio; os estaremos agradecidos. Cuando veáis al gobernador, tranquilizadlo. Decidle que no tiene nada que temer: servir a Su Majestad y salvar nuestras almas es lo que más nos preocupa en el mundo. Don Diego podrá estar satisfecho de lo que hagamos. Le enviaremos riquezas, informaciones, mapas, como nadie hasta ahora ha estado en condiciones de reunir, para que Nuestras Majestades conozcan la configuración de las nuevas tierras, el pueblo que las habita, las ventajas que España puede conseguir y recibir de ellas.
–No dudo que lo haréis –comentó el alcalde.
–Entonces no tenéis nada que temer –agregó Cortés con una nota de buen humor en la voz–. Tenemos muy claras nuestras responsabilidades, lo que nos está permitido y lo que nos está prohibido. Ni yo ni los demás capitanes somos hombres de faltar a la palabra empeñada.
–No es de vos que dudo, don Fernán, sino de Velázquez –le respondió preocupado Francisco Verdugo–. Vos lo conocéis, no es persona que olvide una negativa.
–Porque lo conozco os digo que también sabe poner buena cara al mal tiempo –replicó Cortés–. Vos habéis cumplido vuestro deber, explicadle que no hubierais podido hacer otra cosa y que habéis seguido el consejo de la razón –continuó diciendo mientras prendía el botón de su jubón, como acostumbraba hacer para dar por terminada una audiencia.
Verdugo no sólo no impidió la partida de la expedición sino que entregó a Cortés forraje para los caballos, demostrando ser hombre sabio y con experiencia.
–Señores, el viento en el mar es mejor que aquí en el puerto –dijo por fin el comandante–, y el aire es más puro que en tierra –agregó con una nota de ironía–. No hay nada que nos retenga. Alvarado, ¿acaso falta algo?
Pedro Alvarado sacó el pergamino de su jubón.
–Nada que necesitemos –respondió con gallardía–. Quinientos dieciocho soldados, toda gente de Castilla y Extremadura, algunos vascos, asturianos, un puñado de italianos, portugueses. Treinta y dos ballesteros con armas, trece fusileros y un centenar de marineros…
–¿Cañones?
–Diez, todos de bronce.
–¿Espingardas?
–Cuatro, y otras tantas bombardas.
–Hacedlas pulir bien, deben estar brillantes. Y probadlas. No ahorréis pólvora. Aseguraos de que la cuerda de las ballestas haya sido renovada y tened aparte una buena reserva. Haced tirar a los ballesteros muchos tiros y que tomen nota de los pasos que alcanzan, cuando la flecha baja y toca tierra.
–¿Las mujeres?
–Son doce. No podíamos…
–Ya sé, ya sé. ¿Caballos?
–Quince.
–Dieciséis.