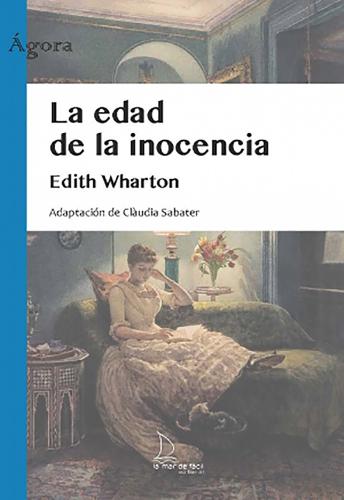Observó el anillo de compromiso ―un gran zafiro―
y dijo que era muy hermoso.
―¿Y para cuándo la boda? Espero que sea lo antes posible.
¡No esperéis a que me muera! ―comentó, divertida―.
¡Quiero pagar el convite de la boda!
La pareja estaba a punto de irse
cuando la puerta se abrió y apareció la condesa Olenska,
acompañada por el señor Beaufort.
―¡Ah, Beaufort! ―exclamó la anciana―. Me alegro de verle.
―Encontré a la condesa Olenska en Madison Square
y me permitió que la acompañara a casa
―respondió el caballero.
Beaufort y la anciana empezaron a conversar,
olvidándose por completo de los jóvenes.
En el recibidor, May se ponía el abrigo de pieles.
Mientras, Ellen Olenska miraba a Archer
con una sonrisa levemente interrogante.
―Ellen, supongo que ya sabes que May y yo...
―dijo el joven―. No pude contártelo en la Ópera,
entre tanta gente.
Ellen parecía más joven y más atrevida.
―Claro que lo sé. Y me alegro muchísimo ―dijo sonriendo.
Y sin dejar de mirar a Archer, añadió―:
Adiós. Ven a verme algún día.
En el coche, mientras bajaban por la Quinta Avenida,
Archer pensaba: «Ellen comete un error al pasear sola
con Beaufort, delante de todo el mundo.
Además, debería saber que un hombre como yo,
que acaba de comprometerse,
no se dedica a visitar a mujeres casadas como ella...».
Y dio gracias al cielo por estar a punto de casarse
con una joven como May,
que le comprendía y compartía sus opiniones.
4. Una defensa apasionada
La noche siguiente, la madre de Newland Archer
organizaba una cena en su casa.
El invitado era Sillerton Jackson,
el anciano mejor informado de Nueva York.
Además de la señora Archer y su viejo amigo,
asistían a la cena el joven Newland y su hermana, Janey.
Aquella noche, madre e hija sentían una gran curiosidad
por las noticias que Jackson pudiera contarles
sobre Ellen Olenska,
que iba a convertirse en prima de Newland.
Después de tratar asuntos de poca importancia,
la señora Archer se decidió a preguntar:
―¿Y la nueva prima de Newland, la condesa Olenska,
estaba también en el baile?
―No, no estaba en el baile ―contestó Sillerton Jackson,
sirviéndose un filete.
―Ah ―murmuró la señora Archer,
en un tono que significaba: «Así que tuvo la decencia de no ir».
―A lo mejor los Beaufort no la conocen―intervino Janey,
entre ingenua y maliciosa.
―No lo creo ―repuso Jackson―.
Todo Nueva York la vio ayer paseando
con el señor Beaufort por la Quinta Avenida.
―Dios mío ―gimió la señora Archer―. En cualquier caso,
fue un detalle de buen gusto no acudir al baile.
En realidad, la señora Archer estaba satisfecha
del compromiso de su hijo con May Welland.
No había en Nueva York una muchacha mejor para él.
―Pobre Ellen ―continuó, compasiva―.
Recibió una educación tan poco adecuada...
¿Qué puede esperarse de una chica a la que se permite
llevar un vestido de satén negro
el día de su presentación en sociedad?
―¡Nunca olvidaré cuando la vi así vestida! ―añadió Jackson.
―Es raro ―comentó Janey― que no se haya cambiado
el nombre por otro más... elegante, como Elaine, o...
Su hermano la interrumpió, enfadado:
―¿Y por qué tiene que esconderse,
como si fuese culpable de algo?
Tuvo la mala suerte de casarse con un miserable.
Eso no la convierte en una infame.
―Pero se rumorea que... ―empezó a decir Jackson.
―Sí, ya sé, que se fue con su secretario
―se adelantó el joven―.
La ayudó a escapar del animal de su marido.
¿Quién de nosotros no hubiera hecho lo mismo en su lugar?
Sillerton Jackson había acabado de cenar.
Encendió un cigarro y se acercó a la chimenea.
―¿La ayudó a escapar? ―preguntó―.
Pues la ayudó durante mucho tiempo,
porque vivieron juntos en Suiza.
―Bueno, ¿y qué? ―repuso Newland, indignado―.
Ella tenía derecho a rehacer su vida.
Las mujeres deberían ser libres... tan libres como nosotros.
La respuesta de Jackson fue definitiva:
―Sin duda el conde Olenski opina lo mismo:
jamás ha hecho nada para recuperar a su mujer.
5. Un mundo de apariencias
Acabada la cena, Archer se retiró a su habitación.
Era una estancia hogareña y acogedora,
con estanterías llenas de libros, estatuillas de bronce
y fotografías de cuadros famosos.
Sentado en su sillón, junto al fuego,
Newland Archer contempló la fotografía de su prometida
y reflexionó sobre su próximo matrimonio.
¿Qué ocurriría si se enfadaban o si no se comprendían?
¿Qué sabían el uno del otro?
Su deber de hombre respetable era ocultar su pasado,
y el de ella, como muchacha decente,
era no tener un pasado que ocultar.
Sintió un escalofrío al recordar cómo eran los matrimonios
de