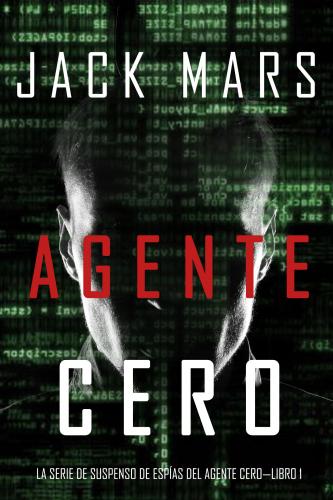La chaqueta de aviador eran doscientos cuarenta euros. No importaba; tenía un bolsillo lleno de dinero. Él agarro una camisa nueva también, una camiseta gris pizarra y, luego, un nuevo par de jeans, calcetines nuevos y unas botas marrones robustas. Trajo todas sus compras a la caja y pagó en efectivo.
Había una huella dactilar de sangre en una de las facturas. El empleado de labios finos pretendió no darse cuenta. Un destello de luz apareció en su mente:
“Un hombre camina hacia una estación de gasolina cubierto de sangre. Paga por su combustible y comienza a alejarse. El asistente desconcertado lo llama, ‘Oye, hombre, ¿estás bien?’ el tipo sonríe. ‘Oh sí, estoy bien. No es mi sangre’”.
Nunca he escuchado esa broma antes.
“¿Podría usar su vestidor?” Reid preguntó en Francés.
El empleado señaló hacia la parte trasera de la tienda. No había dicho una sola palabra durante toda la operación.
Antes de cambiarse, Reid se examinó a sí mismo por primera vez en un espejo limpio. Jesús, se veía terrible. Su ojo derecho estaba hinchado ferozmente y la sangre manchaba los vendajes. Él tenía que encontrar una farmacia y comprar unos suministros decentes de primeros auxilios. Deslizó sus, ahora sucios y de algún modo sangrientos, jeans bajo su muslo herido, haciendo una mueca de dolor al hacerlo. Algo cayó al suelo, sorprendiéndolo. La Beretta. Casi había olvidado que la tenía.
La pistola era más pesada de lo que hubiese imaginado. Novecientos cuarenta y cinco gramos, descargada, lo sabía. Sosteniéndola como si abrazara a un antiguo amante, familiar y extranjero al mismo tiempo. La dejó y se terminó de cambiar, metió su ropa vieja en la bolsa de compras y metió la pistola en la cintura de sus jeans nuevos, en la parte baja de su espalda.
Fuera del bulevar, Reid mantuvo su cabeza baja y caminó enérgicamente, mirando hacia la acera. No necesitaba que más visiones lo distrajeran en este momento. Tiró la bolsa con la ropa vieja en un cubo de basura en una esquina sin perder el paso.
“¡Oh! Excusez-moi”, se disculpó y su hombro chocó fuertemente contra una mujer que pasaba en un traje de negocios. Ella lo fulminó con la mirada. “Lo siento”. Ella jadeó y se alejó. Él metió las manos en los bolsillos de su chaqueta — junto al celular que había sacado del bolso de ella.
Fue fácil. Muy fácil.
A dos cuadras de distancia, se metió bajo el toldo de una tienda por departamentos y sacó el celular. Respiró en signo de alivio — había seleccionado a una mujer de negocios por una razón y su instinto dio frutos. Ella tenía Skype instalado en el celular y una cuenta vinculada a un número Estadounidense.
Abrió el navegador de Internet del celular, miró hacia el numero de Pap’s Deli en el Bronx y llamó.
La voz de un hombre joven respondió rápidamente. “Pap’s, ¿En qué puedo ayudarlo?”
“¿Ronnie?” Uno de sus estudiantes del año anterior trabajaba a tiempo parcial en el deli favorito de Reid. “Es el Profesor Lawson”.
“¡Oye, Profesor!” dijo el hombre joven brillantemente. “¿Cómo le va? ¿Quiere colocar una orden para llevar?”
“No. Sí… algo por el estilo. Escucha, necesito un gran favor Ronnie”. Pap’s Deli solo estaba a seis cuadras de su casa. En días agradables, caminaba con frecuencia todo el camino para recoger unos sándwiches. “¿Tienes Skype en tu celular?”
“¿Sí?” Dijo Ronnie, con un tono de voz confuso.
“Bien. Esto es lo que necesito que hagas. Anota este número…” Instruyó al chico para que corriera rápidamente hasta su casa, para ver quién, si alguien, estaba allí, y que llamara de regreso al número Estadounidense en el celular.
“Profesor, ¿Está metido en algún de problema?”
“No, Ronnie, estoy bien”, mintió. “Perdí mi celular y una mujer amable me está dejando usar el de ella para hacerle saber a mis niñas que estoy bien. Pero solo tengo pocos minutos. Así que si puedes, por favor…”
“No diga más, Profesor. Feliz de ayudar. Regresaré dentro de poco”. Ronnie colgó.
Mientras esperaba, Reid recorrió el corto tiempo en el toldo, revisando el celular cada segundo por si perdía la llamada. Parecía que una hora había pasado hasta que sonó de nuevo, sin embargo sólo habían pasado seis minutos.
“¿Hola?” Respondió la llamada de Skype al primer tono. “¿Ronnie?”
“Reid, ¿eres tú?” Una frenética voz femenina.
“¡Linda!” dijo Reid sin aliento. “Estoy feliz de que este ahí. Escucha, necesito saber…”
“Reid, ¿qué pasó? ¿Dónde estás?” demandó.
“Las niñas, están en la…”
“¿Qué pasó?” interrumpió Linda. “Las niñas se despertaron esta mañana, enloquecidas porque te habías ido, así que me llamaron y vine de inmediato…”
“Linda, por favor”, trató de intervenir, “¿dónde están?”
Ella habló sobre él, claramente distraída. Linda era muchas cosas, pero buena en crisis no era una de ellas. “Maya dijo que a veces sales a caminar en la mañana, pero ambas puertas, la del frente y la de atrás, estaban abiertas, y ella quería llamar a la policía porque decía que nunca dejabas el celular en casa y ahora este chico del deli aparece ¿y me entrega un celular…?”
“¡Linda!” Reid siseó bruscamente. Dos hombres mayores que pasaban miraron su arrebato. “¿Dónde están las niñas?”
“Están aquí”, ella resopló. “Ambas están aquí, en la casa conmigo”.
“¿Están a salvo?”
“Sí, por supuesto. Reid, ¿qué sucede?”
“¿Llamaste a la policía?”
“Todavía no, no… en la TV siempre dicen que debes esperar veinticuatro horas para reportar a alguien desparecido… ¿Estás metido en algún problema? ¿De dónde me estás llamando? ¿De quién es esta cuenta?”
“No puedo decírtelo. Sólo escúchame. Has que las chicas empaquen un bolso y llévatelas a un hotel. No en ningún lugar cerca; fuera de la ciudad. Quizás a Jersey…”
“Reid, ¿qué?”
“Mi cartera está en el escritorio de mi oficina. No usen la tarjeta de crédito directamente. Saquen un avance de efectivo de cualquiera de las tarjetas que están allí y úsenlo para pagar la estadía. Mantenla abierta sin restricciones”.
“¡Reid! No voy a hacer nada hasta que me digas que está… espera un segundo”. La voz de Linda se volvió apagada y distante. “Sí, es él. Está bien. Yo creo. Espera, ¡Maya!”
“¿Papá? ¿Papá, eres tú?” Una nueva voz en la línea. “¿Qué pasó? ¿Dónde estás?”
“¡Maya! Yo, esto, algo surgió, extremadamente a último minuto. No quería despertarlas…”
“¿Estás bromeando?” Su voz era aguda, agitada y preocupada al mismo tiempo. “No soy estúpida, Papá. Dime la verdad”.
Él suspiró. “Tienes razón. Lo siento. No puedo decirte dónde estoy Maya. Y no debería estar mucho en el teléfono. Sólo haz lo que tu tía diga, ¿está bien? Van a dejar la casa por un corto tiempo. No vayan a la escuela. No deambulen por ningún lado. No hablen sobre mí en el celular o en la computadora. ¿Entendido?”
“¡No, no entiendo! ¿Estás metido en algún problema? ¿Deberíamos llamar a la policía?”
“No, no hagas eso”, él dijo. “No todavía.