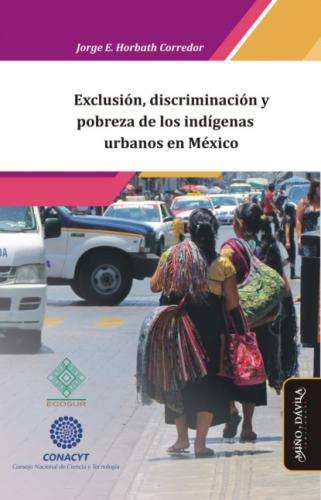La constitución del Estado-nación y las reformas en México
El proceso de conquista y colonización dejó repercusiones de largo alcance en la estructuración de la sociedad mexicana: desde ese momento una línea racial constituyó los lazos de dominación como una frontera definida por el color de la piel que separaría a los oprimidos de las elites (Roux, 2005:66). De la colonización quedó el reconocimiento y la incorporación de las comunidades indígenas a la entidad política, proceso que las castellanizó y obligó a adaptar sus antiguas formas de producción comunal para fines que les eran ajenos. El resultado fue un híbrido, o como lo llama Echeverría (1998), un proceso de mestizaje cultural en el cual los grupos indígenas tuvieron que rehacerse, reestructurarse y reconstruirse mutuamente para poder integrarse.
Además de configurarse mediante un largo ciclo de violencia agraria desatado en el siglo XIX, durante la revolución mexicana y en las conquistas y derrotas de las clases subalternas, el Estado mexicano se erigió por el proyecto liberal de reemplazar las tradiciones coloniales, construyendo otras reglas ajenas a las sociabilidades, mitos y representaciones colectivas.
“La construcción del Estado-nación mexicano no fue un proceso mecánico marcado por la delimitación tajante entre república de indios y republica liberal, sino uno más complejo, caracterizado por la adaptación liberal a socialidades antiguas y por la irrupción de éstas en el escenario en que se configuraba la comunidad estatal; el retorno a la antigua nación indígena, a la nación mexicana desplazada por la conquista, sería uno de los mitos fundadores de la identidad colectiva5, el mito del retorno a la nación original se volvió junto a la Virgen de Guadalupe un elemento de cohesión social”. [...] Tierra soberanía y nación, quedaron fijados como elementos constitutivos de la comunidad estatal, no solo por la resistencia de las socialidades comunitarias del mundo agrario que impuso el reconocimiento de los pueblos, sino porque la construcción del Estado nacional pasó por un despojo territorial y por la resistencia frente a poderes intervensionistas externos” (Roux, 2005:84).
Con este contexto de fondo se construyó el primer proyecto de modernización con el fin de constituirse como nación y como república. Así se aniquilaron a los pueblos y se homogeneizó, jurídica, cultural y lingüísticamente una sociedad heterogénea, destruyendo la oligarquía agraria que se había posesionado anteriormente, rompiendo también los pilares corporativos heredados del orden colonial a partir de un proyecto nacionalista, anticlerical y agrarista. Esto supuso la realización simultánea de cuatro procesos: conservación de la integridad del territorio nacional; afirmación de la soberanía estatal; construcción de una esfera de lo público-estatal secularizada, arrancando a la iglesia del poder sobre los asuntos que competen a los ciudadanos y la construcción de una relación estable de mando-obediencia.
La segunda oleada modernizadora estuvo envuelta en la reestructuración del capital del último cuarto del siglo XIX, que abarcó un proceso de reorganización estatal de la economía y un intento de cambiar el modo de dominación política, transformando a fondo los ámbitos productivos y financieros y provocando, a su vez, dislocaciones sociales y mutaciones culturales. Este proyecto de modernización quebró los soportes de la cohesión política en varios niveles y de la relación mando-obediencia expresada en la resistencia en dos terrenos: en la rebelión campesina y en la exigencia de una modernización con democratización expresada en la rebelión urbana.6
La revolución y otros conflictos posrevolucionarios que atravesaron todo el siglo XIX, tuvieron que ver con la reconfiguración interna de la sociedad mexicana y una nueva reordenación del Estado posterior a la reorganización del conflicto armado. La disputa jurídica sobre el artículo 27 y, en particular, sobre la propiedad nacional de la tierra y el petróleo fueron algunas de sus expresiones. De este periodo sociopolítico, quedó promulgada la constitución de 1917 que expresó una reorganización de la economía, la sociedad y la política al reconocer jurídicamente el derecho campesino a la tierra (en la figura de ejido) y los derechos sindicales y laborales de los trabajadores.
La crisis mundial del 1974 marcó la clausura definitiva del ciclo: el Estado mexicano se enfrentó a la disyuntiva de hacer caso omiso a las pautas de los mercados y organismos internacionales o asumir transformaciones que afectarían toda su estructura. Si bien la primera opción se descartó rápidamente, la segunda se tomó de manera cautelosa por significar el desmonte de privilegios del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A partir de la sucesión presidencial, en 1988 se dio un quiebre con la ruptura del pacto estatal que mostró de manera clara la crisis de legitimidad del régimen mexicano que se observaba en el ciclo de protestas de distintos sectores y en las rebeliones indígenas y campesinas. La rebelión armada zapatista7 de 1994 también fue un síntoma evidente de la crisis estatal.
Esta nueva reforma no solo se fundó en la apertura a nuevos mercados, sino en las consecuencias políticas que las transformaciones traerían consigo a la seguridad de la estructura estatal, sostenida a partir de la década de los treinta en el presidencialismo y en la vigencia de un único partido, que se encargaba centralizadamente de la operación política, económica y administrativa del Estado. De acuerdo a Rubio (1992:198) para el gobierno mexicano de entonces,
“reformar causaba inestabilidad porque atacaba a los intereses creados que tradicionalmente habían sostenido al régimen. No reformar causaba inestabilidad porque el estancamiento económico y la inflación carcomían a la sociedad, deterioraban los niveles de vida de los mexicanos, desequilibraban aún más la ya de por sí pésima distribución del ingreso, facilitaban el desarrollo de movimientos fundamentales y mesiánicos y, en general corroían la malla social”.
A finales del gobierno de José López Portillo (1976-1982) se reorganizaron las instituciones del Estado, se reasignaron competencias, y se hizo frente al déficit fiscal por medio de la disminución de las importaciones, pero sin tocar la estructura misma del aparato estatal, es decir, se realizó una reforma de carácter institucional. Esto cambió a partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982- 1988) y hasta finales de la década de los noventa con el del ex Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) en tanto se identificó que el hecho de no reformar ya no era un curso de acción posible.
“A partir de la crisis fiscal de 1982 y sus posteriores políticas de ajuste y reforma estructural del modelo económico, así como de la crisis político-electoral de 1988, se entronizan dos propuestas que se entreveran para determinar las nuevas relaciones entre Estado y sociedad: reducir el tamaño del Estado y avanzar en el camino de la alternancia electoral. De esta manera, la reforma del Estado caminó de nuevo por dos avenidas dominantes, la electoral y la económica-administrativa” (Aguilar, 2006:40).
En los noventa, la reestructuración se enmarcó en seis grandes ejes: caída de salario, reorganización de los procesos productivos y reorganización de las relaciones laborales (acabando con los contaros colectivos); modificación constitucional del régimen de propiedad agraria (artículo 27) con la transformación del ejido y la incorporación de la tierra al intercambio mercantil privado;