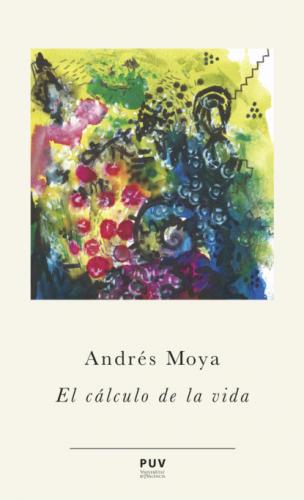En la evolución por el impulso vital, el hombre representa un estado supremo, reconoce Bergson, pero bajo una total indeterminación. Somos una maravillosa manifestación del impulso creador, pero del mismo modo que estamos aquí podríamos no estar. Al igual que ocurre con la discusión científica en torno al origen de la vida, cabe la posibilidad de preguntarse en torno al origen del impulso vital. Una vez que la vida aparece, el impulso también lo hace. De hecho, serían equivalentes. Responder con una teoría al origen de la vida es responder al origen del impulso. Pero esa teoría no estaba disponible en su época, y en la actualidad seguimos investigando sobre ella con más o menos ahínco. La evolución, de forma indeterminada, ha conducido al hombre, quien, a juicio de Bergson, constituye una entidad que pone de manifiesto la total libertad del impulso creador. Toda esta metafísica no es incompatible con la ciencia y la explicación del origen y la evolución de la vida.
El hombre es un ser más producto de la evolución, ciertamente. Para Bergson, no obstante, nuestra inteligencia racional es algo que nos ha permitido dominar la naturaleza. Pero tal cualidad no es la apropiada para captar aquello que la vida es. Según este filósofo, tal aprehensión se puede producir recurriendo a otra cualidad general que el impuso vital hace presente en todos y cada uno de los seres vivos: el instinto. Es el instinto el que puede promover en el hombre la intuición que necesitamos para captar la vida en toda su dimensión. No necesariamente es esta una tesis que se pueda compartir en función de la visión retrospectiva desde la ciencia actual. Porque la inteligencia humana tal y como hoy la conocemos es más que inteligencia adaptada para el dominio de las cosas o el control del mundo. La inteligencia es más que racionalidad. La intuición es una manifestación más, entre varias, de la inteligencia. Y, en todo caso, el hombre, con toda la singularidad que conlleva el despliegue de su inteligencia, es un ser que puede mirar retrospectivamente el camino que lo ha generado. Sabemos del árbol más o menos sinuoso en el que nos situamos y en qué momento apareció la rama que nos trajo al mundo. Nos acercamos con celeridad a disponer de una inteligibilidad de la vida. Bergson no creía que la racionalidad fuera suficiente para proporcionarla. Mi cuestión, de nuevo, es si mantendría tal afirmación de conocer los avances que se han producido durante el siglo XX en torno a la célula y la evolución de los organismos.
¿Y qué decir de la entelequia o fuerza vital de Hans A. E. Driesch? Para este científico, al que también se le ha calificado de vitalista, la célula no se capta en sus componentes. Cuando entramos en sus detalles somos capaces de advertir componentes o procesos que se asimilan perfectamente a fenómenos físicos y químicos. Pero tales componentes materiales de la célula no permiten entender lo que la célula es, o en todo caso describirla. Para Driesch debe existir algo en ella, una entidad que califica de no espacial, intensiva y cualitativa a la que necesita recurrir para poder afirmar que una célula, la unidad mínima de lo vivo, es algo distinto de un ente físico no vivo. Es cierto que la célula se compone de entes espaciales, extensos y cuantitativos, pero lo que la célula sea no se capta por la mera combinación de estos. Hay algo más, una propiedad que le da su ser, la de ser vivo. Driesch, como Bergson, estaba lejos de poder vislumbrar qué fuera tal entidad, que, por otra parte, gozaba de la enorme capacidad, singular en el mundo, de que los seres imbuidos con ella eran capaces de evolucionar y modificarse.
Ernst Mayr, en un ejercicio clarividente con el fin de justificar la problemática planteada por los autores vitalistas, afirma en el 2002, en la conferencia Walter Arndt sobre la autonomía de la biología, que:
Sería ahistórico ridiculizar a los vitalistas. Cuando uno lee los escritos de uno de los líderes del vitalismo, Driesch, acaba por estar de acuerdo con él en que muchos de los problemas básicos de la biología simplemente no pueden ser resueltos con una filosofía como la de Descartes, para el que un organismo es una máquina (...). La lógica de la crítica de los vitalistas fue impecable. Pero todos sus esfuerzos por encontrar una respuesta científica a los denominados fenómenos vitalistas fueron fallidos (...). El rechazo de la filosofía reduccionista no es un ataque al análisis. Los sistemas complejos no pueden ser entendidos sin un análisis minucioso. Pero las interacciones de los componentes deben ser consideradas tanto como las propiedades de los componentes aislados.
El crédito que Mayr da a los vitalistas no puede ser mayor. Por un lado, afirma que estos no estaban dispuestos a asumir que un ser vivo, una célula en su expresión más elemental, fuera una máquina. Desechan la concepción cartesiana de la equivalencia entre máquina y ser vivo. Esa equivalencia está en la base, según Mayr, de una filosofía reduccionista que vitalistas científicos como Driesch no estuvieron dispuestos a aceptar. Aunque sea de forma retrospectiva, hoy claramente podemos afirmar que un ser vivo, de ser como una máquina, es una muy especial. Tiene una particular capacidad de sortear los problemas y los defectos y seguir funcionando a pesar de ellos, siempre y cuando no sean muy destructivos. Pero, desgraciadamente, los vitalistas científicos tuvieron un problema monumental: no encontraron forma, con las herramientas conceptuales y técnicas de su tiempo, así como datos empíricos, de dar con una explicación científica de lo que pudiera ser un ente vivo. No negaban el valor que el estudio analítico de los seres vivos pudiera tener para poder comprender mejor la complejidad intrínseca que estaba asociada a ellos. De hecho, Mayr sopesa el valor del análisis en su justa medida pero, al igual que los vitalistas de otrora, quiere entender que la vida necesita ser estudiada al mismo tiempo con otras aproximaciones. Mayr reivindica a los vitalistas porque son antecesores de una tesis que le resulta preciosa: la de que la biología es una ciencia autónoma. Por otro lado, este científico trata de poner en contexto actual la citada autonomía. Y es entonces cuando introduce la noción, muy moderna, de la interacción entre los componentes. Para Mayr las interacciones son tan importantes como los componentes. Por lo tanto, cabe formularse la siguiente pregunta: ¿eran las interacciones de los componentes el elemento clave que añadir al conjunto para poder dar con una explicación cabal de esa entidad a la que llamamos vida? ¿Es la interacción, en sentido genérico y cualitativo, la ansiada fuerza vital de Bergson o la entelequia de Driesch? Muy probablemente. Esta obra es una excursión intelectual que toma la noción de interacción como algo muy propio de los fenómenos complejos presentes en la naturaleza, los asociados a la vida y, particularmente, a su unidad básica, la célula. De la interacción surgen las emergencias, y estas pueden constituir nuevos niveles de organización con su propia lógica y sus propias leyes. La vida es un fenómeno emergente y representa un nivel de organización que dispone de leyes propias para su propia comprensión con respecto a los elementos que la componen. Tanta ha sido la insistencia histórica de esta cuestión por parte de ciertos filósofos y biólogos holistas que casi podemos