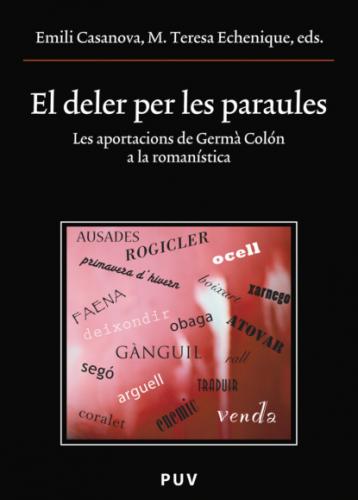Una vez ha tenido lugar la separación territorial, y conforme la gente vive en un entorno uniforme –en compañía de otros «como ellos», con los que se puede socializar en seguida sin incurrir en el riesgo de la incomprensión y sin tener que luchar con la vejatoria necesidad de las (siempre arriesgadas) traducciones entre distintos universos de sentido–, es más probable que se desaprenda el arte de negociar significados compartidos y un modus vivendi común.
Las guerras territoriales van de un lado a otro de la barricada que separa el bienestar del malestar, pero no pueden tener otro resultado que la profundización de la incomunicación. Conforme los soldados voluntarios e involuntarios de las permanentes guerras territoriales olviden o descuiden las habilidades necesarias para una vida satisfactoria en la diferencia, resultará menos extraño que los buscadores y practicantes de la terapia escapatoria vean con creciente horror el enfrentamiento con extraños. Los «extraños» (es decir, la gente que está al otro lado de la barricada) tienden a parecer cada vez más amenazadores conforme se van haciendo ajenos, poco familiares e incomprensibles. El diálogo y la interacción, que podrían asimilar circunstancialmente su «otredad» a nuestra vida, se desvanecen o no tienen lugar al principio. El impulso a un entorno homogéneo, territorialmente aislado, es el cinturón de seguridad, el proveedor de la mixofobia, y se convierte en su agente principal.
*
Al final, el desafío ético de la «globalización», o más bien la globalización como desafío ético.
Sea lo que sea lo que signifique «globalización», significa que somos dependientes. Las distancias ya no importan. Lo que sucede en cualquier parte tiene consecuencias globales. Con los recursos, las herramientas técnicas y los procedimientos, los seres humanos han dado a sus acciones un alcance enorme en el espacio y en el tiempo. Por localmente confinados que estén, los agentes harán mal en no tener en cuenta los factores globales, que decidirán el éxito o el fracaso de sus acciones. Lo que hacemos (o dejamos de hacer) influye en las condiciones de vida (o en la muerte) de gente en lugares que no conocemos y de generaciones que no conoceremos.
Ésta es la condición bajo la que, lo sepamos o no, hacemos nuestra historia compartida. Aunque mucho, tal vez todo o casi todo en esa historia depende de las opciones humanas, la condición bajo la que esas opciones se toman no es una opción en sí misma. Al desmantelar la mayoría de límites espaciotemporales que solían confinar el potencial de nuestras acciones al territorio que podíamos examinar, conocer y controlar, ya no podemos encontrar refugio, al llegar al final de nuestras acciones, en la red global de la dependencia mutua. Nada se puede hacer para detener, mucho menos para invertir, la globalización. Podemos estar a favor o en contra de la nueva interdependencia planetaria con el mismo efecto que el de apoyar o condenar el siguiente eclipse solar o lunar. Sin embargo, mucho depende de nuestro consentimiento o resistencia la forma que ha tomado la globalización de las demandas humanas.
Hace medio siglo, Karl Jaspers podía separar con nitidez la «culpa moral» (el remordimiento que sentimos por haber hecho daño a otros seres humanos, por nuestras acciones u omisiones) de la «culpa metafísica» (la culpa que sentimos cuando se daña a un ser humano, aunque el daño no tenga nada que ver con nuestras acciones). Esa distinción ha sido despojada de significado con el proceso de la globalización. Como nunca antes, las palabras de Donne («No preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti») representan la genuina solidaridad de nuestro destino; el asunto es, sin embargo, que la nueva solidaridad de destino no ha sido emulada por la solidaridad de nuestros sentimientos, mucho menos de nuestras acciones.
En un mundo de dependencia global, interconectada, no podemos estar seguros de nuestra inocencia moral mientras haya seres humanos que sufran indignidades, miseria o dolor. No podemos decir que no sabemos, ni estar seguros de que no hay nada que cambiar en nuestra conducta que impida o al menos alivie el destino de los que sufren. Podemos ser impotentes individualmente, pero podemos hacer algo juntos, y estar juntos es algo que tiene que ver con los individuos. El problema es que, como lamenta otro gran filósofo del siglo XX, Hans Jonas, aunque el espacio y el tiempo ya no ponen límite a los efectos de nuestras acciones, nuestra imaginación moral no ha progresado más allá del alcance que tenía con Adán y Eva. Las responsabilidades que estamos dispuestos a asumir no se aventuran tan lejos como la influencia que nuestra conducta diaria ejerce en las vidas de gente aún más distante.
El «proceso de globalización» ha dado lugar a una red de interdependencia que penetra en cada rincón del planeta, pero poco más. Sería groseramente prematuro hablar de una sociedad global o de una cultura global, mucho menos de un curso de acción global o de una ley global. ¿Hay un sistema social global emergente al final del proceso de globalización? Si lo hay, no se parece a los sistemas sociales que hemos aprendido a considerar la norma. Solíamos pensar en los sistemas sociales como totalidades que coordinan y ajustan y adaptan todos los aspectos de la existencia humana, sobre todo los mecanismos económicos, el poder político y las pautas culturales. Sin embargo, en la actualidad lo que solía estar coordinado al mismo nivel y en la misma totalidad ha sido separado y desplazado a niveles radicalmente distintos. El alcance planetario del capital, las finanzas y el comercio, las fuerzas decisivas para el rango de las opciones y la efectividad de la acción humana, para el modo en que viven los seres humanos y para sus sueños y esperanzas, no ha sido emulado por una escala similar de los recursos que la humanidad ha desarrollado para controlar esas fuerzas que controlan a los seres humanos.
Más importante aún, esa dimensión planetaria no ha sido emulada por una escala global similar de control democrático. Podemos decir que el poder «ha huido» de las instituciones desarrolladas históricamente que solían ejercer un control democrático de los usos y abusos del poder en los Estados-nación modernos. La globalización, en su forma actual, significa una progresiva pérdida de poder de los Estados-nación en ausencia de un sustituto efectivo.
Ya se había dado un acto de magia similar de los agentes económicos, aunque obviamente a una escala más modesta que en nuestra época globalizada. Max Weber, uno de los analistas más agudos de la lógica (o falta de lógica) de la historia moderna, advirtió que la partida de nacimiento del capitalismo moderno fue la separación de los negocios de la casa familiar, de la que dependía la densa red de derechos y obligaciones mutuos de las comunidades urbanas, parroquias o gremios de artesanos en la que las familias y los vecinos estaban atrapados. Con esa separación (mejor dicho, de acuerdo con la antigua alegoría de Mennenio Agrippa, «secesión»), los negocios se aventuraron en una genuina tierra fronteriza, una tierra de nadie virtual, libre de concernencias morales y constricciones legales, subordinada sólo al propio código de conducta de los ne gocios. Como sabemos, esa extraterritorialidad moral sin precedentes de las actividades económicas llevó en su momento al espectacular avance del potencial industrial y al crecimiento de la riqueza. Sabemos también, sin embargo, que durante todo el siglo XIX esa extraterritorialidad redundó en la miseria humana, la pobreza y una polarización estremecedora de las pautas y oportunidades de la vida humana. Sabemos que, al cabo, los emergentes Estados modernos reclamaron la tierra de nadie que los negocios consideraban propiedad exclusiva suya. Las agencias normativas del Estado invadieron esa tierra y circunstancialmente, aunque no sin una resistencia feroz, se la apropiaron y colonizaron, colmando así el vacío ético y mitigando las consecuencias menos favorables para la vida de sus súbditos/ciudadanos.
La globalización podría ser descrita como una segunda secesión. Una vez más, los negocios han escapado al confinamiento familiar, aunque esta vez la casa dejada atrás es la «casa imaginada» moderna, circunscrita y protegida por los poderes culturales, militares y económicos del Estado-nación, políticamente soberano. Una vez más, los negocios han adquirido un «territorio extraterritorial», un espacio propio, que puede recorrer libremente apartando los débiles obstáculos locales y eliminando los más difíciles, persiguiendo sus propios fines y relegando otros económicamente irrelevantes y, por tanto, ilegítimos. Una vez más observamos efectos sociales parecidos a los que se suscitaron en la protesta moral con la primera secesión, aunque (como la segunda secesión misma) a una escala global inmensamente mayor.
Hace casi