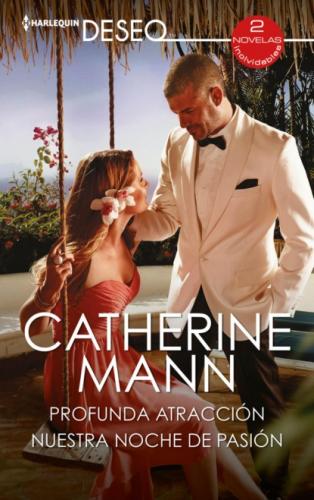Agarrada a la barandilla, comenzó a subir a toda velocidad. Se detuvo solo un momento en el tercer piso, para tomar aliento. Nada más abrir la puerta que daba a la quinta planta, se topó con una mujer y su hija adolescente. Cuando la chica se giró para mirarla mejor, como si la hubiera reconocido, Mari le volvió la espalda y comenzó a caminar en sentido contrario.
Maldición, se dijo. No podía darse la vuelta para encaminarse a su habitación hasta que no estuviera segura de que el pasillo estaba despejado. Si, al menos, tuviera algún disfraz que pudiera hacerle pasar desapercibida…
Entonces, por el rabillo del ojo, vio que a su lado estaba la solución perfecta. Un carrito del servicio de habitaciones. Miró alrededor para ver si había alguien de uniforme, pero solo vio a una camarera retirándose.
Mordiéndose el labio un momento, levantó una esquina de la tapa de la bandeja y se le hizo la boca agua al ver un plato de cordero al azafrán y, de postre, tiramisú. Por un momento, estuvo tentada de esconderse con el carrito en un armario y devorarlo todo, pues estaba hambrienta después de un largo día dando conferencias. Cuanto antes pudiera llegar a su habitación, antes podría relajarse, darse una ducha caliente y pedir su propia cena, pensó.
Y llevar aquel carrito era el mejor disfraz que tenía a mano. Incluso había una chaqueta de camarera colgada en el manillar y una hoja de entrega, donde se explicitaba que la suite A5 era la destinataria de aquellos suculentos manjares.
El sonido de las puertas del ascensor abriéndose le hizo entrar en acción sin pensarlo más.
Mari se puso la enorme chaqueta color verde sobre su traje negro. Un gorro de Papá Noel rojo se cayó del bolsillo de la chaqueta y se lo colocó también, pensando que así se camuflaría todavía mejor. Acto seguido, comenzó a empujar el carrito por el pasillo.
–¿La veis? –preguntó una adolescente en portugués–. Dicen que la han visto subir al quinto piso.
–¿Estás segura de que no era el cuarto? –preguntó otra a su vez.
–Muy segura. Preparad el teléfono. Podemos vender estas fotos por una fortuna.
Mari empujó el carrito, bajando la cabeza. Su única oportunidad era entrar en la suite A5, que estaba a unos pasos de ella. Las adolescentes se acercaban.
–Igual podemos preguntar a esa mujer que lleva el carrito si la ha visto…
A Mari se le pusieron los pelos de punta. La cosa podía ser peor de lo que había pensado si la fotografiaban disfrazada.
Sin pensárselo más, llamó a la puerta.
–Servicio de habitaciones.
Nadie respondió. El riesgo de tener que ocultar su identidad ante una persona le parecía menos grave que quedarse allí en el pasillo y tener que enfrentarse a un implacable grupo de jovencitas.
Justo cuando iba a entrar en pánico, se abrió la puerta de la habitación. Sin levantar la cabeza, Mari entró, dejándose envolver por un aroma a jabón masculino.
Entró tan deprisa que se tropezó con el carrito. No era algo muy digno de una princesa, pero ella nunca había sido una chica glamurosa.
A pesar de la urgencia por escapar de sus perseguidoras, le picó el aguijón de la curiosidad. ¿Quién sería el hombre que ocupaba aquella suntuosa suite y olía tan bien?
Sin embargo, Mari no se atrevió a mirarlo. Con la cabeza gacha, echó un vistazo a su alrededor, para ver si había alguien más. Aunque la comida que había pedido era solo para uno. La habitación parecía vacía, con la iluminación baja. Las persianas de los enormes ventanales estaban levantadas y fuera brillaban la luz de la luna y las estrellas. En la costa, las palmeras se mecían con la suave brisa nocturna y algunos yates flotaban rozando el horizonte.
–Se lo prepararé en la mesa –indicó ella, tras aclararse la garganta.
–Gracias –repuso una voz familiar–. Pero puedes dejar el carrito ahí junto a la chimenea.
Mari necesitó menos de un segundo para identificar aquel profundo tono de voz y se quedó petrificada.
El destino debía de estar carcajeándose de ella. Acababa de escapar de una humillación segura para verse atrapada en otra mayor. De todas las habitaciones del hotel, tenía que haber elegido precisamente la del doctor Rowan Boothe, su mayor enemigo profesional.
Hacía pocas horas, ella había ridiculizado los inventos de aquel hombre en público.
¿Qué diablos estaba haciendo él allí? Mari había revisado la lista de participantes y no había visto su nombre.
Entonces, oyó sus pasos acercándose. Su aroma la envolvió. Ella mantuvo la mirada baja, rezando porque no la reconociera.
–Lo dejaré aquí entonces. Que tenga un buen día.
Pero el alto y musculoso cuerpo de él le bloqueó el camino. Le clavó los ojos en el pecho. Sonrojándose, recordó la última vez que lo había visto, en una conferencia en Londres hacía cinco meses. Pero no había podido olvidar su atractivo rostro bañado por el sol, su pelo color arena, ondulado y un poco largo, como el de un hombre demasiado sumergido en sus investigaciones como para molestarse en ir a la peluquería.
–Señorita, ¿hay algún problema? –preguntó él, inclinando la cabeza para poder verla.
Debía mantener la calma, se dijo Mari. Lo más probable era que no la reconociera.
–Feliz Navidad –dijo él, tendiéndole una propina en la mano.
Si no tomaba el dinero, resultaría sospechoso, pensó ella. Así que agarró los billetes doblados, con mucho cuidado de no rozarle.
–Gracias por su generosidad.
–De nada.
La suya era una voz demasiado aterciopelada y envolvente, sobre todo, cuando provenía de un cuerpo tan perfecto. Soltando aire, Mari se volvió hacia la puerta y agarró el picaporte para abrir y salir.
–Doctora Mandara, ¿te vas tan pronto? –preguntó él con sarcasmo, a pocos centímetros de ella.
Maldición, la había reconocido.
–Y yo que pensé que te habías tomado la molestia de entrar en mi habitación para seducirme… –añadió él, acariciándole la mejilla con su aliento.
El doctor Rowan Boothe esperó que sus palabras causaran el efecto esperado. Mariama Mandara lo excitaba sin remedio cada vez que la veía.
Sin embargo, ella siempre lo había tratado con desdén. Algo que, tal vez, formaba parte de su atractivo.
Cuando Rowan había rechazado su lucrativo puesto de trabajo como médico en Carolina del Norte para abrir una clínica en África, todo el mundo lo había considerado una especie de santo. Pero él tenía dinero de sobra, después de haber inventado un programa de diagnóstico médico por ordenador, un programa que, por cierto, Mari no dejaba de criticar. Por eso, fundar la clínica no le había supuesto ningún sacrificio y él mismo no se consideraba un filántropo. Al contrario, era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería.
Y, en ese momento, quería tener a Mari.
Aunque, por el gesto horrorizado de ella, su insinuación no había tenido mucho éxito.
Mari abrió y cerró la boca un par de veces, como si se hubiera quedado sin palabras. A él no le importaba. Le bastaba con poder disfrutar de contemplarla. Era una mujer esbelta y bien proporcionada, algo que podía adivinarse a pesar de las ropas demasiado grandes que se había puesto.
–Debes de estar de broma –repuso ella–. No creerás que iba a intentar algo contigo y, menos aun, algo tan burdo.
Maldición, la indignación le hacía estar todavía más atractiva, incluso con aquel gorro de Papá Noel, observó él, sin poder dejar de sonreír.
–No