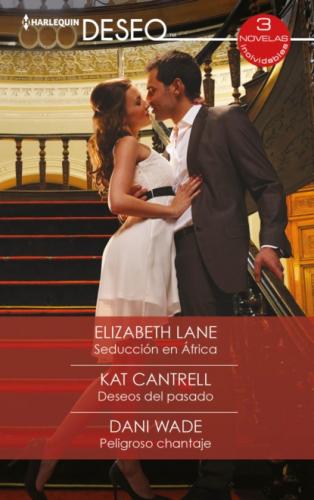–Si no me dejas más remedio…
Cal ni siquiera parpadeó, y Megan se dio cuenta de que sería capaz de hacerlo.
En fin, se dijo, lo de irse unos días de safari no sonaba tan mal. Tal vez incluso acelerara su recuperación. Pero ¿cómo iba a sobrevivir a diez días con él? Apretó la mandíbula y le contestó:
–Muy bien, iré, pero con una condición: si para cuando volvamos estoy ya repuesta, quiero que vuelvan a destinarme a Darfur.
Cal enarcó una ceja.
–¿Crees que es buena idea?
–Es donde más falta hace mi ayuda. Además, sin ese objetivo no puedo justificar el desperdiciar diez días por ahí de vacaciones.
Cal frunció el ceño, pero finalmente asintió.
–De acuerdo, pero mientras estemos de safari tienes órdenes de relajarte y pasarlo bien. Es lo que cualquier médico te prescribiría, y como tú has dicho: tienes que estar completamente restablecida si quieres volver a Darfur.
Megan escrutó su rostro en silencio. Cal no había ido allí para malgastar su tiempo y su dinero llevándosela de safari para que se recuperara. Los siguientes diez días serían un tira y afloja constante y tendría que estar todo el tiempo en guardia.
–Bueno, ¿qué me dices? –insistió él.
Megan se volvió hacia la puerta del bungalow, se detuvo y giró la cabeza para mirarlo el tiempo justo para que viera que no estaba sonriendo.
–No tardaré mucho en recoger lo que necesito –le dijo–. El café está caliente; tómate una taza mientras esperas.
La avioneta sobrevoló en círculo el cráter Ngorongoro, un verdadero jardín del Edén en medio de la sabana. Él ya había estado allí, pero era la primera vez que Megan lo veía, y la observó con curiosidad mientras miraba por la ventanilla el verde lecho del cráter de casi veinte kilómetros de diámetro.
–Es increíble –murmuró fascinada.
–Es todo lo que queda de un antiguo volcán que entró en erupción en tiempos prehistóricos –le explicó Cal–. Los geólogos dicen que debía ser tan grande como el Kilimanjaro; ¿te imaginas?
–Impresionante –murmuró Megan.
Cal admiró su delicado perfil, recortado contra el cristal de la ventanilla. Incluso con gafas de sol, sin maquillaje, y con el cabello revuelto por el viento, era una belleza. No le extrañaba que Nick hubiese estado dispuesto a darle todo lo que le pidiese.
–Podríamos haber venido en todoterreno en menos de un día –comentó–, pero quería que vieras el cráter por primera vez así, desde el aire.
–Es precioso; te deja sin aliento –murmuró ella sin apartar los ojos del paisaje–. ¿Por qué está tan verde?, la estación lluviosa apenas acaba de empezar.
–El cráter tiene manantiales que lo mantienen regado todo el año. Los animales que viven aquí no tienen que migrar cuando llega la estación seca.
–¿Vamos a ver animales hoy? –inquirió ella, entusiasmada como una niña.
Una vez se había resignado a ir con él, se había dejado llevar por el espíritu de la aventura; y Cal, a pesar de su plan y de que desconfiaba de ella, se encontró contagiándose de su entusiasmo.
–Eso depende del itinerario que haya preparado nuestro guía, Harris Archibald. Se reunirá con nosotros cuando aterricemos. Te caerá bien. Es una reliquia viviente; todo un personaje. Ah, y te aviso de que le falta un brazo y que te contará al menos una docena de versiones distintas de cómo lo perdió. No tengo ni idea de cuál es la verdadera.
–¿Y esta noche vamos a dormir en tiendas de campaña? –le preguntó Megan mientras la avioneta se alejaba del cráter.
Él se rio.
–Pareces una niña en su primer día de campamento. Espera y verás. Quiero que sea una sorpresa.
La avioneta aterrizó en una pista que era poco más que una larga franja despejada en medio de la alta hierba. Cuando se bajaron, soplaba una brisa fresca que traía olor a lluvia. Al oeste, en la lejanía, una nubes plomizas se cernían sobre el horizonte, y se vio el destello de un relámpago.
Megan contó en silencio hasta que retumbó el trueno. La tormenta todavía estaba lejos, pero parecía que se estaba moviendo deprisa. El piloto había descargado sus pertenencias y se había vuelto a subir a la avioneta para marcharse. Si no aparecía el guía, Cal y ella se quedarían tirados allí, en medio de ninguna parte, sin un sitio donde guarecerse de la tormenta y de los depredadores.
Claro que no iba a dejar que Cal viera que estaba nerviosa. Giró la cabeza para mirarlo y le dijo con una sonrisa.
–Bueno, comienza la gran aventura.
Sin embargo, no logró engañar a Cal, que le dijo:
–No te preocupes; Harris vendrá; todavía está por ver que ese viejo zorro haya perdido un cliente.
Y estaba en lo cierto, porque en ese momento Megan vio un vehículo aproximándose a lo lejos, un Land Rover salpicado de barro, con los laterales abiertos y techo de lona. Al volante iba un hombre negro y alto, y junto a él un hombre blanco entrado en años, con barba y bigote entrecanos, más bajo y grueso, ataviado como un explorador, con un salacot, una camisa, unos pantalones caqui y unas botas.
El piloto se despidió de ellos agitando la mano y poco después se elevó, perdiéndose en la distancia. Ya tenían los nubarrones negros casi encima. Cal tomó las bolsas y fueron hasta el Land Rover, que se había detenido a pocos pasos de ellos.
Cuando se subieron, después de poner sus cosas en la parte de atrás, el conductor siguió con la vista al frente, pero el guía se volvió y le lanzó una mirada a Megan con la que, si no fuera por su edad, podría haberse llevado un bofetón.
–¡Madre mía, Cal! –exclamó con acento británico–. Me habías dicho que ibas a traer a una dama, pero no me habías dicho que tuviese tanta clase. Ahora tendré que comportarme.
Cal se rio.
–Mi amigo Harris Archibald no necesita presentaciones –le dijo a ella, y luego, volviendo la cabeza hacia el guía añadió–: Harris, ella es la señorita Megan Cardston.
–Un placer conocerle, señor Archibald –lo saludó Megan.
Ya le había tendido la mano cuando se dio cuenta, azorada, de que era el brazo derecho el que le faltaba, pero el hombre se rio y le estrechó la mano con la izquierda.
–Puede llamarme Harris; no me van mucho los formalismos.
–Cierto –intervino Cal–, pero te tomo la palabra con eso de que vas a comportarte.
–¡Ah!, por eso no tiene que preocuparse, señorita –contestó el guía–, aprendí hace mucho a no coquetear con las acompañantes de mis clientes, ¿lo ve? –dijo señalando el brazo amputado–. Un marido celoso con un rifle y mala puntería.
Cal puso los ojos en blanco, y Megan, recordando lo que le había dicho de las historias del guía, reprimió una sonrisa.
–¿Y el conductor?, ¿no va a presentármelo?
Harris la miró sorprendido, como si la mayoría de sus clientes ignoraran a su conductor negro.
–Se llama Gideon –dijo–, Gideon Mkaba. Con él estamos en buenas manos.
–Hujambo, Gideon –lo saludó Megan, tendiéndole la mano.
–Sijambo –le respondió el conductor con una sonrisa, estrechándosela.
–Bueno, ¿y adónde vamos, Harris? –preguntó Cal.
El guía sonrió.