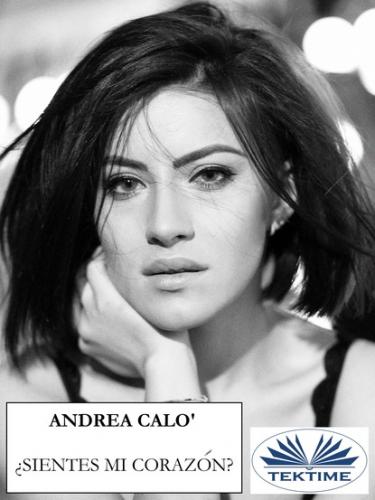–Bien, dice así: «Te ruego me perdones, pero no creo que lo nuestro pueda funcionar. Te he querido mucho y tú a mí, esto lo sabes bien. Pero ahora acabó. Yo he tomado un camino distinto; sé que me comprenderás y que me aceptarás incluso por esto, por mi debilidad y por mi cobardía. No me busques más, yo no lo haré. Buena vida Claire, adiós». ¡Esto es todo!
Apagó el teléfono y lo guardó nuevamente en el bolsillo, mientras que con un dedo se secaba una tímida lagrima que asomaba por sus magníficos ojos azules.
–Es un muchacho maduro, Claire. Son palabras sinceras y, por lo tanto, dolorosas de escuchar; sobre todo, cuando el corazón no querría que sean pronunciadas por la persona que uno ama.
–Maduro o inmaduro, no es algo que me interese. ¡Tiene mi edad, abuela, y a los quince años es posible conservar una pizca de inmadurez! —explotó.
La dejé desahogarse: era lo mejor que podía hacer en ese momento.
–Si uno es inmaduro, entonces, no se pueden llevar en el bolsillo las llaves de la casa —dije esbozando una leve sonrisa mientras dirigía la mirada hacia Rose—. ¿Estoy en lo cierto, pequeña mía?
–¡Pero mamá!
–Yo tengo las llaves de casa desde hace mucho, abuela —replicó Claire, mostrándomelas con orgullo y con una sutil mueca.
Le sonreí, Claire me devolvió la sonrisa y Rose bajó la mirada hacia el piso, enmudecida e incómoda.
–¡Yo también quiero las llaves de casa, yo también las quiero! ¡Mamá, papá! ¿Cuándo me las daréis? ¡Quiero jugar! —gritó el pequeño Tommy que, entre tanto, había venido hacia nosotras, divertido por la escena que unos actores improvisados y solitarios habían interpretado ante sus pequeños ojos, intentando llenar el escenario de la vida.
¡Quién sabe cómo nos veía ese pequeño desde allí abajo, con la mirada constantemente hacia arriba! Estos adultos “extraños” que hablaban de cosas “extrañas”, en lugar de quedarse tranquilos y jugar con sus muñecos. Acaso se preguntaba dónde habríamos guardado nuestros muñecos, nuestros juguetes. Quizás hubiera querido verlos, tocarlos, cogerlos para jugar con nosotros. Y él los hubiera animado con su fantasía, les hubiera dado vida, forma y colores como solo un niño sabe hacer. Para él todo es un juego, la vida misma es un juego. Y siempre el juego es distinto, aun cuando los muñecos son siempre los mismos, porque no existe nadie mejor que un niño para evaluar todas las posibles alternativas, para volverlas reales y darles forma en su mente. Entonces, ¿por qué no jugar, por qué lanzarnos a los brazos de una existencia hecha de miedos, preocupaciones y problemas?
Él, pidiendo las llaves, quería entrar en nuestro mundo, pero nosotros ya habíamos superado la fase de la despreocupación, habíamos enfrentado con éxito la de la conquista, la del trabajo. Y yo, a diferencia del resto, ya había experimentado el gusto agrio del abandono, dos veces a falta de una. Los demás, los más jóvenes, estaban todavía detenidos en la estación anterior y, desde allí, disfrutaban del paisaje —bonito o no— mientras aguardaban a que el tren de la vida los condujese a otro lugar, sin saber a dónde.
Podían mirar hacia adelante en busca de una meta. Pero también hacia atrás, hacia el punto de partida, allí donde todo el mundo tiene un inicio, en la nebulosa de los recuerdos endulzados por el paso del tiempo. En su viaje, estaban acompañados de otros pasajeros, algunos entristecidos y otros felices, sanos o enfermos. Precisamente como ellos. Clones de una civilización que pretende volver a todos iguales, un hormiguero observado por un ser superior donde los “distintos” son considerados anómalos, como hormigas que caminan en la dirección opuesta y, por lo tanto, nunca encontrarán las migas.
Yo, en cambio, podía forzar la mirada si la dirigía hacia el inicio, hacia mi pasado, a través de la espesa niebla, allí donde todos mis recuerdos se mezclan. Son míos, muy míos, desordenados y dispersos como los soldados muertos en un campo de batalla que no han decidido dónde caer, que han sido asesinados mientras trataban de cumplir su objetivo y allí los han dejado, abandonados para siempre, olvidados por todo y por todos. Si miro hacia adelante, sé que la última estación de mi viaje no se encuentra muy lejos. Puedo casi verla, tocarla con la mano, la siento. Alcanzar mi última estación es mi último proyecto, ese que ejecutaré tarde o temprano. Y ahora que mi último compañero de viaje —que había entrado en mi vagón a mitad del trayecto, que me había hecho compañía haciéndome sentir más viva que nunca— había bajado del tren sin siquiera saludarme, me sentía más cercana a la meta, aunque a merced del miedo y del total desconcierto.
Él había llegado a su estación, aquella en la que había concluido su vida, su viaje. El precio que había pagado por su billete, al inicio del viaje, le permitía llegar hasta allí, no estaba autorizado para ir más lejos. A veces, fantaseo acerca de los amaneceres que verá desde ese lugar, sentado solo en un banco de una estación desierta. Me pregunto, también, si los rayos del sol que verá despuntar por la mañana serán similares a aquellos que solíamos ver juntos durante nuestras mañanas, sentados en el tren que continuaba su viaje sin que nos diéramos cuenta.
Aguardaré mi ocaso con serenidad, sin prisa, acompañada del humo de mis recuerdos y a la espera de fundirme con ellos para transformarme en un nuevo soldado caído en el campo de batalla, allí olvidado. Desde hoy, seré solo una espectadora y observaré las imágenes de mi vida desplegarse más allá de la ventana del tren en marcha y, con cada salto sobre el rail, recordaré que aún estoy aquí. Observaré a los transeúntes y ayudaré a aquellos que, al extraviar su camino, me pedirán información para alcanzar su meta. Pero no pretenderé jamás ser escuchada y aceptaré las críticas que me harán sobre el modo en el que yo, una simple mujer de la periferia, he afrontado mi viaje. Y al llegar el alba, estará él al pie de mi cama, como una sombra negra sin detalles definidos, y me despertará y me invitará a seguirlo para presenciar, una vez más, un nuevo nacimiento: el mío.
Claire me miraba; quizás esperaba una réplica de mi parte que alimentase aquella discusión, la cual resultaba estéril ante mis ojos ancianos. Podía hacer más por ella, podía darle un regalo. Por lo tanto, la desilusioné, no contesté el desafío, sino que me rendí, despojándome completamente delante de ella.
–Claire, ven conmigo al jardín. Te contaré una historia que te gustará.
–¿De qué se trata, abuela? No me hables de fábulas o cosas similares, ya no soy una niña y no estoy de humor para escuchar historias en las que hace tiempo dejé de creer.
–Sí, puede ser que sea una fábula, pequeña mía. Dices bien. Por este motivo, cuando pienso y tomo conciencia de cuán importante ha sido para mí, siento escalofríos atravesando todo mi cuerpo. Te hablaré de mi vida, solo si deseas escucharme, para que tú puedas confrontarla con la tuya y puedas descubrir que, a pesar de la distancia que existe entre mi generación y la tuya, no somos tan distintas.
Claire miró a Rose por un instante. Rose le sonrió invitándola a seguirme. Estaba conmovida. Ella conocía toda mi historia, hasta los más mínimos detalles, incluso, los más íntimos, uno de los cuales se había transformado en ella misma. Aceptó mi invitación con un silencioso movimiento de cabeza, los ojos fijos apuntaban hacia el piso. Era su modo de agradecerme. El sol, al momento del crepúsculo, confundía los colores del mundo, uniformándolos en una única mancha negra y chata, carente de profundidad. Sentadas sobre el mismo banco en el que nosotros solíamos detenernos a admirar el atardecer durante tantas primaveras, saboreábamos el alborozo de un mundo que se manifestaba en dos dimensiones, de colores indefinidos y sin detalles, silueteados por todo y para todos, para que nadie, jamás, alimentase alguna duda sobre su belleza. Con la mirada fija, seguíamos el arcoíris pintado en el cielo de un rojo intenso, al abrigo de los árboles ennegrecidos por el sol, que bajaba hacia el enérgico azul generado por la profundidad del espacio, así como se presenta ante los ojos cuando se lo mira desde aquí abajo. Rápidamente, esos colores se habrían esfumado como una pintura de acuarelas