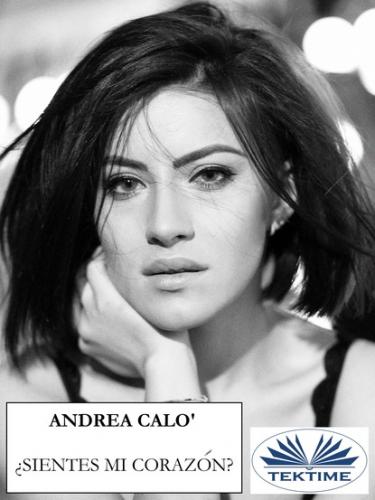Hablaban alternando palabras con fríos abrazos de cortesía que no sabían a nada ni transmitían calor, solo emanaban el punzante olor de la naftalina que había protegido sus trajes hasta ese día, en el que los habían sacado para la ocasión. A menudo, las personas se rencuentran solo con motivo de casamientos o funerales; para muchos de ellos, había sido realmente así. Esa misma noche, esos trajes habrían regresado a sus fundas plastificadas, habrían sido cubiertos por bolitas de naftalina junto a los pañuelos aún doblados, sobre los cuales nadie habría derramado ni una sola lágrima sincera.
El ejército de la despedida por turnos me estremecía, me azotaba el alma con palabras estudiadas e hirientes como agujas sobre la cáscara de un castaño; un ejército que aguardaba para ver caer una lágrima de mis ojos, como máxima manifestación de mi dolor y de mi vulnerabilidad. Solo entonces se sentían satisfechos, podía percibir su ego exclamar: «¡Ya era hora! ¡Finalmente he logrado arrancarle una lágrima!». Y yo los complacía, con la esperanza de atenuar también mi dolor, mi sufrimiento y el amargo sabor de la soledad que me esperaba. Fotografiaban esa lágrima, robándola de mis ojos para llevársela con ellos como un recuerdo, como un trofeo ganado en la más extenuante de las batallas. Por su victoria, habían obtenido como premio mi derrota y me quitaban la vida cada vez que, después de todo esto, me decían: «¡Vamos, adelante! Ahora no llores más. La vida continúa».
La puesta de sol estaba llegando. Él siempre pasaba unos minutos en el jardín, escoltando al sol en el último tramo de su viaje hacia la noche. En esos momentos, yo rara vez salía con él: prefería quedarme tranquila en casa mientras lo miraba por la ventana con la cortina lo suficientemente cerrada como para poder observarlo sin correr el riesgo de ser descubierta. Si me hubiese visto, seguramente, me habría invitado a salir, pero yo prefería observar con total atención mi postal monocromática, porque con él dentro, me resultaba aún más bonita.
Vislumbraba su figura negra que se confundía con el paisaje; un nuevo tronco que había entrado a formar parte de mi vida para convertirse, primero, en árbol; después, en leño maduro y, finalmente, en polvo encerrado en un frío recipiente de metal gris. Pero yo, en aquel entonces, solo veía mi árbol; y la perspectiva que me regalaba la afortunada posición de aquella ventana, lo volvía aún más alto y vigoroso que al resto. Estaba ahí, quieto, inmóvil, la mirada perdida dentro del rojo abrasador del cielo que aún no quería rendirse ante la noche, la cual llamaba incesantemente a su puerta, pidiéndole que se haga a un lado. «¡Qué hermosa es la vida!», vibraban las palabras en mi alma, trazando una invisible línea de escalofríos a lo largo de la espalda, que solo lograba acompañar sacudiendo el cuerpo.
«El ocaso como acto final del día no es otra cosa que el inicio de un nuevo amanecer. Ese que llegará siempre que nos lo hayamos merecido». También habíamos presenciado el amanecer, él y yo. Sucedía a menudo, en las noches de verano, aquellas calurosas y sofocantes, hechas de silencios interrumpidos por el fastidioso zumbido de los mosquitos sedientos de sangre, sedientos de vida. No nos picaban, pero tampoco nos permitían dormir bien. Cuando estábamos en la cama, ambos despiertos, con los ojos abiertos de par en par y las piernas separadas para no transpirar, la mayoría de las veces, ocupábamos el tiempo haciendo el amor.
Una mañana me sorprendió. Regresó del baño y me susurró al oído: «Melanie, ¿quieres presenciar el nacimiento de una nueva vida hoy? Será una experiencia nueva, ¡te gustará!». Yo no comprendía qué intentaba decir. Poco más de un año atrás, había dado a luz a Rose y, durante años, había trabajado como enfermera y asistente de parto en el hospital, antes de huir de la ciudad de mi infancia. ¿Por qué me preguntaba si quería asistir a un parto? Rechacé la invitación, respondiendo que, al final, todos los nacimientos son iguales y que esa experiencia la había vivido muchas veces, hasta sentir náuseas. «Pero el sol nace, cada día, de una forma distinta. Las nubes del cielo, cuando están, regalan matices diferentes e irrepetibles. ¿Estás segura de que deseas perderte todo esto? Podría no volver jamás, ¿lo sabes?».
Con sus palabras, desapareció hasta el último remanente de sueño y, un instante después, estábamos sentados en el banco de nuestro jardín, el más bonito, el que nos regalaba la mejor vista hacia el lago. Permanecimos apoyados, uno contra el otro, envueltos por el silencio, mientras la magia de la vida daba a luz un nuevo día. Todos los mosquitos se habían quedado en la casa, dioses de la noche que temen la llegada de la luz del nuevo día, así como Satán le teme a la luz de Dios. Y el primer vagido del nuevo vástago fue un débil rayo de luz que, no obstante, tuvo la fuerza para llegar hasta nosotros, iluminando nuestras facciones, calentando nuestras manos todo lo que podía.
Lo besé, él permaneció quieto para degustar mis labios una vez más. No osé preguntarle a qué sabían, lo comprendí sola. Comprendí que eran especiales para él, como él siempre lo había sido para mí. Tan especiales como el modo en el que me había hecho recibir ese nuevo día, el primer vagido de la vida. Tan único como la manera en la que él había regresado para habitar mi ser, llenando mi vida con su presencia.
Rose entró en la casa con su juego de llaves. Estaba orgullosa de ese manojo de hierro que, ya desde pequeña, deseaba poseer. Siempre me decía que todas sus amigas tenían uno, que sus padres habían decidido dárselos porque confiaban en ellas. No comprendía entonces porqué yo pensaba de manera completamente diferente; no compartía la razón de mis temores. Su padre, en cambio, siempre era conciliador; la mayor parte de los vicios que Rose había adquirido llevaban su inconfundible firma.
En los momentos de exasperación, yo afirmaba, a menudo con fastidio, que si Rose un día llegaba a perderse, hasta un turista habría comprendido de inmediato de quién era hija y nos la habría traído a casa. Rose era su copia en femenino. Tenía sus mismos ojos, su nariz, su frente larga y cándida, así como igualmente cándida, casi pálida, era su piel. Lograban entenderse por medio de discursos conformados de interminables silencios. Con frecuencia, yo me sentía excluida y comenzaba a hablar conmigo misma para hacerme compañía.
Cuando Rose cumplió dieciséis años, decidimos complacerla. Preparamos un manojo de llaves y lo envolvimos como si fuera un regalo. Mi marido cogió una hoja de papel que él mismo había preparado y, con la lapicera de tinta que solo usaba para ocasiones especiales, escribió: Para mi pequeña que se convierte en mujer. Me la dio para que yo pudiese leerla; acaso esperaba mi consentimiento, pero estoy segura de que, aunque le hubiera dicho que para mí no era correcto, él no habría cambiado ni una sola palabra de las que había escrito en aquella tarjeta. Toqué muchas veces ese papel durante un periodo de mi vida, miré las letras escritas, apreciando su caligrafía, la tinta negra levemente velada que, con esfuerzo, cubría las imperfecciones de ese envoltorio hecho en casa. Cuando Rose abrió su regalo y encontró las lleves, lloró. Lloró tanto que temí haberme equivocado. Habíamos reafirmado nuestra confianza en ella, y eso para Rose era algo verdaderamente importante.
—¡Hola, mamá, hemos llegado!
–¡Hola, Rose, adelante! ¡Hola, Mike! ¡Hola, angelitos míos!
Mike y mis nietos me abrazaron, Rose me besó estrechándome fuerte. Claire estaba triste y, al igual que Rose, no lograba esconder sus sentimientos. Tommy saltaba como un canguro por la casa para agotar el aluvión de energía que había acumulado. Era muy revoltoso y, en su presencia, cualquier lugar cobraba vida.
–¡Claire, tesoro! No debes estar triste. ¿Dónde has escondido tu bonita sonrisa?
–Claire ha recibido una mala noticia hoy —dijo mi hija mientras le acariciaba dulcemente la cabeza—. Además del funeral del abuelo, la ha dejado Morgan, su novio.
–¿Morgan te ha dejado hoy? —le pregunté, fingiendo una exagerada expresión de estupor.
–¡Sí, ese estúpido idiota! Me ha dejado por medio de un mensaje en el teléfono. ¡Ni siquiera ha tenido el coraje de hablarme, de mirarme a la cara, ese cobarde!
–¡Oh, ya veo! ¿Y qué dice ese mensaje?
–Dice que me deja. ¿Qué otra cosa quieres que diga?
–Las