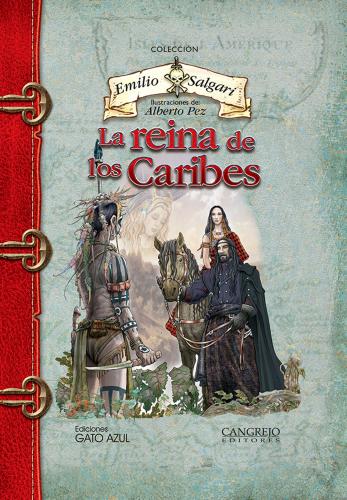—Tendremos malos encuentros, señor —dijo el compañero de Carmaux.
—¡Oh, Wan Stiller! ¿Acaso los hamburgueses se han vuelto cobardes de algún tiempo a esta parte?
—No lo creo, capitán.
—Carguen los mosquetes, y vamos.
Mientras sus acompañantes obedecían, el Corsario Negro dobló el tabardo7 que sobre el brazo llevaba, se caló el fieltro hasta los ojos y, desenvainando la espada con ademán resuelto, dijo:
—¡Adelante, hombres del mar! ¡Yo los guío!
La noche había cerrado, y el huracán, en vez de calmarse, parecía aumentar. El viento se engolfaba8 por las estrechas callejuelas con mil siniestros rugidos, levantando remolinos de polvo, mientras por las nubes, negras como el azabache, cruzaban deslumbradores relámpagos, pronto seguidos del fragor del trueno.
La ciudad seguía pareciendo desierta. No se veía ni una luz en sus calles, y menos a través de las persianas que cubrían las ventanas. Hasta las puertas estaban cerradas, y probablemente atrancadas. La noticia de la llegada de los corsarios de las Tortugas debía haber corrido entre los habitantes, pues todos se habían apresurado a recluirse en sus casas.
El Corsario Negro, tras una breve vacilación, se internó en una calle que parecía la más larga de la ciudad. Un viento furioso barría el suelo, arrancaba las tejas y desbarataba persianas y compuertas. De cuando en cuando, piedras levantadas por el viento caían a la calle, deshaciéndose con el choque; pero los cuatro hombres ni se ocupaban de ellas.
Habían llegado ya a la mitad de la calle, cuando el Corsario Negro se detuvo bruscamente, gritando:
—¿Quién vive?
Una forma humana había aparecido en el ángulo de una esquina y, viendo a aquellos cuatro hombres, se había ocultado rápidamente tras un carro de heno abandonado.
—¿Una emboscada? —preguntó Carmaux acercándose al capitán.
—¡O un espía! —dijo éste.
—¿Era un hombre solo?
—Sí, Carmaux.
—Acaso la vanguardia de algún destacamento de enemigos. Yo creo, capitán, que has hecho mal en aventurarte por aquí con tan escasa compañía.
—Ve a prender a ese hombre y tráelo aquí.
—Yo me encargo de eso —dijo el negro empuñando su pesado espadón.
—¡Eh, compadre Saco de carbón! —exclamó Carmaux—. Primero los blancos; después, el negro.
—El compadre blanco puede cederme este favor.
—Saco de carbón, eres libre de ir a recibir un tiro —exclamó riendo Carmaux.
—¡Vamos, date prisa! —dijo el Corsario con un gesto de impaciencia.
El gigantesco negro atravesó en tres saltos la calle y cayó sobre el hombre escondido tras el carro. Agarrarle por el cuello y levantarle como si fuese un fantoche fue cuestión de un momento.
—¡Socorro!… ¡Me matan!… —aulló el desgraciado, defendiéndose con desesperación.
El negro, sin cuidarse de sus gritos, lo llevó ante el Corsario, y le dejó en el suelo.
—¡Buen tipo! —exclamó Carmaux, con una carcajada—. ¿Eh, compadre; dónde has pescado ese cámbaro9?
El hombre que el negro había dejado ante el Corsario no tenía el aspecto de un soldado ni de valiente.
Era un pobre burgués, algo viejo, con una nariz monumental, dos ojuelos grises y una monstruosa joroba plantada entre los hombros. Aquel desgraciado estaba lívido por el terror, y sentía tan pronunciado temblor nervioso que amenazaba desvanecerse de miedo.
—¡Un jorobado! —exclamó Wan Stiller, que le vio a la luz de un relámpago—. ¡Nos traerá buena suerte!
El Corsario Negro había puesto una mano en el hombro del español, preguntándole:
—¿Adónde ibas?
—Soy un pobre diablo que nunca hizo mal a nadie —gimió el jorobado.
—Te pregunto que adónde ibas —dijo el Corsario.
—Este cangrejo corría al fuerte para hacernos prender por la guarnición —dijo Carmaux
—No, excelencia —gritó el jorobado—. ¡Se lo juro!
—¡Por cien mil diablos! —exclamó Carmaux—. ¡Este me ha tomado por algún gobernador! ¡Excelencia! ¡Oh!
—¡Silencio, hablador! —gruñó el Corsario—. Vamos, ¿adónde ibas?
—En busca de un médico, señor —balbuceó el jorobado—. Mi mujer está enferma.
—¡Mira que si me engañas te hago colgar del palo mayor de mi nave! Te juro…
—Deja los juramentos, y responde. ¿Conoces a don Pablo Ribeira?
—Sí, señor.
—¿Administrador del duque Wan Guld?
—¿El ex gobernador de Maracaibo?
—Sí. Le conozco personalmente.
—Pues bien; llévame a su presencia.
—Pero… señor…
—¡Llévame! —gritó amenazadoramente el Corsario—. ¿Dónde vive?
—Aquí cerca, señor… excelencia…
—¡Silencio! ¡Adelante, si estimas tu pellejo! Moko, sujeta a este hombre y cuida de que no se te escape!
El negro cogió al español en brazos, a pesar de sus protestas, y le preguntó:
—¿Dónde es?
—Al final de la calle.
—¡Pues vamos allá! Así no te cansarás.
La pequeña caravana se puso en marcha. Procedía, sin embargo, con cierta precaución, deteniéndose a menudo en los ángulos de las calles transversales, por temor a caer en alguna emboscada o a recibir una descarga a quemarropa.
Wan Stiller vigilaba las ventanas, pronto a descargar su mosquete contra la primera persiana que se hubiese abierto o contra la primera esterilla que se hubiese alzado. Carmaux, a su vez, no perdía de vista las puertas. Llegados al final de la calle, el jorobado se volvió hacia el Corsario, y señalando una casa de buen aspecto, edificada en piedra y coronada por un torreón, le dijo:
—Aquí es, señor.
—¡Bien está! —repuso el Corsario.
Miró atentamente la casa, se acercó a las dos esquinas para cerciorarse de que nadie se escondía en las calles adyacentes, y acercándose a la puerta la golpeó con el pesado aldabón de bronce que de ella pendía. Aún no había cesado el ruido de la llamada cuando se oyó abrir una persiana y una voz desde el último piso que preguntaba:
—¿Quién eres?
—¡El Corsario Negro! ¡Abrid, o prendemos fuego a la casa! —gritó el capitán haciendo brillar su espada a la lívida luz de un relámpago.
—¿A quién buscas?
—A don Pablo de Ribeira, administrador del duque Wan Guld.
En el interior de la casa se oyeron pasos precipitados, gritos que parecían de espanto; luego, nada.
—Carmaux