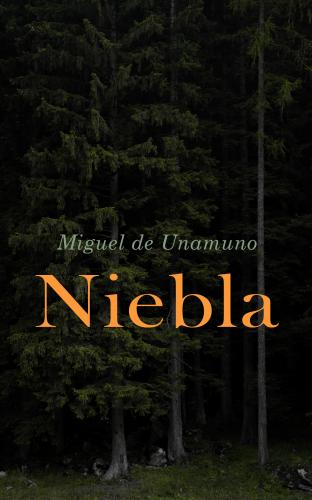—¡Jaque!—volvió a interrumpirle Víctor.
—Es verdad, es verdad... veamos... Pero ¿cómo he dejado que las cosas lleguen a este punto?
—Distrayéndote, hombre, como de costumbre. Si no fueses tan distraído serías uno de nuestros primeros jugadores.
—Pero, dime, Víctor, ¿la vida es juego o es distracción?
—Es que el juego no es sino distracción.
—Entonces, ¿qué más da distraerse de un modo o de otro?
—Hombre, de jugar, jugar bien.
—¿Y por qué no jugar mal? ¿Y qué es jugar bien y qué jugar mal? ¿Por qué no hemos de mover estas piezas de otro modo que como las movemos?
—Esto es la tesis, Augusto amigo, según tú, filósofo conspicuo, me has enseñado.
—Bueno, pues voy a darte una gran noticia.
—¡Venga!
—Pero, asómbrate, chico.
—Yo no soy de los que se asombran a priori o de antemano.
—Pues allá va: ¿sabes lo que me pasa?
—Que cada vez estás más distraído.
—Pues me pasa que me he enamorado.
—Bah, eso ya lo sabía yo.
—¿Cómo que lo sabías...?
—Naturalmente, tú estás enamorado ab origine, desde que naciste; tienes un amorío innato.
—Sí, el amor nace con nosotros cuando nacemos.
—No he dicho amor, sino amorío. Y ya sabía yo, sin que tuvieras que decírmelo, que estabas enamorado o más bien enamoriscado. Lo sabía mejor que tú mismo.
—Pero ¿de quién? Dime, ¿de quién?
—Eso no lo sabes tú más que yo.
—Pues, calla, mira, acaso tengas razón...
—¿No te lo dije? Y si no, dime, ¿es rubia o morena?
—Pues, la verdad, no lo sé. Aunque me figuro que debe de ser ni lo uno ni lo otro; vamos, así, pelicastaña.
—¿Es alta o baja?
—Tampoco me acuerdo bien. Pero debe de ser una cosa regular. Pero ¡qué ojos, chico, qué ojos tiene mi Eugenia!
—¿Eugenia?
—Sí, Eugenia Domingo del Arco, Avenida de la Alameda, 58.
—¿La profesora de piano?
—La misma. Pero...
—Sí, la conozco. Y ahora... ¡jaque otra vez!
—Pero...
—¡Jaque he dicho!
—Bueno...
Y Augusto cubrió el rey con un caballo. Y acabó perdiendo el juego.
Al despedirse, Víctor, poniéndose la diestra, a guisa de yugo, sobre el cerviguillo, le susurró al oído:
—Conque Eugenita la pianista, ¿eh? Bien, Augustito, bien; tú poseerás la tierra.
«¡Pero esos diminutivos—pensó Augusto, esos terribles diminutivos!» Y salió a la calle.
IV
«¿Por qué el diminutivo es señal de cariño?—iba diciéndose Augusto camino de su casa—. ¿Es acaso que el amor achica la cosa amada? ¡Enamorado yo! ¡Yo enamorado! ¡Quién había de decirlo...! Pero ¿tendrá razón Víctor? ¿Seré un enamorado ab initio? Tal vez mi amor ha precedido a su objeto. Es más, es este amor el que lo ha suscitado, el que lo ha extraído de la niebla de la creación. Pero si yo adelanto aquella torre no me da el mate, no me lo da. ¿Y qué es amor? ¿Quién definió el amor? Amor definido deja de serlo... Pero, Dios mío, ¿por qué permitirá el alcalde que empleen para los rótulos de los comercios tipos de letra tan feos como ése? Aquel alfil estuvo mal jugado. ¿Y cómo me he enamorado si en rigor no puedo decir que la conozco? Bah, el conocimiento vendrá después. El amor precede al conocimiento, y éste mata a aquél. Nihil volitum quin praecognitum me enseñó el P. Zaramillo, pero yo he llegado a la conclusión contraria y es que nihil cognitum quin praevolitum. Conocer es perdonar, dicen. No, perdonar es conocer. Primero el amor, el conocimiento después. Pero ¿cómo no vi que me daba mate al descubierto? Y para amar algo, ¿qué basta? ¡Vislumbrarlo! El vislumbre; he aquí la intuición amorosa, el vislumbre en la niebla. Luego viene el precisarse, la visión perfecta, el resolverse la niebla en gotas de agua o en granizo, o en nieve, o en piedra. La ciencia es una pedrea. ¡No, no, niebla, niebla! ¡Quién fuera águila para pasearse por los senos de las nubes! Y ver al sol a través de ellas, como lumbre nebulosa también.
¡Oh, el águila! ¡Qué cosas se dirían el águila de Patmos, la que mira al sol cara a cara y no ve en la negrura de la noche, cuando escapándose de junto a San Juan se encontró con la lechuza de Minerva, la que ve en lo oscuro de la noche, pero no puede mirar al sol, y se había escapado del Olimpo!»
Al llegar a este punto cruzó Augusto con Eugenia y no reparó en ella.
«El conocimiento viene después...—siguió diciéndose—. Pero... ¿Qué ha sido eso? Juraría que han cruzado por mi órbita dos refulgentes y místicas estrellas gemelas... ¿Habrá sido ella? El corazón me dice... ¡Pero, calla, ya estoy en casa!»
Y entró.
Dirigióse a su cuarto, y al reparar en la cama se dijo: «¡Solo! ¡dormir solo! ¡soñar solo! Cuando se duerme en compañía, el sueño debe de ser común. Misteriosos efluvios han de unir los dos cerebros. ¿O no es acaso que a medida que los corazones más se unen, más se separan las cabezas? Tal vez. Tal vez están en posiciones mutuamente adversas. Si dos amantes piensan lo mismo, sienten en contrario uno del otro; si comulgan en el mismo sentimiento amoroso, cada cual piensa otra cosa que el otro, tal vez lo contrario. La mujer sólo ama a su hombre mientras no piense como ella, es decir, mientras piense. Veamos a este honrado matrimonio.»
Muchas noches, antes de acostarse, solía Augusto echar una partida de tute con su criado, Domingo, y mientras, la mujer de éste, la cocinera, contemplaba el juego.
Empezó la partida.
—¡Veinte en copas!—cantó Domingo.
—¡Decidme!—exclamó Augusto de pronto—. ¿Y si yo me casara?
—Muy bien hecho, señorito—dijo Domingo.
—Según y conforme—se atrevió a insinuar Liduvina, su mujer.
—Pues ¿no te casaste tú?—le interpeló Augusto.
—Según y conforme, señorito.
—¿Cómo según y conforme? Habla.
—Casarse es muy fácil; pero no es tan fácil ser casado.
—Eso pertenece a la sabiduría popular, fuente de...
—Y lo que es la que haya de ser mujer del señorito...—agrego Liduvina, temiendo que Augusto les espetara todo un monólogo.
—¿Qué? La que haya de ser mi mujer, ¿qué? Vamos, ¡dilo, dilo, mujer, dilo!
—Pues que como el señorito es tan