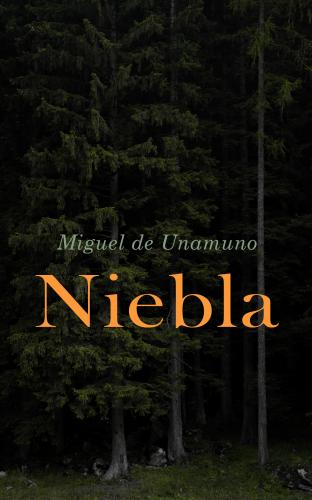—Pues se llama doña Eugenia Domingo del Arco.
—¿Domingo? Será Dominga...
—No, señor, Domingo; Domingo es su primer apellido.
—Pues cuando se trata de mujeres, ese apellido debía cambiarse en Dominga. Y si no, ¿dónde está la concordancia?
—No la conozco, señor.
—Y dígame... dígame...—sin sacar los dedos del bolsillo—, ¿cómo es que sale así sola? ¿Es soltera o casada? ¿Tiene padres?
—Es soltera y huérfana. Vive con unos tíos...
—¿Paternos o maternos?
—Sólo sé que son tíos.
—Basta y aun sobra.
—Se dedica a dar lecciones de piano.
—¿Y le toca bien?
—Ya tanto no sé.
—Bueno, bien, basta; y tome por la molestia.
—Gracias, señor, gracias. ¿Se le ofrece más? ¿Puedo servirle en algo? ¿Desea le lleve algún mandado?
—Tal vez... tal vez... No por ahora... ¡Adiós!
—Disponga de mí, caballero, y cuente con una absoluta discreción.
«Pues señor—iba diciéndose Augusto al separarse de la portera—, ve aquí cómo he quedado comprometido con esta buena mujer. Porque ahora no puedo dignamente dejarlo así. Qué dirá si no de mí este dechado de porteras. ¿Conque... Eugenia Dominga, digo Domingo, del Arco? Muy bien, voy a apuntarlo, no sea que se me olvide. No hay más arte mnemotécnica que llevar un libro de memorias en el bolsillo. Ya lo decía mi inolvidable don Leoncio: ¡no metáis en la cabeza lo que os quepa en el bolsillo! A lo que habría que añadir por complemento: ¡no metáis en el bolsillo lo que os quepa en la cabeza! Y la portera, ¿cómo se llama la portera?»
Volvió unos pasos atrás.
—Dígame una cosa más, buena mujer...
—Usted mande...
—Y usted, ¿cómo se llama?
—¿Yo? Margarita.
—¡Muy bien, muy bien... gracias!
—No hay de qué.
Y volvió a marcharse Augusto, encontrándose al poco rato en el paseo de la Alameda.
Había cesado la llovizna. Cerró y plegó su paraguas y lo enfundó. Acercóse a un banco, y al palparlo se encontró con que estaba húmedo. Sacó un periódico, lo colocó sobre el banco y sentóse. Luego su cartera y blandió su pluma estilográfica. «He aquí un chisme utilísimo—se dijo—; de otro modo, tendría que apuntar con lápiz el nombre de esa señorita y podría borrarse. ¿Se borrará su imagen de mi memoria? Pero ¿cómo es? ¿Cómo es la dulce Eugenia? Sólo me acuerdo de unos ojos... Tengo la sensación del toque de unos ojos... Mientras yo divagaba líricamente, unos ojos tiraban dulcemente de mi corazón. ¡Veamos! Eugenia Domingo, sí, Domingo, del Arco. ¿Domingo? No me acostumbro a eso de que se llame Domingo... No; he de hacerle cambiar el apellido y que se llame Dominga. Pero, y nuestros hijos varones, ¿habrán de llevar por segundo apellido el de Dominga? Y como han de suprimir el mío, este impertinente Pérez, dejándolo en una P., ¿se ha de llamar nuestro primogénito Augusto P. Dominga? Pero... ¿adónde me llevas, loca fantasía?» Y apuntó en su cartera: Eugenia Domingo del Arco, Avenida de la Alameda, 58. Encima de esta apuntación había estos dos endecasílabos:
De la cuna nos viene la tristeza
y también de la cuna la alegría...
«Vaya—se dijo Augusto—, esta Eugenita, la profesora de piano, me ha cortado un excelente principio de poesía lírica trascendental. Me queda interrumpida. ¿Interrumpida?... Sí, el hombre no hace sino buscar en los sucesos, en las vicisitudes de la suerte, alimento para su tristeza o su alegría nativas. Un mismo caso es triste o alegre según nuestra disposición innata. ¿Y Eugenia? Tengo que escribirle. Pero no desde aquí, sino desde casa. ¿Iré más bien al Casino? No, a casa, a casa. Estas cosas desde casa, desde el hogar. ¿Hogar? Mi casa no es hogar. Hogar... hogar... ¡Cenicero más bien! ¡Ay, mi Eugenia!»
Y se volvió Augusto a su casa.
II
Al abrirle el criado la puerta...
Augusto, que era rico y solo, pues su anciana madre había muerto no hacía sino seis meses antes de estos menudos sucedidos, vivía con un criado y una cocinera, sirvientes antiguos en la casa e hijos de otros que en ella misma habían servido. El criado y la cocinera estaban casados entre sí, pero no tenían hijos.
Al abrirle el criado la puerta le preguntó Augusto si en su ausencia había llegado alguien.
—Nadie, señorito.
Eran pregunta y respuesta sacramentales, pues apenas recibía visitas en casa Augusto.
Entró en su gabinete, tomó un sobre y escribió en él: «Señorita doña Eugenia Domingo del Arco. E. P. M.» Y enseguida, delante del blanco papel, apoyó la cabeza en ambas manos, los codos en el escritorio, y cerró los ojos. «Pensemos primero en ella»—se dijo. Y esforzóse por atrapar en la oscuridad el resplandor de aquellos otros ojos que le arrastraran al azar.
Estuvo así un rato sugiriéndose la figura de Eugenia, y como apenas si la había visto, tuvo que figurársela. Merced a esta labor de evocación fué surgiendo a su fantasía una figura vagarosa ceñida de ensueños. Y se quedó dormido. Se quedó dormido porque había pasado mala noche, de insomnio.
—¡Señorito!
—¿Eh?—exclamó despertándose.
—Está ya servido el almuerzo.
¿Fué la voz del criado, o fué el apetito, de que aquella voz no era sino un eco, lo que le despertó? ¡Misterios psicológicos! Así pensó Augusto, que se fué al comedor diciéndose: ¡oh, la psicología!
Almorzó con fruición su almuerzo de todos los días: un par de huevos fritos, un bisteque con patatas y un trozo de queso Gruyère. Tomó luego su café y se tendió en la mecedora. Encendió un habano, se lo llevó a la boca, y diciéndose: «¡Ay, mi Eugenia!» se dispuso a pensar en ella.
«¡Mi Eugenia, sí, la mía—iba diciéndose—, ésta que me estoy forjando a solas, y no la otra, no la de carne y hueso, no la que vi cruzar por la puerta de mi casa, aparición fortuita, no la de la portera! ¿Aparición fortuita? ¿Y qué aparición no lo es? ¿Cuál es la lógica de las apariciones? La de la sucesión de estas figuras que forman las nubes de humo del cigarro. ¡El azar! el azar es el íntimo ritmo del mundo, el azar es el alma de la poesía. ¡Ah, mi azarosa Eugenia! Esta mi vida mansa, rutinaria, humilde, es una oda pindárica tejida con las mil pequeñeces de lo cotidiano. ¡Lo cotidiano! ¡El pan nuestro de cada día, dánosle hoy! Dame, Señor, las mil menudencias de cada día. Los hombres no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías, y es porque esas penas y esas alegrías vienen embozadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes. Y la vida es esto, la niebla. La vida es una nebulosa. Ahora surge de ella Eugenia. ¿Y quién es Eugenia? Ah, caigo en la cuenta de que hace tiempo la andaba buscando. Y mientras yo la buscaba ella me ha salido al paso. ¿No es esto acaso encontrar algo? Cuando uno descubre una aparición que buscaba, ¿no es que la aparición, compadecida de su busca, se le viene al encuentro? ¿No salió la América a buscar a Colón? ¿No ha venido Eugenia a buscarme a mí? ¡Eugenia! ¡Eugenia! ¡Eugenia!»
Y Augusto se encontró pronunciando en voz alta el nombre de Eugenia. Al oirle llamar, el criado, que acertaba a pasar junto al comedor, entró diciendo:
—¿Llamaba,