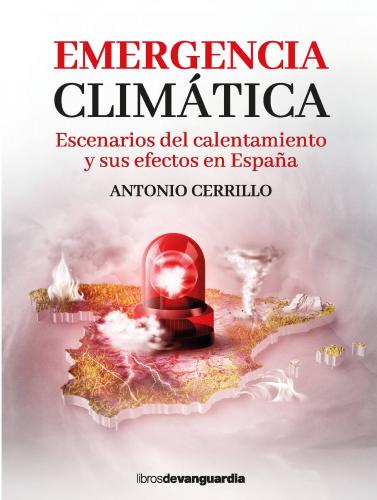Estamos ante los efectos de una explotación masiva de minerales, talas de bosques tropicales y quemas de combustibles fósiles. Es como si nada frenara la idea de que los recursos y las fuentes de vida de este capital natural pueden ser extraídos, devorados y apurados hasta quedarnos con el esqueleto o el rastro final de ese agotamiento. Es el reflejo de un comportamiento social y económico que mide sus ganancias a corto plazo. Pero los efectos negativos a largo plazo de este modelo extractivista son cada vez más evidentes. Y ya son muy visibles.
Se aprecian en forma de erosión del suelo, en la deforestación de amplias zonas del planeta, la escasez de agua o la pérdida de biodiversidad.
Otra demostración palpable es, en este sentido, la acumulación de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, cuyo incremento es paralelo a la subida de temperaturas y sus secuelas (olas de calor, deshielos, ascensos del nivel mar, incendios y otros fenómenos meteorológicos extremos).
La concentración de CO2 y de otros gases que atrapan el calor en la atmósfera de la Tierra –y que, por tanto, provocan el cambio climático– alcanzaron el 2018 un nivel máximo sin precedentes recientes. ¿Responsable? La mano del hombre: la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y las emisiones derivadas de las múltiples actividades que usan la energía fósil (automóviles, térmicas de producción eléctrica, industrias, calefacciones, sistema alimentario, residuos, turismo…).
La concentración media mundial de CO2 alcanzó en el 2018 un récord de 407,8 partes por millón, mientras que durante miles de años estos niveles habían permanecido estables, en unas 272 partes por millón.
La última vez que la atmósfera de la Tierra concentró una cantidad de CO2 comparable a la actual fue hace entre tres y cinco millones de años, y el resultado fue una temperatura entre 2ºC y 3ºC más alta, mientras que el nivel del mar se situaba entre 10 y 20 metros por encima del actual. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) constata que esta tendencia está desencadenando un cambio climático a largo plazo, acompañada por la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos y un mayor número de fenómenos meteorológicos extremos, entre otras consecuencias.
Desde antes de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (1992), la humanidad era consciente del reto que tenía por delante. El acuerdo recogido en el Convenio de Cambio Climático (alcanzado en la capital brasileña) fue una primera aproximación (aunque una tibia respuesta) a un fenómeno que, si bien en sus inicios estuvo rodeado de ciertas incertidumbres, se ha revelado como una verdad inequívoca, respaldada y consolidada a través de cinco informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas y el consenso de miles de expertos.
Vistas las carencias de este primer convenio –y ante la apremiante situación que se vislumbraba–, el protocolo de Kioto (1997) estableció las primeras obligaciones legalmente vinculantes para que las naciones desarrolladas redujeran sus emisiones un 5,2% (en horizonte 2008-2012 respecto a los niveles de 1990). Sin embargo, la globalización dejó en evidencia que esta meta era muy insuficiente, sobre todo cuando algunos de los países en desarrollo se convirtieron en potencias emergentes, en focos mundiales de gases, sin estar sujetos a restricción o freno.
Sin embargo, actualizar el protocolo de Kioto y construir un nuevo pacto, el primero realmente con compromisos para todos los países, fue muy complicado.
La disputa sobre los criterios de equidad en el reparto de esfuerzos entre países, cierta negativa a ser transparentes en la información ofrecida y la guerra comercial y de intereses entre las potencias postergaron el establecimiento de un marco legal internacional como respuesta al gran desafío que se venía encima. Hasta que, al final, se firmó el acuerdo de París (2015).
El pacto alcanzado en la capital francesa por 195 países estableció como primera meta detener el incremento de temperaturas por debajo de 2ºC (respecto a los niveles preindustriales) y proseguir los esfuerzos para contenerlos, incluso, en 1,5ºC. Este primer acuerdo, aceptado por todos los países (aunque al final Estados Unidos se desmarcaría), estableció por primera vez que todos los países presentarían a las Naciones Unidas planes de acción climática o contribuciones determinadas en el ámbito nacional incluyendo niveles diversos de reducción de emisiones con un horizonte a la vista del año 2025 o 2030.
Mucho más costó aclarar las reglas de funcionamiento de este pacto para concretar de qué modo los países presentan sus inventarios de gases y cómo se garantiza una verdadera transparencia de sus actividades y comportamientos a la hora de ser revisado y verificado por la secretaria del Convenio de Cambio Climático.
Sin embargo, hasta llegar a este punto, ya habían pasado más de 25 años desde que sonaron las alertas tempranas de los científicos: un plazo en el que no sólo no se había frenado el crecimiento de las emisiones de gases (con la excepción notable de la Unión Europea) sino que estas crecían de manera exponencial. Por todo ello, en estas dos décadas largas se ha ido agrandando la brecha entre la tendencia que muestran las emisiones de gases a la atmósfera y el recorte necesario para lograr un clima más estable.
Además, en estos años las evidencias del calentamiento se suceden como una letanía de récords. El año 2018 fue el cuarto más cálido desde que hay registros (a mediados del siglo XIX). Pero lo más relevante es la tendencia al calentamiento a largo plazo. Las temperaturas promedio para los períodos de cinco años (2015-2019) y de diez años (2010-2019) han sido las más altas registradas. Desde los años ochenta, cada década ha sido más cálida que la anterior. Se espera que esta tendencia continúe debido a niveles récord de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera.
Evitar un calentamiento de 2ºC
Tres informes del IPCC han apuntalado las evidencias de que la humanidad está en una situación de emergencia climática (aunque no declarada).
La mejor información científica disponible concluye que el cambio climático ocasionado por el hombre ya está aquí. Y que sus consecuencias han sido observadas y documentadas.
El calentamiento del planeta es de 1,1ºC respecto a las temperaturas de la época preindustrial, lo que se traduce en temperaturas extremas, olas de calor más frecuentes, aumento del nivel del mar o disminución del hielo marino en el Ártico, entre otros cambios, aparte de los daños en los ecosistemas naturales. El fenómeno está siendo experimentado en muchas regiones terrestres y alcanza valores entre dos y tres veces superiores a la media en todo el círculo polar Ártico. Y la predicción marca una mayor incidencia de los fenómenos meteorológicos extremos.
En su informe El calentamiento de 1,5ºC (2018), el IPCC destaca que algunos de los impactos futuros previstos pueden ser “duraderos e irreversibles”; y que, aunque los estragos del calentamiento podrían reducirse si se frenara el aumento de temperaturas a 1,5ºC, esa meta resulta ya tan ambiciosa, que se requeriría introducir cambios rápidos “de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico.
La previsión es que la mayor parte del planeta sufrirá impactos más acusados todavía si se da un aumento de temperaturas de 2ºC en comparación al escenario de 1,5ºC. Resulta perentorio, por tanto, contener el aumento en 1,5ºC para lograr un clima estable. Pero para conseguirlo, las emisiones de CO2 que produce el hombre deberían descender un 45% para el 2030 con relación a las del 2010 y continuar una senda descendente hasta alcanzar un balance neto de cero emisiones para el año 2050. Si nos contentamos con contener la temperatura en 2ºC, las emisiones deberían bajar un 20% en el 2030, pero no se conseguiría el necesario balance de cero emisiones hasta el 2075.
Pero cualquier senda para limitar el calentamiento a 1,5ºC requeriría una transición rápida en casi todos los sectores de la actividad, como la energía, la agricultura, la gestión urbana o las infraestructuras, incluidos el transporte y la edificación. Este tipo de cambios se han dado