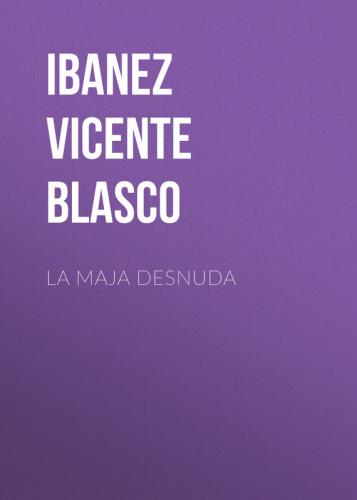– Adiós, hijo. Ya no te veré más.
Y efectivamente, Mariano vió por última vez aquel rostro exangüe, de grandes ojos sin expresión, casi borrado ahora de su memoria, como una mancha blanquecina, en la cual no lograba, á pesar de todos sus esfuerzos, restablecer el contorno de las facciones.
En la ciudad cambió radicalmente su vida. Entonces comprendió qué era lo que buscaban sus manos al mover el carbón sobre las paredes enjalbegadas. El arte se reveló por primera vez á sus ojos en las tardes silenciosas pasadas en un antiguo convento, donde estaba el museo provincial, mientras su maestro don Rafael discutía con otros caballeros en la sala de profesores ó firmaba papelotes en la secretaría.
Mariano vivió en casa de su protector, siendo á la vez su criado y su discípulo. Llevaba cartas al señor deán y á algunos canónigos amigos del maestro, que le acompañaban en sus paseos ó hacían tertulia en su estudio. Más de una vez visitó los locutorios de algunos conventos, dando recados de don Rafael, al través de las tupidas rejas, á ciertas sombras blancas y negras que, atraídas por su juventud rolliza de muchacho del campo y enteradas de que pretendía ser pintor, le abrumaban con las preguntas de una curiosidad excitada por el encierro. Acababan por regalarle, al través del torno, rosquillas, limoncitos confitados ó alguna otra muestra de la repostería monjil, y le despedían con sanos consejos de sus voces tenues y suaves tamizadas por el hierro de las rejas.
– ¡Que seas bueno, Marianito! Estudia, reza. Sé buen cristiano; el Señor te protegerá, y tal vez llegues á pintar como don Rafael, que es de los primeros del mundo.
¡Cómo reía el artista recordando aquella sencillez infantil, que le hacía ver en su maestro el pintor más asombroso de la tierra!.. Por las mañanas, al asistir á las clases de la Escuela de Bellas Artes, se indignaba contra sus compañeros, chiquilliría irrespetuosa, educada en la calle, hijos de menestrales, que apenas volvía la espalda el profesor, se bombardeaban con las migas del pan destinado á borrar los dibujos y execraban á don Rafael llamándole beato y jesuíta.
Las tardes las pasaba Mariano en el estudio, al lado del maestro. ¡Qué emoción la primera vez que éste le puso la paleta en la mano y le permitió copiar, en un lienzo viejo, un San Juan infante que había terminado para una comunidad!.. Mientras el muchacho, con el rostro contraído por enérgica mueca, se esforzaba en imitar la obra del maestro, oía los buenos consejos que le daba éste, sin apartarse del lienzo sobre el que hacía correr su seráfico pincel.
La pintura debía ser religiosa. Los primeros cuadros del mundo habían sido inspirados por la religión; fuera de ella, la vida sólo ofrecía vil materialismo, repugnantes pecados. La pintura debía ser ideal, hermosa; representar siempre imágenes bonitas; reproducir las cosas como debían ser y no como eran, y sobre todo, mirar á lo alto, al cielo, pues allí está la verdadera vida, no en esta tierra, valle de lágrimas. Mariano debía modificar sus instintos, se lo aconsejaba él, que era su maestro; debía perder su afición á dibujar cosas groseras, las gentes tal como las veía, los animales en toda su brutal materialidad, los paisajes en la misma forma que los contemplaban sus ojos.
Había que tener idealismo. Muchos pintores fueron casi santos; así únicamente les era posible reflejar la celeste belleza en los rostros de sus madonas. Y el pobre Mariano esforzábase por ser ideal, por atrapar un pequeño andrajo de aquella serenidad beatífica y dulce que rodeaba á su maestro.
Poco á poco fué conociendo los procedimientos de que se valía don Rafael para realizar aquellas obras maestras que arrancaban gritos de admiración á su tertulia de canónigos y á las señoras ricas que le encargaban imágenes. Cuando pensaba comenzar alguna de sus Purísimas, que lentamente invadían las iglesias y conventos de la provincia, levantábase temprano y volvía al estudio después de confesar y comulgar. Sentía con esto una fuerza interior, un sereno entusiasmo, y si en mitad de la obra llegaba el desaliento, volvía á acudir á esta medicina de su inspiración.
El artista, además, debe ser puro. Él había hecho voto de castidad, pasados los cincuenta años; con algún retraso, ciertamente, pero no era por no haber conocido antes este medio seguro de llegar á un perfecto idealismo de pintor celestial. Su esposa, una señora envejecida por innumerables partos, agotada por la fidelidad y la virtud abrumadoras del maestro, no era ya más que la compañera que le daba la respuesta al rezar por la noche rosarios y trisagios. Tenía varias hijas que pesaban sobre su conciencia como un bochornoso recuerdo de vergonzosos materialismos; pero unas eran monjas profesas y otras iban camino de serlo, agrandándose la idealidad del artista conforme desaparecían de la casa estos testimonio de su impureza é iban á ocultarse en los conventos, donde sostenían el prestigio artístico del padre.
Algunas veces el gran pintor vacilaba ante una Purísima, que era siempre la misma, como si la pintase con trepa. Entonces hablaba misteriosamente á su discípulo:
– Marianito: avisa mañana á los señores que no vengan. Tenemos modelo.
Y cerrado el estudio á los sacerdotes y demás amigos respetables, llegaba Rodríguez, un guardia municipal, pisando fuerte, con la colilla bajo el recio bigote de púas salientes y una mano en la empuñadura del sable. Expulsado de la guardia civil por borracho y cruel, al verse sin ocupación, no se sabe por qué extraña iniciativa, se dedicó á modelo de pintor. El devoto artista, que le tenía cierto miedo, acosado por sus continuas peticiones, le había alcanzado este empleo de guardia municipal, y Rodríguez aprovechaba todas las ocasiones para manifestar su agradecimiento de mastín, golpeando los hombros del maestro con sus manazas y echándole á la cara su resuello de nicotina y alcohol.
– ¡Don Rafael! ¡Usted es mi padre! Al que le toque á usted, le corto esto, aquello y lo de más allá.
Y el místico artista, satisfecho interiormente de esta protección, ruborizábase y agitaba las manos protestando de la franqueza de aquel bruto que llamaba por sus nombres á las cosas ocultas que deseaba cortar.
Arrojaba su kepis en el suelo, entregaba á Mariano el pesado chafarote y, como hombre que sabe su obligación, sacaba del fondo de un arca una túnica de lana blanca y un guiñapo azul en forma de manto, colocando ambas prendas sobre su cuerpo con la maestría de la costumbre.
Mariano le miraba con ojos de asombro, pero sin ninguna tentación de reir. Eran misterios del arte; sorpresas que sólo estaban reservadas á los que, como él, tenían la suerte de vivir en la intimidad de un gran maestro.
– ¿Estamos, Rodríguez? – preguntaba impaciente don Rafael.
Y Rodríguez, erguido dentro de su bata de baño, con el andrajo azul pendiente de los hombros, juntaba las manos y elevaba su mirada feroz al techo, sin dejar de chupar la colilla que le chamuscaba el bigote. El maestro sólo necesitaba el modelo para los paños de la imagen, para estudiar el plegado del celeste vestido, el cual no debía revelar el más leve indício de humanas redondeces. Jamás había pasado por su imaginación la posibilidad de copiar á una mujer. Era caer en el materialismo, glorificar la carne, llamar á la tentación. Con Rodríguez bastaba: había que ser idealista.
El modelo seguía en su mística actitud, con el cuerpo perdido en los innumerables pliegues de su vestidura azul y blanca, asomando por debajo de ésta las puntas romas de sus botas de ordenanza, irguiendo su cabeza grotesca y chata, rematada por una pelambrera hirsuta, tosiendo y carraspeando con el humo de su cigarro, sin dejar de mirar á lo alto ni separar sus manazas juntas en ademán de adoración.
Algunas veces, fatigado del mutismo laborioso del maestro y el discípulo, Rodríguez lanzaba algunos mugidos que poco á poco tomaban forma de palabras y acababa por enfrascarse en el relato de las hazañas de su época heroica, cuando era guardia civil y «podía darle un mal golpe á cualquiera pagando después con un papel». La Purísima se enardecía con estos recuerdos. Se separaban sus manazas con un temblor de voluptuosidad homicida; se descomponían los rebuscados pliegues: sus ojos veteados de sangre ya no miraban á lo alto, y hablaba con voz bronca de tremendas palizas, de hombres agarrados por su parte más sensible que caían al suelo enroscándose de dolor, de fusilamientos de presos