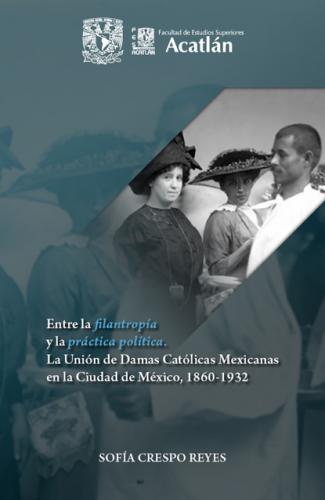En consonancia con las directrices papales, la construcción de un modelo de acción de las organizaciones católicas femeninas que estará presente durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX se fue construyendo en torno a los tres ejes básicos. Primero, la sociabilidad que generaba identificarse como “las primeras católicas” y compartir un mismo el aparato devocional, como el Sagrado Corazón, las devociones marianas y el rezo del Rosario. Segundo, desde el impulso de una militancia que defendía ciegamente su derecho a expresar públicamente su fe católica mediante la organización de fiestas parroquiales, kermeses y peregrinaciones. Tercero, la promoción de un aparato publicitario que fomentó la homogeneización del discurso intransigente en torno al papel de la mujer católica en el mundo moderno.
1.2 Y la romanización llegó a México
El fortalecimiento del ultramontanismo en México se desarrolló, por un lado, a partir de una reforma educativa de los seminarios, dirigida tanto al clero secular parroquial como a la jerarquía eclesiástica y, por el otro, con la celebración del Concilio Plenario Latinoamericano en 1899.
Era central para el proceso de romanización formar cuadros intelectuales que desde el interior de la Iglesia defendieran la religión frente las diversas aristas de la modernidad. Así, se educó al clero secular bajo la litúrgica de la renovación tomista y se les preparó como promotores de las devociones del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Guadalupe.31 En cambio, la educación de una jerarquía eclesial romanizada quedó a cargo de tres instituciones: la Universidad Pontificia de México, el Colegio Pio Latinoamericano y la Universidad Gregoriana, estos dos últimos ubicados en Roma. El Colegio Pio Latinoamericano estuvo dirigido por jesuitas y tenía la intención de “formar según los designios papales a la élite del clero que habría de constituir una parte importante del episcopado latinoamericano”.32 A él asistieron como estudiantes un grupo de jóvenes mexicanos quienes, como se verá en el capítulo siguiente, se convirtieron en los principales dirigentes del catolicismo social mexicano y al mismo tiempo ocuparon cargos sumamente importantes al interior de la jerarquía eclesiástica mexicana.33
En 1899, León XIII convocó a obispos y sacerdotes de América Latina a participar en el Concilio Pio Latinoamericano, que tuvo el objetivo de “consolidar en esas naciones, […] el Reino de Cristo”,34 se dio pie al incremento del control de la Santa Sede sobre la Iglesia mexicana reforzando la estructura eclesial centralizada y vertical.35 La intención última fue redefinir los espacios de acción de la autoridad episcopal pues en la cotidianidad existía un cierto grado de desorden así como una evidente falta de control eclesiástico. No se respetaba la jerarquía piramidal de la estructura de la Iglesia, por el contrario, en muchos casos, los nexos entre párrocos locales, obispos, autoridades gubernamentales federales, así como alianzas con ciertos sacerdotes romanos, limitaban el poder político y económico de las diócesis lo cual fomentaba prácticas clientelares y corruptas que viciaban el juego político al interior del episcopado mexicano.36
Las resoluciones del Concilio Plenario Latinoamericano imponían normas generales encaminadas a centralizar y normalizar las relaciones de poder entre el clero, reafirmando la autoridad de Roma por encima de la política interna de la Iglesia mexicana. Este proceso comenzaba por el eslabón más básico e importante de la organización eclesial: la parroquia. De acuerdo con O’Dogherty, el fortalecimiento de la vida parroquial y la primacía del párroco resultaban sumamentes importante, pues la parroquia era el “espacio natural de relación entre la ‘potestad eclesiástica’ y los creyentes”.37
La parroquia fue uno de los pilares que dieron estructura y orden al espacio urbano. Durante el periodo colonial, la Ciudad de México contaba con dos clases de demarcaciones del espacio urbano: la eclesiástica y la civil, cada una de ellas regulaba parte de la vida cotidiana de la capital. La división eclesiástica quedó delimitada por medio de jurisdicciones parroquiales, quienes se encargaban de ofrecer y llevar un riguroso registro de los servicios correspondientes a los sacramentos: el bautizo, el matrimonio, los enfermos y los entierros.38 Entre 1768 y 1772, la estructura parroquial novohispana basada en el principio de la separación étnica, que dividía a la “república de españoles” de la “república de indios”, desapareció para dar paso a un nuevo orden ilustrado cimentado en la evolución demográfica, social y económica de la Ciudad de México. A partir de este momento, el arzobispo Antonio de Lorenzana erigió 13 parroquias para atender las necesidades espirituales de los habitantes de la capital, como se muestra en el Plano 1.39
Plano 1
Orden Parroquial de la Ciudad de México a partir de la reestructuración de 1772 hasta 1902
Plano 2
Estructura parroquial (1902)
Entre 1772 y 1902 la estructura parroquial no tuvo cambios importantes, sino hasta este último año, el arzobispo de México, Prospero María Alarcón y Sánchez de la Barquera (1891-1908), reestructuró el espacio parroquial. Tal y como se muestra en el Plano 2, se amplió el número de parroquias de 13 a 1740 y se incorporaron cinco vicarías.41 El objetivo era refuncionalizar el espacio para adecuarlo al crecimiento urbano y para tener mayor control sobre las actividades pastorales42 y así cumplir con los compromisos adquiridos durante su asistencia al Concilio Plenario Latinoamericano. La intención fue convertir a la parroquia en un espacio que permitiera la construcción de una identidad social, política y urbana entre los distintos grupos sociales que a ella asistían. La parroquia se convirtió en un centro para la sociabilidad de la población local.
El párroco adquirió la responsabilidad de crear espacios de interacción entre sus congregados, así como moralizar a los pueblos e “instruir a los fieles en todo lo que tenga que ver con la fe y la moral”;43 llevar a la práctica el desarrollo de las doctrinas eclesiásticas, la instrucción del catecismo, la educación de la juventud, el socorro de los pobres y enfermos; así como defender los bienes y derechos de sus templos. Las mujeres que participaron en alguna asociación católica entre 1870 y 1910 acompañaron al sacerdote en estas labores, se convirtieron en su mano derecha, a través de la vida asociativa femenina que el párroco encaminó siguiendo la dirección de su superior inmediato, el obispo de su diócesis, quien a su vez cumplía los designios establecidos por la Arquidiócesis y la Santa Sede. Si tomamos en cuenta que las mujeres dominaban las actividades realizadas al interior de las parroquias, entonces podemos decir que ellas se convirtieron en las aliadas idóneas del párroco y en las principales promotoras de la sociabilidad que giraba en torno de la vida parroquial.
El proceso de secularización modificó igualmente el papel de las parroquias como parte central de la estructura urbana, acto que materialmente se observa en la pérdida de sus atrios y otras propiedades, así como en la prohibición del culto y la manifestación religiosa en el espacio público. Estos cambios se dieron de la mano con el aumento del número de habitantes y del ensanchamiento urbano de la Ciudad de México que comenzó a transformar el espacio a partir de la década de 1880 en dos sentidos. Por un lado, la llegada de nuevos vecinos produjo un hacinamiento y proliferación de colonias ilegales y desorganizadas donde no se contaba con agua corriente, ni pavimento, ni alumbrado público, sino que serían levantadas por los propios migrantes sin autorización previa del ayuntamiento. Por el otro lado, se fundaron nuevas áreas urbanizadas gracias a la innovación del transporte lo cual permitió un reacomodo geográfico de las clases sociales mejor acomodadas que cambiaron