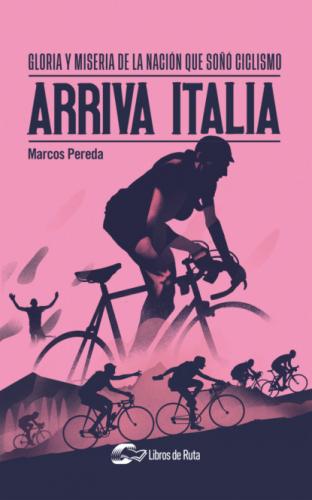Cuando vuelve a subirse a su bicicleta y se aleja del cementerio, pedaleando furioso, la suerte está echada.
«No me esperes esta tarde, me voy a entrenar unos días fuera», dice Gino a su esposa Adriana. «Si alguien viene buscándome, sobre todo si es en mitad de la noche, dile que he tenido que salir por una emergencia». Adriana se estremece, no sabe nada, no quiere saberlo. Pero pregunta. «¿En mitad de la noche? ¿Quién podría venir a buscarte en mitad de la noche?». Gino sonríe y besa a su esposa en la frente. «Nadie», contesta, «nadie. Pero si alguien viniese diles que he salido a buscar medicinas para el niño, que está un poco enfermo». Gino se encamina a la puerta, vestido con su traje de ciclista. Adriana insiste, ya con el rostro arrasado en lágrimas. «¿Para qué entrenas si no hay carreras que se disputen?».
Gino Bartali se vuelve. «Solo entreno», dice, y sale de su casa. Es el primero de varios viajes a lo desconocido, un heroísmo admirable que se mantendrá en secreto hasta sus últimos días…
La primera parada está muy cerca de su casa, en un piso florentino del que Gino es dueño. Entra allí muy temprano, cuando aún no ha amanecido del todo, y deja encima de la mesa algo de esa comida que no sobra en casa de los Bartali. Un poco de pan, azúcar, patatas… minucias que empujan a Adriana, Andrea y a él mismo casi a la indigencia, pero sirven para sacar de la miseria más absoluta a otros. Poco después, a una hora fijada para no cruzarse, Giacomo Goldenberg entra en el mismo inmueble con la llave que le ha dado tiempo atrás su amigo y recoge las vituallas que aquel ángel de rostro severo ha dejado allí. Bartali tiene, en la Segunda Guerra Mundial, dos familias a mantener.
Unos minutos pedaleando y Bartali se encuentra en las carreteras toscanas, campos ondulados de caminos serpenteantes hasta donde llega el mirar. Aprieta con fuerza los pedales, marchando siempre por rutas secundarias, escogiendo las sendas donde menos posibilidades tiene de cruzarse con nadie. Recorre pistas forestales, senderos agrícolas, pasa por muchas de esas strade bianche que jalonan la Toscana. Come polvo, mastica barro. El cielo empieza a elevarse. Junto a él, solamente vides, sombras, recuerdos. Cuando subía el Izoard, aquella vez que estuvo hablando solo en el Aspin, la sensación maravillosa de entrar en Milán vestido de rosa. Gino, imperceptiblemente, deja que su cabeza vuele al pasado, a vidas distintas, a vidas mejores. Sonríe sin darse cuenta, y es el Tourmalet, el Falzarego, la mitad de un pelotón, casi puede escuchar el ruido de cien bielas girando alrededor de él. Aprieta con fuerza el manillar, inclinado sobre la parte curva, sus manos se posan en el extremo. Y entonces siente el metal bajo sus dedos (o no, porque igual no hay nada que sentir, porque, seguramente, jamás nadie pueda darse cuenta de la diferencia, de tan sutil, de tan inexistente) y vuelve a su día a día, a su realidad actual, al infierno que vive Europa. Vuelve.
Lleva ya Gino pedaleando sin descanso unos 150 kilómetros, siempre por vías secundarias, siempre intentando evitar las rutas principales, las más cortas. Cuando se cruza con alguien intenta no mirarlo. Si le saludan, devuelve el saludo. Un par de veces fueron carabinieri quienes, alborozados, gritaron vai, Gino, vai, y el respondía con una sonrisa mientras el corazón le palpitaba encogido en la misma boca del estómago. Pero no ha pasado nada, al menos esta vez no ha pasado nada. Así que Gino llega a Terontola, segunda parada de su odisea de hoy. Allí se aposta a un kilómetro de la población, junto a las vías del tren, en cierto recodo que le deja prácticamente a salvo de miradas indiscretas. Y espera.
Allá llega el tren, a lo lejos. Gino escucha antes de ver. Es el que lleva al norte, a la zona de la frontera. Entonces se sube en la bici y pedalea lo más fuerte que puede, imprimiéndole a la máquina la misma velocidad que si estuviera bajando el Aubisque, como si volviera a la nevosa crono del Terminillo. Recuerdos, recuerdos. Tan rápido va, llega a los andenes mucho antes que el ferrocarril, claro. Entonces Gino, Gino la estrella, Gino el deportista más conocido de Italia, se acerca a la cantina de la estación, saluda a todos, habla en voz muy alta, se muestra encantador, ríe a carcajadas, estrecha mil manos, cuenta cien historias. Pronto una pequeña multitud lo va envolviendo, cincuenta… no, ya son setenta personas. Pronto, muy pronto. Los soldados que vigilan la estación, uno de los puntos más importantes del tráfico de ferrocarriles entre el centro y el norte del país, se acercan para ver qué está ocurriendo, qué es todo ese alboroto. Y también ellos lo ven, y él los ve a ellos. Les saluda, les invita a sentarse. Es una celebridad. Lo admiran. Los militares, mitad por mantener la calma de la multitud, mitad por pasar unos minutos con su ídolo, se quedan allí, en el bar, mientras Bartali desgrana una tras otra historias que los dejan con la boca abierta. «Recuerdo aquella vez, en los Pirineos, subiendo el Aspin… sí, creo que era el Aspin, que me puse tan nervioso que empecé a hablar solo… como lo oís… a hablar solo». Y todos, claro, escuchan embelesados, todos en aquella pequeña estación… qué digo estación, todos en aquel pueblo se agolpan alrededor de la mesa de Gino Bartali, que sigue, sigue contando, «recuerdo aquella vez, subiendo el Abetone, cuando lo de Fausto Coppi». ¿Todos? No. Aprovechando la falta de vigilancia, aprovechando que los soldados están pendientes del gran ídolo ciclista, un tren cargado de judíos llega. «Circulen, circulen, ¿no ven que estamos ocupados?». Algunos han bajado del vagón unos cientos de metros antes y ahora consiguen, sin que nadie les vea, subirse a otro ferrocarril. Y Gino, ufano, sigue desgranando historias. Hasta que ha pasado, hasta que se han ido, hasta que el tercer o el cuarto café, alguno regado con un poco de licor, se vacía en su boca grandota de mito viviente. Y entonces, sonriendo, se despide, estrecha manos, se sube a la bici, marcha de aquel pequeño Terontola que será ya para siempre parte ineludible de su vida.
De allí va a Perugia, donde pasará la noche en una iglesia. Al día siguiente continúa dejando atrás los ondulados campos toscanos, sus aires de verde y ronroneo en amanecer para entrar en la Umbria, carreteras empinadas, repechos por doquier, montañas de picachos grises. Donde había pequeños pueblos en altozanos ahora encuentra diminutas aldeas asomando a las laderas. Está en las primeras estribaciones de los Apeninos. Gino piensa en el Abetone, sonríe, cansado, niega con la cabeza, aprieta sobre los pedales. Qué lejos queda aquello, qué lejos quedan Fausto, el Giro, la gloria. ¿Volverán? Vuelve a sonreír, aumenta la velocidad. Al fondo aparece Asís, monasterios de color rosa, aires del Renacimiento, aspecto engalanado, intentando no despeñarse de esas piedras a las que parece cogido con crampones. Asís, señorial y austera como el Francisco medieval. Ese Asís, final de tantas peregrinaciones. Pero Gino no es, esta vez, peregrino. Gino, Gino Bartali, el ciclista, llega allí para ver al padre Rufino Niccacci, uno de los enlaces fundamentales de la organización a la que está ayudando.
Cuando entra en el pequeño despacho el ciclista porta su bicicleta y empieza a desmontarla, pieza a pieza. De los tubos del manillar salen documentos, de la tija del sillín fotografías, del mismo cuadro pasaportes casi completos que serán luego reimpresos y falsificados con maestría en el propio Asís, en la imprenta que secretamente mantiene el padre Niccacci. Ambos hombres se miran a los ojos y reconocen en el otro a un hermano. Bajan a la cripta donde se custodian las reliquias del santo y rezan. Luego el ciclista vuelve a montar en su bici, a hacer noche en Perugia, a provocar el interés en Terontola, cómo usted por aquí, Gino, de nuevo, pues nada, ya ve usted, me encantó ese delicioso café que preparan, y aquel licor… ahhhh, aquel licor, no tendría una copita para mí, pues claro, venid, venid todos, está aquí Bartali, sí, Bartali, el ciclista.
Cuando llega a Florencia Adriana lo espera con los ojos enramados. Ambos se funden en un silencioso abrazo. Gino Bartali no le contará a su esposa qué hace realmente en esos viajes hasta muchos años después…
Volverá, claro, Gino a Asís transportando documentos. En alguna ocasión el contacto se produce en el convento femenino de clausura de San Quirico. Allí el ciclista más famoso de Italia habla con la hermana Alfonsina a través de una pared. Cada uno escucha la voz del otro, aquí traigo lo que manda el cardenal, déjelo usted allí, en el torno de los niños abandonados. Gino lo hace. Jamás llegará a ver el rostro de la mujer en cuyas manos deposita su vida y la de docenas de personas más. Tiempos extraños para historias extrañas.
A la vuelta de uno de estos viajes Bartali ve cómo una bomba cae justo al lado de su bicicleta, que había dejado apoyada en la puerta de un café