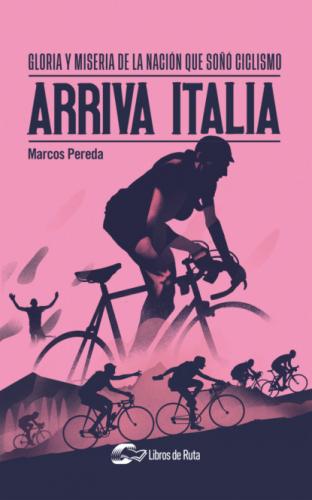Después de hablar con Armando Sizzi, un primo suyo que se convirtió en esta época en hombre de confianza, Gino decide viajar con su familia a Nuvole, pequeña localidad situada en las montañas cerca de Perugia, a unos 100 kilómetros de Florencia. Allí, y tras ver que su popularidad no le permite ser un personaje anónimo bajo ninguna circunstancia, decide volver a donde los Medici. Lo que no sabe es que la mayor aventura de su vida, esa que le lleva a los extremos más brutales de peligro y humanidad, está a punto de comenzar.
Otoño de 1943, el teléfono de Gino Bartali suena. Cuando el ciclista lo descuelga, una voz profunda y admonitoria saluda. Hola, Gino, soy el cardenal Elia Dalla Costa. Dalla Costa es arzobispo de Florencia y viejo amigo de Bartali, por lo que este comienza la clásica charla insustancial. Al menos todo lo insustancial que puede ser una charla en aquella Italia de 1943. El otro interrumpe. Su tono es casi susurrante, sus palabras crípticas. Quiere verle, sí, en la mismísima residencia arzobispal, será dentro de unos días. No, no puede darle más detalles. Sí, es urgente, muy urgente. La llamada se corta, Bartali queda preocupado.
Para llegar al lugar de la cita Bartali coge, claro, su bici y atraviesa los restos de una ciudad que ha empezado a sentir los efectos de la guerra después de un furioso bombardeo aliado. Ha destrozado la estación de ferrocarriles, sí, pero también mató a doscientos civiles y dejó sin hogar a varios miles. Florencia, su Florencia, es ahora un lugar que combina el lujo del pasado y la miseria del presente, y donde las familias empiezan a acampar en los parques de grandes palazzos para evitar que un edificio entero se les caiga encima cualquier noche.
Gino llega al Palacio Arzobispal, construcción renacentista de piedra amarilla que recuerda, orgullosa, el momento en el que Florencia fue el centro del mundo. Allí le recibe Giacomo Meneghello, sacerdote alto y de pelo blanquísimo, flemático, que es secretario del cardenal. Deja aquí la bici, Gino, nadie te la llevará. Nosotros debemos ir al despacho de Su Eminencia. La bicicleta, instrumento clave de toda esta historia, queda posada sobre una de aquellas columnas que podrían contar, si las dejasen, cotilleos de los Uffizi o los Medici.
Dalla Costa tiene 71 años, es alto, extremadamente delgado y posee ojos que parecen penetrar a quien los mira. En aquel tiempo era uno de los hombres fuertes de la Iglesia católica en Italia (había sonado incluso como sucesor de Pio XI) y Gino Bartali lo considera más que un amigo, casi un mentor personal. Por eso acude raudo a su llamada, y por eso se sorprende cuando el arzobispo, gravemente, le dice que quiere hablar de los Judíos Florentinos.
Unos años antes, el mismo día que Gino Bartali sufría su loca jornada pirenaica en el Tour de Francia de 1938, la vida de los judíos en Italia había cambiado para siempre. Ese 15 de julio se publicaba de forma anónima en el periódico Giornale d´Italia el llamado Manifesto degli scienziati razzisti (Manifiesto de los científicos racistas) o Manifesto della Razza. El documento básicamente daba cuenta de las conclusiones extractadas tras una serie de estudios de científicos, concluyendo que la raza italiana tenía raíces «arias, nórdicas y heroicas» (sic), y que los «los judíos no pertenecían a esa raza», para acabar diciendo que ya era momento para los italianos de proclamarse «abiertamente racistas».
El Manifiesto fue escrito casi al completo por el propio Mussolini, si hacemos caso al payaso de Galeazzo Ciano, su ministro de Asuntos Exteriores, y rompía las condiciones anteriores de coexistencia entre diferentes credos en la península. Fue el punto de partida para una era de persecución tanto pública como privada a los judíos, clima idéntico a los existentes en Alemania, Rumanía, Austria o Hungría. El Manifiesto (que más tarde apareció firmado por una serie de científicos italianos de cierto renombre), además, fue un paso más en las hostilidades entre el régimen fascista y la Iglesia católica, puesto que plantó la primera piedra al no reconocimiento legal de las conversiones del judaísmo al catolicismo y a la proscripción de matrimonios entre judíos y gentiles, aspectos ambos que caían dentro de la esfera de la Iglesia. Los acuerdos entre Roma y Mussolini quedaban violados… la baraja había sido rota.
Para los judíos (también para movimientos protestantes, o para los homosexuales) supuso una declaración de guerra, la consideración de que eran ciudadanos de segunda. Por eso no es de extrañar que comenzaran a surgir por todo el país asociaciones que buscaban establecer lazos de solidaridad y ayuda entre diferentes comunidades. En este contexto se crean los Judíos Florentinos.
Los Judíos Florentinos formaban parte de una organización más grande llamada Delasem (Delegazione assistenza emigranti ebrei) que ha ayudado desde el principio de la guerra a los suyos, tanto italianos como de otras partes de Europa, a buscar una salida desde sus propios países hasta lugares más receptivos para ellos. En un primer momento Delasem es legal, y actúa públicamente, pero la ocupación alemana termina con todo esto, y ahora se mueve en la clandestinidad. Las dificultades aumentan, pronto la organización se da cuenta de que en solitario jamás podrá conseguir sus objetivos, y no duda en contactar con algunos no-judíos en busca de ayuda. Es por eso por lo que hablan con Dalla Costa en septiembre de 1943. La elección no es casual: el cardenal ha exhibido fuerte compromiso antifascista incluso en momentos tan delicados como la visita de Hitler a Florencia en 1938 (cuando hizo cerrar la puerta principal de una iglesia para que el Führer y Mussolini tuvieran que entrar por una lateral más pequeña, y estuvo llamativamente ausente de todas las recepciones oficiales que se realizaron), y pronto acepta ayudar a los Judíos Florentinos en todo lo que pueda. Así, envía cartas a sacerdotes de su confianza, donde solicita que alojen en sus hogares a judíos refugiados, intentando proporcionarles todo tipo de asistencia y alimentos. Él mismo tiene, en ese momento, varios de ellos viviendo en la residencia arzobispal.
La idea es proporcionar algo de tiempo para que puedan viajar hasta la frontera suiza o el puerto de Génova, y de allí alcanzar tierras más amables. Y para eso, Gino, necesitamos tu ayuda. La ayuda de alguien que pueda recorrer largas distancias en bicicleta, que conozca mejor que nadie las carreteras de la zona. Transportarías documentación secreta, llevarías mensajes de un enlace a otro. Eres perfecto para la misión, Gino, y te lo pido no solamente como cristiano sino como amigo. Pero, igualmente como cristiano y como amigo, es mi deber advertirte de los peligros que tú ya bien conoces. Si, Dios no lo quiera, te interceptan los alemanes o los fascistas serías arrestado, acabarías en la cárcel, en un campo de concentración, fusilado. Quiero que lo sepas, Gino, quiero que sepas todo.
Así que, ¿qué me respondes? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida para salvar la de docenas de personas que quizá nunca llegues a conocer?
Gino abandona el Palazzo rumiando la propuesta. Ha pedido un tiempo antes de responder. Mientras recorre de nuevo con su bicicleta las calles de Florencia, de su bella Florencia ahora en trance de caer devastada, piensa. En su mujer, en su hijo, piensa en lo que para ellos supondría perderle. Piensa en que hacer lo que le piden puede ser, paradójicamente, egoísta. Y, poco a poco, sin casi darse cuenta, sus pedaladas le encaminan al cementerio de Ponte a Ema. Sea, pues. Entra allí y se sienta en el panteón familiar, junto a la tumba de su hermano. Reflexiona. Reflexiona sobre las dos peligrosas misiones que le han encargado. Porque lo que el cardenal Elia Dalla Costa no sabe es que no es el único en pedir ayuda a Gino por aquellos tiempos.
Giacomo Goldenberg es amigo de Gino Bartali desde que el ciclista tenía menos de veinte años y quedó prendado de la simpatía y el carácter cosmopolita del judío florentino. En aquel momento habían forjado una relación inquebrantable que no se vio cortada ni siquiera cuando los Goldenberg se trasladaron al Friûl por motivos de trabajo. Allí palparon el ascenso de la corriente antisemita en el Fascio: primero el hijo de Giacomo Goldenberg fue apartado del colegio público, más tarde el mismo Giacomo perdió su empleo y, por último, las vidas de todos parecían amenazadas. Asustado, volvió a Florencia y pidió ayuda a Armando Sizzi, el primo de Bartali, que pronto le puso en contacto con Gino. Así que