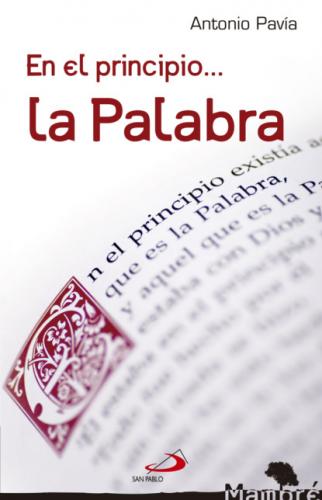4
Superabundancia de Dios
En ella estaba la vida ( Jn 1,4a).
«En ti está la fuente de la vida» (Sal 36,10), canta pletórico de júbilo el salmista. No es para menos. En un mundo en el que su Príncipe raciona la vida de los suyos hasta la extenuación, descubrir que Dios es manantial de vida llena de esperanza a los que en Él confían. «Hacia las aguas de reposo me conduce mi buen Pastor», canta este otro hombre orante del pueblo santo (Sal 23,2b). Y nos quedamos suspendidos entre la fe y la fantasía, pues no nos acabamos de creer que haya unas aguas vivas que den al hombre la serenidad del alma, agitada un día sí y otro también por su adversario ( Job 1,6 y ss.). Sobre esa serenidad del alma puede el hombre palpar el rostro de Dios que lleva en ella dibujado.
La Palabra es fuente de la vida. Todas las experiencias destructivas por las que pasa Israel tienen una sola causa: haber abandonado el manantial de aguas vivas. En esta tesitura no le queda otra que beber de aguas estancadas, almacenadas en aljibes agrietados, como dice Jeremías:
Doble mal ha hecho mi pueblo: A mí me dejaron, manantial de aguas vivas, para hacerse cisternas, cisternas agrietadas, que no retienen el agua ( Jer 2,13).
Es a causa de esta penuria, escogida insensatamente por Israel, por la que queda a merced de otra fuerza, no de la de Dios, sino de la de sus enemigos que terminan por reducirlo y someterlo en el destierro. Baruc les dirá a estos hombres, desposeídos de la tierra que Dios les había no solo dado, sino también confiado, que acabaron en tierra extraña:
Escucha, Israel, los mandamientos de vida, tiende tu oído para conocer la prudencia. ¿Por qué, Israel, por qué estás en país de enemigos, has envejecido en un país extraño? [...] Es que abandonaste la fuente de la sabiduría (Bar 3,9-10.12).
Cuando Juan, lleno del Espíritu Santo, nos dice que en la Palabra estaba la vida, por supuesto que está pensando en la creación del mundo por obra y gracia de la Palabra salida de la boca de Dios. Recordemos: «Y dijo Dios: Hagamos». Mas el espíritu del evangelista vuela mucho más alto, digamos que a la par del hombre redimido y rescatado por el Señor Jesús. Este hombre nuevo está lleno de vida, de la fuente de la sabiduría, de la misericordia y del amor que fluyen de la Palabra sembrada en la buena tierra de su alma (Mt 13,23).
Cuando hablo de la buena tierra de su alma no me refiero a una especie de predilección elitista por parte de Dios, sino a la resolución de quien, acogiendo y valorando la Palabra recibida más que a su propia vida (Mc 8,34-35), se afana desde su libertad en quitar de ella todo abrojo, zarza, piedra, etc. que hubieran abocado esa tierra, que es su alma, a la esterilidad (Mt 13,18-22).
En este hombre está y habita como gran señor la debilidad. La buena noticia es que los primeros discípulos de Jesús conocieron a fondo sus debilidades. Jesús, su Maestro y Señor, no usó una varita mágica para anularlas, sino que se enfrentó a ellas con sus palabras de vida. Las puso tan al alcance de estos pobres hombres que, como dice Juan en su primera carta, las pudieron ver, oír, tocar y palpar (1Jn 1).
El que la prueba, no vuelve atrás
Muy fuerte tuvo que ser el impacto de estos primeros discípulos de Jesús ante la Palabra que salía de sus labios, tanto que, en un cierto momento, cuando tienen que decidir si continuar a su lado o volverse junto a toda una multitud que, escandalizados por sus actos, le habían dado la espalda ( Jn 6,66), Pedro en nombre de todos, sacó a la luz lo más genuino que su alma había guardado del Evangelio de su Maestro: «Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna» ( Jn 6,68).
En la Palabra estaba la vida, la eterna. Si esto ya supone un salto cualitativo abismal en lo que respecta a la experiencia que, como seres humanos, podemos llegar a hacer, ¿qué podríamos decir si consideramos el hecho de que el Hijo de Dios pone sus palabras de vida eterna en la boca de los anunciadores del Evangelio? No estamos hablando de supuestos, sino de verdades manifiestas. Además, si no fuera así, ¿para qué perder el tiempo predicando un Evangelio que no aporta nada esencial al hombre? ¿Para qué ir por el mundo anunciando algo que en realidad no marca diferencia alguna con las demás religiones? No estoy hablando en términos de salvación, pues esto le toca solamente a Dios. Estoy hablando de que quien acoge el Evangelio tal y como el Señor Jesús lo entregó junto con su vida, ya ha pasado de la muerte a la vida:
En verdad, en verdad os digo: el que escucha mi Palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida ( Jn 5,24).
Oigamos lo que dice Jesucristo a sus discípulos, teniendo presente que les confía el anuncio del Evangelio al mundo entero:
Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha; y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado (Lc 10,16).
Podemos apreciar el sentido más profundo de esta exhortación del Hijo de Dios a la luz de lo que su Padre proclamó en el Tabor ante Pedro, Santiago y Juan: «Y vino una voz desde la nube: “Este es mi Hijo amado, escuchadle”» (Mc 9,7).
Sí, escuchadle, porque en él, que es mi Palabra, está la vida que busca todo hombre, esa vida abierta a la Vida. Escuchadle, pues de su boca fluyen palabras de salvación para todos los hombres tal y como lo profetizó mi siervo Isaías:
Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación (Is 12,2-3).
La exhortación que Dios Padre hace a estos tres discípulos en el Tabor instándoles a escuchar, a poner atento el oído (Sal 45,11) a las palabras de gracia que manan de sus labios (Is 45,3), la dirige el Hijo al mundo entero con respecto a los anunciadores de su Evangelio: ¡Escuchadles porque es a mí a quien me escucháis! ¡Sí, porque ellos son portadores de vida eterna... escuchadles!
Los apóstoles y todos los anunciadores de la Iglesia primitiva eran perfectamente conscientes de que su Señor y Maestro les había encomendado la vida eterna para que, desde el corazón y la boca, la ofreciesen gratuitamente a todos aquellos que quisieran libremente acogerla. Sí, tal y como oyeron del mismo Jesús, el que cree en Él –un creer que nace de la predicación del Evangelio (Rom 10,17)– ¡tiene ya la vida eterna!:
Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna ( Jn 10,27-28).
Y la tienen porque han llevado y guardado en sí mismos, en su corazón, en su alma y en sus entrañas, la Palabra que han escuchado del Hijo de Dios ( Jn 14,23).
Evangelio e inmortalidad
Es muy revelador, a este respecto, lo que Pablo y Bernabé les dijeron a los judíos de Antioquía, pues marcó un antes y un después en su misión evangelizadora. Dado que los judíos se oponían incansablemente a su predicación incluso con blasfemias (He 13,45), declararon solemnemente:
Era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios; pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles (He 13,46).
Bien sabían Pablo y Bernabé que sus palabras llegaban hasta sus labios desde la fuente de la vida (Sal 36,10), y que por ello estaban colmadas de vida eterna. Os anunciamos la vida eterna, dirá Juan a los suyos (1Jn 1,2b). Y, volviendo a Pablo, no podemos dejar de estremecernos ante la plena convicción que tenía