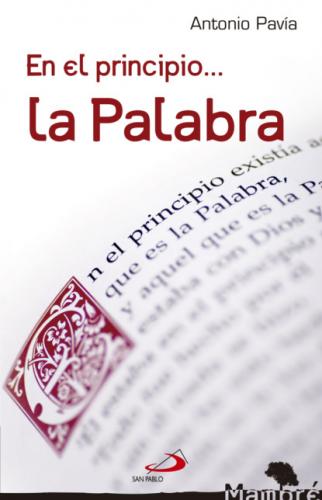No es esa, en absoluto, una interpretación que se pueda desprender de la Escritura. Hemos de ver el paso de la primera a la segunda creación en términos evolutivos. Digamos que la primera creación se expande –igual que el universo– hacia la segunda, en la que el hombre, recogido por la Palabra hecha carne, llega o alcanza a ser hijo de Dios:
Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre; los cuales no nacieron de la carne, ni de la sangre, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros ( Jn 1,12-14).
Tenemos motivos serios y fundamentados para pensar que Juan tiene en mente –su experiencia del Señor Jesús lo avala– esta nueva creación por la Palabra hecha carne. Pensando sobre sí mismo, sabe que es hijo de la primera creación y que cruzó el umbral hacia la segunda el día en que dejó la barca y las redes al pie de playa, y siguió la llamada de Jesús (Mt 4,18-22).
Sin ella, sin la Palabra, no se hizo nada de cuanto existe, nos dice Juan; y nos parece un dato autobiográfico. Sabe lo que el Hijo de Dios ha hecho con él, y sabe también que la llamada recibida tiene consistencia eterna; se siente eterno por aquel que le llamó con palabras no humanas sino de las alturas, del Padre, que contienen espíritu y vida ( Jn 6,63b).
Nuestro barro en sus manos
Juan se intuye proyectado hacia una existencia eterna. Como todo judío, tiene en su corazón la enseñanza de los profetas que, de una forma u otra, dicen que el mundo actual tiene fecha de caducidad. Basta tener presente, por ejemplo, al profeta Daniel (7) el cual, con su lenguaje apocalíptico, anunció el fin de todo reino, que alegóricamente representa al mundo en general.
Lo sorprendente es que Daniel, al mismo tiempo que anuncia la destrucción del mundo con sus imperios y poderes, anuncia proféticamente al Mesías, cuyo reino será eterno e indestructible:
Y he aquí que en las nubes del cielo venía como un Hijo de hombre [...]. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás (Dan 7,13-14).
Juan habla en términos de la nueva creación en Jesucristo. Es, a partir de su llamada, un nuevo nacimiento con semillas de inmortalidad, un hijo de Dios que no puede morir. Si Juan no creyera esto firmemente, nunca se hubiera atrevido a escribir:
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! [...] Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, pues le veremos tal cual es (1Jn 3,1-2).
Encontramos superabundancia de nobleza, integridad y verdad en este hombre como para mentirse a sí mismo y a sus ovejas.
He dicho que la segunda creación no se opone a la primera, que no existe ruptura alguna entre ellas, de la misma forma que no la hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Cuando el evangelista dice que sin la Palabra no se hizo nada de cuanto existe, se está refiriendo a la plenitud de la Palabra no sujeta ya al velo del Antiguo Testamento, como dice Pablo (2Cor 3,14), lo que no quiere decir en absoluto que se prescinda de él.
En su dejarse hacer por el Hijo de Dios, alcanzan total plenitud las palabras del salmista: «Tus manos me hicieron y me formaron» (Sal 119,73). No hay duda, no podemos prescindir del Antiguo Testamento si queremos apreciar la explosión gloriosa del Nuevo. A la luz del testimonio del salmista, nuestra mente se eleva hacia Dios bajo la figura del gran Alfarero que con sus manos moldea sus obras buscando el acabado perfecto. Sus hijos son perfectos por eternos, y eternos por perfectos; y, como dice Pablo, todo es gracia –don suyo– para que nadie se engría; así pues, insiste el apóstol: «El que se gloríe, que se gloríe en el Señor» (1Cor 1,31).
Nos acercamos a Isaías quien nos presenta a Israel pleiteando contra su Hacedor, la arcilla contra su Alfarero:
¡Qué error el vuestro! ¿Es el alfarero como la arcilla, para que diga la obra a su hacedor: No me ha hecho, y la vasija diga de su alfarero: No entiende el oficio? (Is 29,16).
Este texto viene a decirnos que lo realmente cierto es que el hombre desconfía de Dios; me refiero a su forma de actuar con Él. Por eso prefiere escoger el plato de lentejas de su primera creación, al existir eterno de la nueva. La existencia eterna es la que lleva a cabo por Jesucristo, a quien podemos llamar el Modelador enviado por el Padre para reconstruir al hombre. «El que está en Cristo es una nueva creación», testifica Pablo (2Cor 5,17).
El Alfarero es fiable
El problema del hombre de todos los tiempos, culturas y religiones consiste en que establece con Dios, en quien dice creer, la suficiente distancia como para no dejarse hacer por Él. No le importa sujetarse a toda una serie de ritos, sacrificios, cultos y plegarias con su dios; sin embargo le cierra la entrada a su ser más profundo, allí donde Dios trabaja, realiza su nueva creación. Y no le deja entrar por una sola razón: no cree lo suficientemente en Él como para darle las riendas de su vida y prescinde de su criterio en lo que respecta a sus opciones y decisiones, e incluso no le da parte a la hora de establecer lo que es lícito o no; como estamos viendo, por ejemplo, respecto al aborto que, casi o sin casi, llega a ser considerado un derecho de la mujer.
La cuestión es que no hay una nueva creación sin una relación de libertad y sabiduría con nuestro Alfarero. Lo normal es que, cuando su obra está en ciernes, es tal la deformación que percibimos de ella que nos da por litigar con Él por la forma tan desastrosa que tiene de ejercer su oficio, como vimos en Isaías.
Llegados a este punto crucial, nos da por decir: ¡Dios no sabe, no existe, y si existiera es impasible respecto a lo que nos pase! Nos lo jugamos todo, pues, en nuestra libertad, tenemos la posibilidad de escoger o bien al pastor que abandera la muerte como punto final e irreversible de nuestra existencia, tal y como proclama el salmista (Sal 49,15), o bien al Pastor, al Modelador enviado por el Padre, que abre toda existencia humana a la vida eterna. La cuestión es que solo tú puedes hacer esta elección; nadie, ni siquiera Dios lo va a hacer por ti.
Es cuestión de recurrir a la sabiduría, de fijar nuestros ojos en la riqueza de vida que nos da Dios. Sin esta sabiduría nos vemos abocados a la pobreza existencial, cuya hija, la necedad, nos lleva a escoger la seducción del padre de la mentira ( Jn 8,44) antes que al Dios fiel cuya Palabra es verdad ( Jn 17,17). Cuando Jesús dice que la palabra del Padre es verdad, está proclamando que la cumple, sea como sea, por el honor de su nombre. Bien sabía el Hijo que su Padre tenía una palabra de Vida con él que se cumpliría en el sepulcro resucitándole.
Efectivamente, Jesús hace esta proclamación en la Última Cena, cuando todo el entramado inicuo que habría de llevarle a la muerte está en marcha. Aun así y teniendo en cuenta que la muerte no es plato de gusto para nadie y menos aún la suya –no es necesario ahondar en la iniquidad de su juicio y posterior crucifixión–, incluso así, repito, proclama que la palabra del Padre es verdad. Bien sabía que él habría de visitarle en la lóbrega cavidad del sepulcro de donde le levantaría glorioso.
Dejando a Dios actuar, a la Palabra hecha carne, se cumple la bellísima profecía de Isaías. Antes de leerla es conveniente saber que cuando los profetas utilizan la expresión «aquel día», normalmente es una referencia a la venida del Mesías. Ahora sí vamos al texto profético:
Aquel día se dirigirá el hombre a su Hacedor, y sus ojos hacia el Santo de Israel mirarán. No se fijará más en los altares, obra de sus manos, ni lo que hicieron sus dedos mirará: los cipos y las estelas solares (Is 17,7-8).
Esta es la buena noticia: que gracias a Jesucristo, con su fuerza podemos