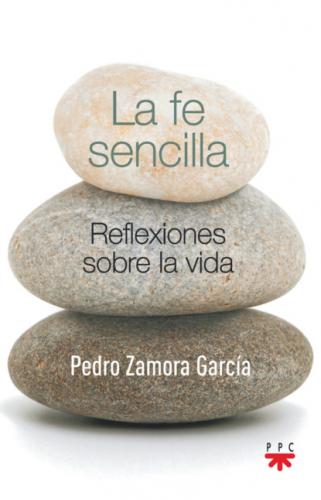El reto de vivir una vida de fe mucho más auténtica, desprovista de artificios, percibirla como un regalo de Dios que nos llevará, indefectiblemente, a vivirla con gozo y que ella sea una celebración permanente en la que no tengan cabida piedades calculadas o instrumentales, es el verdadero reto al que nos enfrenta La fe sencilla.
Finalmente, me gustaría señalar la «oportunidad» del libro en este difícil tiempo que nos ha tocado vivir, en este principio de siglo en el que una feroz crisis económica nos invade. No se trata de una más. Es ya evidente para muchos que estamos ante una nueva era, ante un cambio «sistémico», que está comportando, y lo hará mucho más en el futuro, un cambio sustancial de los ritmos de vida. Será necesario un cambio en profundidad del orden de valores que ha prevalecido en la segunda mitad del siglo XX, una renuncia a una vida llena de cosas por una vida llena de valores; será necesario volver a una vida mucho más espiritual y centrada en dar preeminencia a la cooperación entre los hombres, a la búsqueda del prójimo como lugar de encuentro y realización, a volver la vista a la naturaleza y a sus leyes, al respeto, en suma, a la creación de Dios. Son los caminos que debemos empezar a andar, y esto se resume afirmando que es preciso renunciar a las complejidades de las que nos hemos rodeado y buscar, como única salida, vivir una vida mucho más sencilla en la que el gozo no será ni el consumo ni el poseer grandes cosas, sino el compartir y dar tiempo para que la pausa entre en nuestras vidas. También en este sentido, La fe sencilla es una gran e inestimable aportación que viene a darnos luz en un tiempo difícil y de cambio; una contribución más dentro de este gran anhelo de los hombres de hoy: la creencia de que «otro mundo es posible», por lo que poco a poco lo vamos construyendo, quizá no con la rapidez que desearíamos, en la fe y la esperanza.
Mira la obra de Dios: ¿quién podrá enderezar lo que él torció?
En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad, reflexiona (Ecle 7,13).
JOEL CORTÈS,
presidente de la Comisión Permanente
de la Iglesia Evangélica Española
y de la Fundación Federico Fliedner,
Sant Cugat del Vallès, 4 de abril de 2011
1
Introducción
1. La gestación
El librito que el lector tiene en sus manos comenzó a gestarse en mi subconsciente cuando unas palabras pronunciadas hace ya unos años –no recuerdo el contexto exacto: ¿una predicación?, ¿una intervención sinodal?– por Joel Cortés, compañero de camino, quedaron impresas en mi mente: «Cuanto más trabajo para la Iglesia, más parece que me alejo de Cristo».
Teniendo en cuenta quién las pronunció, el presidente de la Iglesia Evangélica Española –entre otras de sus muchas responsabilidades eclesiales–, quizá pueda entenderse el shock que pudieran dejar en muchos de sus oyentes, la gran mayoría creyentes también comprometidos con la misión de la Iglesia. Yo fui uno de ellos. No es que no estuviera de acuerdo, sino todo lo contrario. Fue una de esas conmociones que causa oír de repente palabras que plasman una experiencia que se vive, pero que muchas veces uno mismo no puede –o evita– definir. Creo que desde ese día siempre me rondó por la cabeza abordar la vivencia de la vida en general y de la fe en particular, de un modo muy personal y distendido, esto es, sin las cautelas que impone un estudio riguroso y, por tanto, ceñido al método. Este librito sale, pues, más de mis entrañas que de mi mente, aunque creo que el lector se percatará de que no he podido –espero que para bien– dejar la mente a un lado.
2. Una meditación sobre la fe sencilla
Mi propósito es ofrecer una meditación sobre aspectos fundamentales de la vida que pueden ser vividos de dos modos opuestos: de modo complejo o de modo sencillo. El modo sencillo nos lleva a vivirlos como un don, como un regalo, como aquello que disfrutamos. Por contra, el modo complejo nos lleva a abordarlos como un objetivo que alcanzar, como una conquista que realizar que requiere movilizar grandes esfuerzos. Quizá algún lector alegará de inmediato que la vida misma es compleja, y que no existen polos tan nítidamente contrapuestos. Y tendría toda la razón. Pero también debería admitir que la proclividad humana es hacia la complejidad, hacia lo que requiere esfuerzo, abandonando esa parte de la vida misma que también es la sencillez, la simpleza, la aceptación de la vida como un don. Por tanto, no quisiera yo que mi meditación cayera en candidez pueril, sino que contribuyera a recuperar lo que creo que es una parte sustancial de la vida humana: la vida sencilla. Y, para el creyente, esta tiene mucho que ver con la fe sencilla.
Presentado el propósito, quisiera abundar en él explicando la inquietud personal que me ha llevado a esta reflexión. Desde hace un tiempo me ha entrado cierto desasosiego sobre mi forma de vivir y, como creyente, sobre mi modo de vivir la fe que profeso. Tengo la impresión de carecer de tiempo y espacio para una fe personal, esto es, una fe cultivada con esmero y disciplina personales. La fe personal es siempre interpersonal (comunitaria) y, además, requiere de un ámbito de serenidad: de un tiempo y un espacio serenos. Pero me ocurre todo lo contrario: me siento arrastrado por diversos proyectos y compromisos, quedándome sin espacio para el prójimo, para el hermano, para la persona, quienquiera que sea. Si pienso en personas cercanas que han pasado por situaciones críticas, sé que he dejado de darles el tiempo y el espacio que habrían necesitado. Quizá me han movilizado más los asuntos que las personas y sus circunstancias. Yo diría que desde que en España ha entrado de lleno el libre mercado de ideas, productos y capitales, la Iglesia –y las Iglesias–, sin darse cuenta, ha comenzado a competir en las mismas condiciones que el mercado, esto es, ha caído en un estilo de vida competitivo. Así, la Iglesia quiere asumir mayor responsabilidad social junto al –o compitiendo con el– resto de actores sociales. Y de ahí que también los fieles asumamos todo tipo de compromisos. Y nada censurable hay en ello, sino todo lo contrario. Pero ahí es donde nace mi desasosiego: de unos años a esta parte siento que vivo mi fe –en el fondo, la vida misma– de modo mecanizado, como llevado por una inercia sobre la que poco puedo hacer. No tengo la ocasión para establecer espacios humanos de estrecha relación y de reflexión; espacios «inútiles», en definitiva, porque es difícil medir los resultados de la relación personal y la reflexión. Es más, incluso cuando los tengo, me siento mal, con la sensación de estar perdiendo el tiempo si no materializo aportaciones concretas, que en general son nuevos proyectos, nuevas ideas…, más papel, al fin y al cabo. A pesar de que mi campo de trabajo es la enseñanza teológica, añoro ritmos y espacios de medida humana, pues incluso la educación se está convirtiendo en una labor altamente burocratizada (evaluaciones, informes, proyectos, curriculos, etc.), a costa del simple discipulado, o sea, de la estrecha relación maestro-discípulo –al menos en teología–, donde la obra de uno no es un proyecto ni unos objetivos, sino la vida personal de otro, que es su verdadera evaluación y su mejor informe 1. Me preocupa, pues, mi vivencia de la fe, porque no la veo capaz de crear el ámbito vivencial que requiere. Quizá por esta razón, cuanto más profundizo en su aspecto confesional –teórico o teológico, si se quiere–, más añoro una vida pareja a lo que aprendo y comprendo de la fe. Lo cual me lleva de nuevo a mi desasosiego inicial.
No añoro tiempos pasados en los que experimentara un mejor estilo de vida o una fe de mayor calidad. Seguiré en esto el consejo del Predicador: «Nunca preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores que los presentes, pues no es una pregunta sabia» (Libro del Predicador 7,10) 2. Pero contrasto los tiempos pasados con los actuales para hacer crítica de los unos y de los otros. Cada tiempo tiene sus propios males y sus propias bondades –aunque se reduzcan, en última instancia, a un mismo bien y un mismo mal–, y el contraste nos permite aprender algo. En la España de los años sesenta y setenta, cuando la economía del país todavía no estaba expuesta a los ritmos de la economía internacional –salvo en el tema energético, claro está– y las familias eran más pobres y dependían muchísimo más de su propia solidaridad,