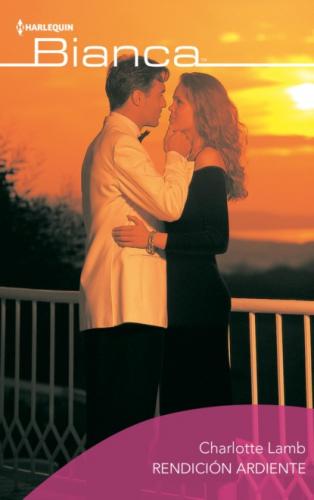–Puedo darle algo de comer y alguna bebida caliente, pero no tengo ropa de hombre. Sería estúpido que se diera un baño si no puede ponerse luego ropa limpia y seca. Llamaré al taxi. Podrá comer algo mientras llega.
–Hal tiene toda la razón. Es usted una verdadera arpía –dijo él con rabia.
–¿Hal?
–Mi primo, Hal Thaxford.
La luz se encendió.
–¿Es usted primo de Hal Thaxford?
Lo miró de arriba a abajo. ¡Claro, por eso le resultaba tan familiar! Se parecían mucho, el mismo color de pelo y de ojos, el mismo tipo de complexión, el mismo corte de cara, incluso el mismo tipo de mirada de ceño fruncido que había hecho a Hal la más famosa estrella de televisión del momento.
Zoe tenía en muy poca consideración a Hal como actor, pues se limitaba a hacer siempre papeles superficiales y se refugiaba en su imagen y su sex appeal. Por suerte para él, las mujeres se desmayaban cada vez que él aparecía en escena y trabajaba mucho y muy bien pagado. ¿Por qué iba a molestarse en trabajar la parte interpretativa?
–¿Es usted actor?
–No –respondió él–. No lo soy. No tengo nada que ver con el mundo del cine, pero lo conozco a la perfección. Hal me ha contado todo, y también me habló de usted.
Su mirada hostil la recorrió de arriba a abajo. De pronto, sintió el enorme pijama de algodón como un picardías que dejara adivinar la turgencia de sus pechos pequeños, sus caderas y sus piernas largas y delgadas.
Ella se ruborizó.
De acuerdo, a Hal no le gustaba nada ella. Era absolutamente mutuo. Ella no era una de sus fans. ¿Pero qué le habría contado a aquel hombre para que la mirara de aquel modo?
No tardó ni medio segundo en obtener la respuesta a esa pregunta.
–Sé cómo manipula a los hombres, con qué frialdad. Coquetea con ellos hasta conseguir que se enamoren de usted y luego se deshace de ellos en cuanto le cansan. Había visto fotos suyas y no podía creer que nadie con su físico pudiera ser realmente así. Pero ahora que la conozco, me ha demostrado que Hal no exageró en absoluto.
Se quedó tan anonadada que le llevó unos segundos reaccionar cuando él, sin pedir permiso, entró en su salón y se dirigió al teléfono.
–¿Qué se cree que está haciendo? –empezó a decir–. Deje ese teléfono ahora mismo.
Se acercó a ella y la agarró del brazo. Ella clavó los pies en el suelo y se resistió a moverse.
–Déjeme ir y márchese ahora mismo de mi casa.
–No tengo tiempo de discutir con usted –dijo.
Le rodeó la cintura con el brazo y la levantó como si fuera una niña.
–¡Bájeme, bájeme! ¿Qué demonios está haciendo?
Haciendo caso omiso de sus protestas, se la echó sobre el hombro.
–Me la llevo arriba –dijo él con absoluta frialdad.
Zoe sintió un escalofrío.
Capítulo 2
PARA cuando llegaron arriba, Zoe ya se había recobrado ligeramente del shock inicial y empezaba a ver con claridad lo que estaba sucediendo y lo que debía hacer.
De acuerdo, él era más grande y más musculoso, pero ella no se iba a dejar vencer.
En cuanto abrió la puerta del dormitorio de ella, Zoe lo agarró del pelo y comenzó a gritar.
–¡Bájeme!
La soltó encima de la cama. Ella rodó hacia el extremo más alejado y agarró lo primero que encontró y que le serviría como arma. Era una figurilla de bronce, el primer premio que había ganado en su vida por un documental de televisión. La tenía junto a su cama, pues haber ganado aquel premio la había hecho sentir tan orgullosa que había estado flotando durante varios días. Después de aquel, había habido más premios. Pero ninguno le había proporcionado tanto placer.
–No sea tan tonto como para pensar que no voy a ser capaz de utilizar esto. Si se acerca, lo golpearé con él y es muy pesado, puro bronce. Hace daño de verdad.
Él se dio media vuelta. Pero, lejos de marcharse, cerró la puerta y se metió la llave en el bolsillo.
Zoe sintió que la garganta se le secaba. La miraba con intensidad.
Zoe apretó la figurilla en su mano.
–Insisto en lo que he dicho. No se acerque o le abro la cabeza.
Él atravesó la habitación. Ella casi no podía respirar.
Se dirigió al baño y cerró la puerta, sin ni siquiera mirarla.
Se oyó el agua de la ducha correr y pronto se mezcló con el sonido de una conocida canción que no pudo identificar. ¡Lo tenía en la punta de la lengua! ¿Qué canción era?
De repente, Zoe se sintió tremendamente ridícula, agazapada en una esquina y con la figurilla en la mano.
La dejó de nuevo en la mesilla y rápidamente sustituyó el pijama por unos vaqueros y un enorme jersey que le había robado a uno de los tipos con los que había salido. ¡Pobre Jimmy! Era como el jersey: largo, delgado y gris, con los ojos grises, el pelo castaño y un aspecto algo deprimente. La verdad era que no recordaba por qué había empezado a salir con él.
Bueno, en aquel entonces no tenía más que veinte años. Él tenía cuarenta, era documentalista de televisión… Su trabajo la había impresionado. Por eso había aceptado la cita para cenar. Después de aquello había estado en su vida durante una temporada, como un fantasma, que aparecía de vez en cuando y la invitaba al teatro o la llevaba a pasear a la orilla del mar un domingo por la tarde.
Hasta que un día, Zoe se dio cuenta de que se estaba complicando demasiado con él, que podía acabar pidiéndole que se casara si no acababa con aquella relación.
Acabó con la relación. Jimmy le dijo que le había partido el corazón y que moriría de pena.
A los seis meses se casaba con una chica llamada Fifi que había conocido en París, la ciudad del amor. Según había oído, Jimmy había dejado la televisión y se había retirado a criar cerdos en Normandía con sus tres hijos y su esposa.
«Los corazones se curan rápido», pensó Zoe. «No están hechos de cristal, por mucho que diga la gente. No se parten en cachitos. En todo caso están hechos de goma, que rebota».
¡Danny Boy! ¡Ese era el nombre de la canción! Muy bien cantada, por cierto, no por un profesional, pero agradable al oído. Siempre le había encantado esa canción irlandesa, tan dulce, tan aguda. ¿Cómo no la había reconocido antes?
De pronto, se dio cuenta de que la voz había cesado y el ruido de la ducha también.
¿Qué estaría haciendo? Pues secarse, ¿qué otra cosa?
El picaporte del baño se movió y la puerta cedió. El extraño salió con un albornoz que le cubría sólo hasta las rodillas.
Era el albornoz de Zoe. Lo había visto en el armario del baño. Tenía un aspecto muy cómico. Zoe casi suelta una carcajada. Hasta que se dio cuenta de que no llevaba nada debajo del albornoz. Tenía las piernas aún mojadas, el pelo negro y mojado, los pies descalzos…. ¡Era muy sexy!
A Zoe le intimidaba la idea de estar tan cerca de un hombre así y que tenía tan poca ropa encima.
–Vístase –le ordenó.
–¿Qué dice? Toda mi ropa está empapada. ¿Seguro que