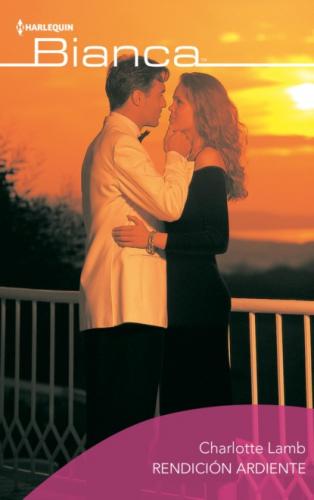Ojalá no lo hubiera conocido nunca.
Pero, la realidad era que poco podía hacer deseando algo así, pues no había solución. Lo que tenía que encontrar era el modo de que la dejara en paz. Mañana mismo le escribiría una carta fría y distante y, si continuaba molestándola, tendría que recurrir a un abogado. Si ella no podía lograr que la dejara en paz, tendría que ver las armas legales que la protegían.
La siguiente llamada del contestador era una voz ya muy familiar.
–Zoe, no estoy en absoluto contento con el presupuesto de la película…
–¡Vaya, qué novedad! –se dijo Zoe con una sonrisa burlona en los labios, mientras se dirigía a la cocina. El contable de la productora le estaba haciendo una lista de todos los costes de producción. Zoe apagó la sopa y se puso una gruesa capa de mantequilla en las tostadas.
Philip Cross seguía hablando cuando Zoe se sentó en el sillón con su sopa y sus tostadas.
–Por favor, busca el modo de reducir costes como sea, Zoe. Las facturas de esta producción son excesivamente altas. Te envío una lista de sugerencias. Por ejemplo, los gastos de transporte son excesivos. Seguro que hay modos de reducir eso. Por favor, llámame en cuanto puedas y me dices lo que piensas.
El contestador cesó y Zoe le sacó la lengua.
–¡Maldita rata! Si quieres te digo lo que pienso, pero no te va a gustar nada.
Se acomodó en el sillón, dispuesta a disfrutar de su sopa y de su pan con mantequilla. No iba a preocuparse por nada en aquel preciso momento. El calor de la chimenea y la comida hacían que su cuerpo estuviera cada vez más cómodo y relajado.
Terminó de cenar y se quedó unos segundos allí medio tumbada.
Sin embargo, si no se movía, acabaría por entrarle sueño, se quedaría dormida y, a la mañana siguiente, se levantaría con unas agujetas terribles.
Se levantó y se estiró.
Menudo día había tenido, incluido el broche de oro que había puesto aquel hombre barbudo… ¡Oh, no! Se le había olvidado por completo llamar a un taxi. Zoe miró al reloj y se dio cuenta de que ya había pasado media hora desde que había llegado a casa. ¿Tendría sentido llamar a un taxi aún?
Bueno, le había dado su palabra y tendría que cumplirla. Agarró el teléfono y marcó el número de los taxis que ella siempre utilizaba. Respondió un hombre.
–Buenas noches, soy Zoe Collins –dijo y le explicó a su interlocutor lo del automovilista–. No sé si seguirá allí, pero, si no es así, yo correré con los gastos.
–De acuerdo, señorita Collins.
Zoe apagó las luces del salón y llevó los platos a la cocina. Los metió en el lavaplatos.
Subió a su habitación y pensó darse una ducha antes de meterse en la cama.
Había sido un día de intenso trabajo, con muchos problemas.
Era un trabajo duro, que exigía muchas horas y mucha dedicación. Le dolía todo el cuerpo y se sentía pegajosa de sudor. Necesitaba quitarse todo aquello de encima.
Se desnudó en su habitación y se metió en el baño.
Cuando el agua empezó a deslizarse por su cuerpo, ella comenzó a revivir. Se sentía más humana.
Después, se secó, se puso un pijama verde de algodón y se dispuso meterse en la cama. Pero, en ese instante, recordó que se había dejado el guión abajo.
Antes de dormir quería comprobar unas notas que había tomado.
Bajó y agarró el cuaderno. Pero, cuando se disponía a subir las escaleras, oyó algo en el recibidor. El suelo crujía. Se le puso la carne de gallina.
Rápidamente, buscó un arma. Podría agarrar un cuchillo de la cocina… No, demasiado agresivo… ¡La bandeja de madera! Con eso podría darle a quien fuera un buen golpe y podría salir a pedir ayuda.
Dejó él guión en la mesa y se fue a buscar la bandeja.
De puntillas, se dirigió a la entrada y esperó junto a la puerta.
En el momento en que la puerta se abría y una sombra comenzó a aparecer, ella levantó la bandeja y se lanzó sobre el bulto.
Pero lo mismo hizo el extraño, agarró la bandeja y se la arrancó de las manos. La lanzó contra el suelo.
Segundos después, Zoe reconoció al individuo. Era el mismo tipo del cruce.
–¡No se atreva a acercarse a mí! –Zoe agarró una silla–.
–¡Si piensa que quiero algo de usted, lo lleva claro! –dijo el individuo con tal desprecio que ella se ruborizó.
–¿Qué quiere? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
–Andando. Y estoy más mojado de lo que había estado nunca. Todo gracias a usted.
–¿Por qué es mi culpa? Yo no soy la que ha hecho que llueva.
–Me prometió que llamaría a un taxi.
–Lo hice. ¡Está claro que usted no esperó lo suficiente! –lo acusó ella. Pero su insistente mirada la obligó a confesar la verdad–. Está bien, se me olvidó al principio, pero luego me acordé y llamé. Puede llamar de nuevo para que le envíen el taxi aquí. Siéntase como en su casa.
–Eso es lo que pensaba hacer –dijo él con insolencia.
–¿Qué quiere decir con eso?
–Estoy calado hasta los huesos, tengo frío, estoy cansado y hambriento y no tengo intención alguna de esperar así a un taxi. Lo que necesito en estos momentos es una ducha caliente, ropa seca y algo de comer, en ese orden. Y puesto que no cumplió su palabra de mandarme un taxi, creo que tiene la obligación moral de darme lo que necesito.
–Escuche, siento mucho lo del taxi, pero yo no soy responsable de sus problemas. Ni he estropeado su coche, ni he hecho que llueva. Así que deje de culparme de todo. ¿Cómo demonios me ha seguido hasta aquí? ¿Cómo sabía que vivía aquí?
Zoe apreció un brillo evasivo en sus ojos que la alarmó. ¿Qué quería decir aquella mirada? De pronto, tuvo la sensación de que la conocía o, al menos, de que sabía dónde vivía. ¿Qué demonios era todo aquello? ¿Quién era aquel hombre?
–Es usted uno de mis vecinos –conocía a casi todo el mundo de vista y no lo relacionaba con la zona. Si lo hubiera visto por allí lo recordaría.
Lo miró fijamente.
«¡Un momento! Hace un rato me pareció reconocerlo». Zoe trató de recordar dónde lo había visto, si era cierto que lo había visto antes.
Pero no conseguía situarlo.
–No –el extraño se encogió de hombros–. Yo vivo en Londres.
Eso no explicaba cómo había llegado hasta allí y como la había localizado.
–Todavía no me ha dicho cómo ha llegado hasta aquí y cómo ha entrado en mi casa.
Él le lanzó una mirada hostil.
–Esperé bajo esa maldita lluvia torrencial durante veinte minutos antes de decidirme a andar. Seguí la carretera por la que había ido usted, pues pensé que encontraría alguna casa. Vi las luces de ésta y me acerqué. Al llegar, reconocí su coche. Llamé varias veces a la puerta, pero nadie respondió.
Debió de ser mientras estaba en la ducha. No lo había oído.
–Me di cuenta de que la puerta no estaba cerrada.
–¡Eso es una mentira! ¡La cerré!
–No, no lo hizo. Estaba abierta. Vaya y compruébelo si quiere –le dijo él.