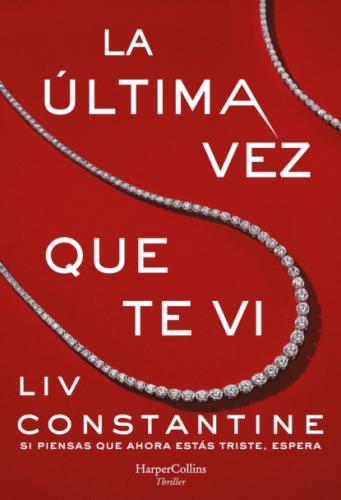1
Hacía solo unos días, Kate había estado pensando sobre qué comprarle a su madre por Navidad. No podía saber que, en lugar de elegir un regalo, estaría eligiendo su ataúd. Estaba sentada en silencio mientras los portadores del féretro recorrían el camino hasta las puertas de la iglesia abarrotada. Un movimiento súbito le hizo darse la vuelta, y fue entonces cuando la vio. Blaire. Había ido. ¡Había ido de verdad! De pronto fue como si su madre ya no estuviese metida en esa caja, víctima de un brutal asesinato. En su lugar, una nueva imagen llenó su cabeza. La imagen de su madre riéndose, con su melena dorada revuelta por el viento mientras las agarraba de la mano a Blaire y a ella, y las tres juntas corrían por la arena caliente hasta llegar al océano.
—¿Estás bien? —le susurró Simon. Kate sintió la mano de su marido en el codo.
La emoción le cerró la garganta cuando intentó hablar, así que se limitó a asentir, preguntándose si él también la habría visto.
Después de la misa, la larga comitiva de coches pareció tardar horas en llegar al cementerio y, una vez que estuvieron todos allí, a Kate no le sorprendió ver que la fila daba la vuelta. Kate, su padre y Simon ocuparon sus asientos mientras los asistentes se situaban alrededor de la tumba. Pese al cielo despejado, algunas ráfagas de nieve se agitaban por el aire, precursoras de los días de invierno que estaban por llegar. Tras sus gafas de sol, Kate observó cada cara, evaluando, preguntándose si el asesino podría estar entre ellos. Algunos eran desconocidos —o al menos desconocidos para ella— y otros viejos amigos a los que hacía años que no veía. Mientras escudriñaba la multitud, reparó en un hombre alto y en una mujer baja de pelo blanco de pie junto a él. Sintió el dolor en el pecho, una mano invisible que le apretaba el corazón. Los padres de Jake. No los había visto desde su funeral, que hasta aquella semana había sido el peor día de su vida. Estaban impertérritos, mirando al frente. Apretó los puños, se negaba a permitirse sentir de nuevo ese dolor y esa culpa. Pero cuánto deseaba poder hablar con Jake, llorar en su hombro mientras la abrazaba.
Por suerte, la misa junto a la tumba fue muy corta y, cuando bajaron el ataúd, Harrison, su padre, permaneció ahí parado, mirándolo. Kate le apretó la mano y él se quedó así unos segundos más, con una expresión indescifrable. De pronto le pareció mucho mayor de sesenta y ocho años, con las arrugas que tenía en torno a la boca mucho más pronunciadas que nunca. Se sintió embargada por la pena y tuvo que apoyarse en una de las sillas plegables para no perder el equilibrio.
La muerte de Lily dejaría un gran vacío en sus vidas. Había sido el núcleo en torno al que giraba toda la familia, y quien organizaba la vida de Harrison, la que gestionaba su ajetreada vida social. Una mujer elegante, producto de la gran riqueza de la familia Evans, a la que desde pequeña le habían enseñado que su buena suerte le obligaba a devolver algo a la comunidad. Lily había formado parte de diversas juntas filantrópicas y había dirigido su propia organización benéfica —el Fondo de la Familia Evans-Michaels—, que concedía subvenciones a organizaciones dedicadas a las víctimas de violencia doméstica y abuso infantil. Kate había observado a su madre durante los años en los que había presidido su junta, recaudaba fondos sin descanso e incluso se ofrecía voluntaria para ayudar personalmente a las mujeres que acudían al centro de acogida, y aun así Lily siempre había estado a su lado. Sí, había tenido niñeras, pero era Lily la que la arropaba cada noche, era Lily la que nunca se perdía una función escolar, la que le secaba las lágrimas y celebraba sus éxitos. En algunos aspectos, había sido abrumador ser la hija de Lily; ella parecía hacerlo todo con gran facilidad y elegancia. Pero en su interior había una fuerza de voluntad que era la que la mantenía activa, y a veces Kate se imaginaba que su madre solo relajaba su postura erguida y su actitud perfecta cuando cerraba la puerta de su dormitorio. Kate se había prometido a sí misma que, si alguna vez tenía hijos, sería esa misma clase de madre.
Entrelazó el brazo con el de su padre y lo apartó del cenador, donde el aire frío estaba cargado con el olor nauseabundo de las rosas y los lirios de invernadero. Con Simon a su otro lado, los tres caminaron hacia la limusina. Se introdujo con gran alivio en el acogedor interior del vehículo y miró por la ventanilla. Le dio un vuelco el corazón al ver a Blaire, de pie, sola, con las manos entrelazadas. Tuvo que hacer un esfuerzo por no bajar la ventanilla y llamarla. Hacía quince años que no hablaban, pero al verla tuvo la sensación de que se habían visto el día anterior.
La casa que Simon y Kate tenían en Worthington Valley no quedaba lejos del cementerio, pero en cualquier caso habían descartado la idea de celebrar la reunión posterior al entierro en casa de Lily y Harrison, donde había muerto. Su padre no había regresado allí desde la noche en que descubriera el cuerpo de su esposa.
Cuando llegaron, Kate se adelantó a los demás, pues quería ir a ver a su hija antes de que la gente empezara a entrar en la casa. Subió corriendo las escaleras hasta el segundo piso. Simon y ella habían acordado que sería mejor ahorrarle a su hija, de casi cinco años, el trauma del funeral, pero Kate deseaba ir a ver cómo estaba.
Lily se había emocionado mucho el día en que Kate le dijo que estaba embarazada. Había adorado a Annabelle desde que nació y la había colmado de atenciones sin ninguno de los límites que había puesto a Kate. Se reía cuando decía: «Podré malcriarla. A ti es a quien le toca educarla». Kate se preguntaba si Annabelle se acordaría de su abuela según pasaran los años. Aquella idea le hizo dar un traspié en el último escalón, se agarró a la barandilla al llegar al rellano y se dirigió hacia la habitación de su hija.
Cuando se asomó, Annabelle estaba jugando alegremente con su casa de muñecas, protegida en apariencia de los trágicos acontecimientos de los últimos días. Hilda, su niñera, levantó la mirada cuando entró.
—Mami. —Annabelle se puso en pie, corrió hacia ella y le rodeó la cintura con los brazos—. Te he echado de menos.
Kate tomó a su hija en brazos y le acarició el cuello con la nariz.
—Yo también te he echado de menos, cariño. —Se sentó en la mecedora y colocó a la niña sobre su regazo—. Quiero hablar contigo y luego iremos juntas al piso de abajo. ¿Recuerdas que te dije que la abuela se fue para estar en el cielo?
—Sí —respondió Annabelle mirándola con solemnidad, aunque con el labio tembloroso.
Kate le pasó los dedos por los rizos.
—Bueno, pues hay mucha gente abajo —le explicó—. Han venido porque quieren decirnos lo mucho que querían a la abuela. ¿A que es muy amable por su parte?
Annabelle asintió con los ojos muy abiertos, sin parpadear.
—Quieren que sepamos que nunca se olvidarán de ella. Y nosotros tampoco, ¿verdad?
—Quiero ver a la abuela. No quiero que esté en el cielo.
—Oh, cariño, volverás a verla, te lo prometo. Algún día volverás a verla. —Abrazó a la niña, tratando de que no se le cayeran las lágrimas—. Ahora vamos abajo a saludar a la gente. Han sido muy amables por venir a estar hoy con nosotros. Puedes bajar y saludar al abuelo y a nuestros amigos, y después vuelves aquí a jugar. ¿De acuerdo? —Se levantó, le estrechó la mano a Annabelle y le hizo un gesto a Hilda, que las siguió.
En la planta baja, se abrieron paso entre la multitud de asistentes, pero, pasados quince minutos, Kate le pidió a Hilda que se llevase a Annabelle a jugar a su habitación. Siguió avanzando ella sola, saludando a la gente, pero el dolor hacía que le temblaran las manos y le costara respirar, como si la multitud estuviera acaparando todo el aire. El salón estaba lleno de gente de un extremo al otro.
Al otro lado de la estancia vio a Selby Haywood