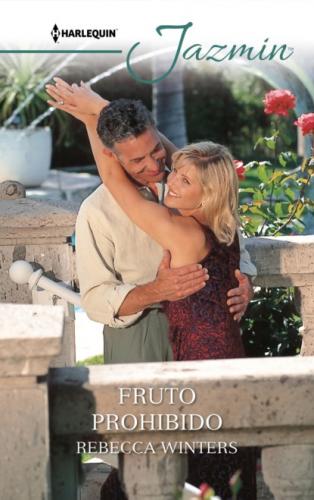–¿Puedo ayudarla en algo? –preguntó tras un breve silencio.
El monje hablaba con una voz profunda y masculina que despertó sus sentidos.
–Soy la señorita Mallory, de la revista Beehive Magazine. Queremos hacer una entrevista al abad para un artículo que saldrá en el número de julio. Me dijeron que él me esperaría aquí a las siete.
–Me temo que el padre Ambrose no se encuentra bien. Me ha dicho que le pida a usted que lo perdone por la molestia y que quizá puedan concertar la entrevista para otro día.
Siguió llenando el resto de los estantes con tarros de miel y mermelada, cuya etiqueta reconoció Fran, ya que los había comprado alguna que otra vez en el pasado.
–Por supuesto.
Fran nunca se había sentido tan ignorada por un hombre hasta ese día, aunque nunca había estado antes cara a cara con un monje trapense.
–¿Podemos concertar ahora la entrevista a través suyo?
–No. Llámelo en una semana. Estará bien para entonces.
–Espero que no sea nada grave.
–Eso espero yo también.
El monje se dio la vuelta, indicando con ello que la entrevista había llegado a su fin. Pero por extraño que pudiera parecer, Fran no quería marcharse. Los monjes la fascinaban, y especialmente ese. Su cabello corto le rejuvenecía por detrás. Fran trató de imaginarlo en vaqueros y camiseta y con el cabello algo más largo.
–Pensé que los monjes trapenses hacían voto de silencio, a excepción del abad, claro está. ¿Cómo es que usted puede hablar conmigo?
–A pesar de que a los hermanos les resulta innecesario hablar demasiado, el voto de silencio es un mito –fue la réplica del hombre.
–Si eso es verdad, ¿lo podría entrevistar mientras trabaja? ¿O el abad es el único que puede hablar con mujeres?
–Si eso fuera cierto, yo no estaría hablando con usted ahora mismo –contestó con calma.
–Lo siento, no quería hacer un comentario provocativo.
De repente, el monje se volvió y la miró de nuevo.
–¿Por qué se disculpa?
Ante la franqueza de la pregunta, Fran se sintió invadida por un calor que le recorrió todo el cuerpo.
–Usted no es la primera mujer curiosa que ha venido, intrigada por nuestra decisión de permanecer célibes. Sin duda, a alguien como usted, esto le debe de parecer incomprensible.
–¿Una mujer como yo? –preguntó indignada.
–Vamos, señorita Mallory. Usted conoce perfectamente el impacto que puede producir en un hombre, de otro modo habría hecho la pregunta de diferente forma –la mirada de él descendió por su cuerpo–. Y también se vestiría más discretamente. Solo una mujer con su confianza no permitiría que nadie se interpusiera en su camino, ni siquiera la enfermedad del padre Ambrose.
Si Fran fuera una persona violenta, le habría dado una bofetada.
–No me extraña que haya terminado aquí, aislado del mundo. Solo Dios es capaz de perdonar su arrogancia, sin mencionar su mala educación con los desconocidos.
–Se ha olvidado otros pecados aún mayores. De cualquier manera, me disculpo, si es que la he ofendido.
–No habla como un monje.
Las manos de él se quedaron quietas sobre el mostrador.
–¿Cómo habla un monje?
Fran no tenía respuesta para aquello. Nunca había conocido uno antes, ya que había sido Paul quien había hablado con el abad, pero pensaba que debían de ser diferentes de los demás hombres.
–Siento haber hecho desvanecerse sus ilusiones, pero los monjes somos gente normal, de carne y hueso. En algunos casos, tan propensos a los defectos como el resto del mundo.
–Ya me estoy dando cuenta –contestó, sorprendida por su sinceridad–. ¿Es eso lo que quiere que mencione en el artículo?
–Lo que yo quiera no importa. Sin el consentimiento del padre Ambrose, no podrá hacer nada.
–Y si usted puede influir en su decisión, está claro que él no querrá hacer ninguna entrevista. Puede que le interese saber que fui enviada aquí debido a que la persona que iba a hacerlo está con gripe. No era mi intención provocar a los monjes hambrientos de sexo. A juzgar por su reacción, parece que mi presencia le ha puesto algo nervioso. Sin duda, su sufridora conciencia lo obligará a infligirse a sí mismo algún merecido castigo.
Antes de abandonar la sala, Fran se volvió hacia el monje.
–Diga al abad que llamarán de la revista para concertar una nueva cita. Que tenga usted un buen día.
Reprimió las ganas de dar un portazo. Luego, salió del monasterio sin mirar atrás. La sensación de belleza que le había dejado el comenzar del día se había evaporado como si jamás hubiera existido.
Andre Benet notó que la fragancia a melocotón del champú usado por la mujer siguió invadiendo el lugar incluso minutos después de que ella saliera bruscamente de la tienda.
Había sido grosero con ella. Bastante grosero, aunque no tenía ninguna sensación de culpa. Ella no era diferente de su propia madre, una mujer valiente que se había atrevido a todo sin pensar en los costes.
Su madre había sido consciente de la inclinación de su padre por el sacerdocio, pero aun así lo había tentado antes de que él se marchara. Y el fruto de aquella relación había sido Andre.
Se preguntó si sería una coincidencia que la señorita Mallory llevara un traje de color melocotón. Incluso su piel tenía la luminosidad y suavidad del fruto. Lo que añadido a su delicado cabello, le daba un aspecto al que ningún hombre podía ser inmune. ¡Ni siquiera un monje… y ella lo sabía!
Al parecer, su madre había poseído el mismo tipo de belleza y sensualidad. Al menos, la suficiente como para que su padre le hiciera el amor una vez más antes de seguir su camino.
Andre conocía perfectamente ese tipo de deseo. Si fuera un artista, no sería capaz de resistirse a la tentación de atrapar la imagen de la señorita Mallory en un cuadro. Pero no era un artista y tampoco un monje.
Hasta el momento, no se había despertado en él ningún talento especial. Huérfano al nacer, fue criado en Nueva Orleans por su tía Maudelle, una mujer amargada, aunque de buen corazón, que trabajaba como costurera.
Enamorado de los grandes barcos que surcaban el río Misisipi, él se había ido de casa siendo un adolescente para ver mundo. De ese modo, había trabajado en barcos de mercancías haciendo diferentes oficios hasta llegar a ser marino mercante.
En un momento dado, se había hecho buen amigo de un suizo que hablaba cuatro idiomas con fluidez. Envidiando la habilidad de su amigo, Andre se inscribió en la Universidad de Zurich, donde estudió alemán y francés, junto con historia. Y aunque podía haberse hecho profesor con su título, Andre decidió regresar al mar y a los viajes.
Se mantuvo en contacto con Maudelle y le enviaba dinero a su tía a menudo. En algunas ocasiones, incluso volvió a Nueva Orleans para pasar unos días con ella de visita. Pero nada podía retener su alma ni refrenar su inquietud. Ni siquiera una esposa. Él pensaba que las mujeres servían para divertirse, pero nada más. Maudelle se desesperaba con su actitud y rezaba diariamente por él.
Andre se divertía mucho con ella, pero su alegría se había desvanecido un mes antes, cuando un amigo íntimo de su tía le había llamado al barco en el que viajaba por el Bósforo para suplicarle que fuera. Maudelle había caído enferma.
Después de tomar el primer avión que salía de Ankara, Andre llegó justo a tiempo para ver a su tía en el lecho