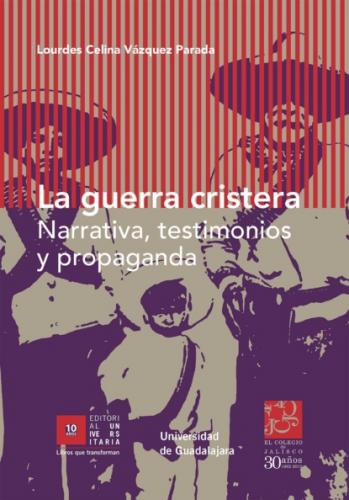Curiosamente, en el texto no aparece la palabra “católico”; se habla de “Cristo Rey”, “cristianos” y “cristeros”. La gente suele decir “yo soy cristiano”.
En el capítulo vii, el autor explica el conflicto cristero desde su punto de vista:
Las gentes se dividen en dos facciones irreconciliables y fanáticas. El católico se considera portaestandarte de santidad y de limpieza, aunque su fariseísmo tenga flores de lascivia, de rapiña y de crueldad. Odia con toda el alma a los elementos gobiernistas olvidando las máximas del Evangelio. Por su parte, el del bando contrario se encuentra juzgado réprobo, un anticristo y se conduce como tal, procurando llegar hasta el exceso, a pesar de que ayer se sentía cristiano. El uno se autoperdona concupiscencias y asesinatos porque “no ha renegado de Dios”, mientras que el otro, sugestionado por la idea de la reprobación temporal y eterna, piensa, habla y obra como condenado en vida.
Todo esto no impidió que los soldados, de cualquiera de los bandos, pidieran la ayuda de un sacerdote al caer heridos. El autor no apoya ciegamente alguna de las posturas; acusa al católico de fariseísmo y de olvidarse del evangelio. Tampoco aprueba el papel de anticristeros que juegan los del bando contrario. A la hora de la muerte, los unos son tan cristianos como los otros. En el fondo, no hay tanta diferencia entre los elementos gobiernistas y los alzados cristeros.
En el capítulo xi, Gudiño describe cómo los cristeros recién amnistiados entran a su pueblo: “El pueblo los vitoreaba, ellos recibían palmas con dignidad solemne. Las campanas, regocijadas, después de años de enmudecimiento, cantaban a gloria, y este repicar hacía que brincara el corazón de las gentes como si volvieran a una vida de felicidad, buscada con anhelo, durante mucho tiempo. Era la apoteosis del triunfo —así lo creíamos los pacíficos—”.
Aquí no se presenta a la Cristiada como una lucha gloriosa, sino como una pesadilla. Todo mundo está contento porque ya se puede vivir en paz. Al autor no le preocupa el hecho de que los cristeros no hayan ganado su guerra; para él sólo se terminó un capítulo sangriento de la historia mexicana, y por eso concluye sus recuerdos de infancia con las siguientes palabras: “Una época de nuestra historia quedaba escrita en los archivos del pueblo… y de mi existencia”.
Sin embargo, a pesar de las paces entre el gobierno y la Iglesia, algunos líderes cristeros continuaron la lucha. En “Dichoso el Real…”, Gudiño nos cuenta un episodio de esta segunda fase de la Cristiada. Para él, Ramón de la Cruz, el héroe de su historia, es sólo uno de los numerosos revolucionarios que prefiere la vida de bandolero a la de un campesino pacífico. Para la gente, los soldados de Cruz “nunca dejaron las armas, siguieron peleando por su cuenta. ¿Peleando? ¿Contra quién? Siguieron asaltando, pidiendo préstamos aquí y allá, y asesinando a quienes no se plegaban a sus exigencias…”
A Cruz, cualquier conflicto social le sirvió de pretexto para levantarse en armas: “Después de Villa vino la Cristiada y los de la Cruz se aprovecharon de ella, robaron y mataron hasta que quisieron con la etiqueta de cristeros”.
El gobierno, con el pretexto de perseguir a “los alzados”, hizo lo mismo. También a Ramón de la Cruz lo persiguen, y un día sitian su casa, donde se encuentra con fiebre, en la cama. Ramón no tiene convicciones políticas pero sí es un hombre valiente. No se rinde y defiende su casa, a pesar de su enfermedad, a capa y espada: “En el pecho de doña Engracia brincó el orgullo de verse madre de un hombre así”.
Ramón de la Cruz se asemeja a Demetrio Macías, el protagonista de Los de Abajo de Mariano Azuela; al final de su vida, Demetrio tampoco sabe por qué causa está luchando; pero cuando el enemigo lo sorprende en una emboscada, no se entrega ni pide clemencia, sino que se defiende hasta el último momento, y muere como héroe. Pero Ramón, de cuya valentía está tan orgullosa su madre, logra salvar su vida al ofrecer dinero a un sargento y traicionar a su asistente, quien muere en su lugar. Para el autor, más que un hombre valiente, Ramón es un “viejo zorro de Los Altos”. Al describirlo de esta manera, desmitifica la Cristiada, que para él no fue una época gloriosa de la historia patria, sino un episodio que causó graves desgracias a los mexicanos.
“1927, luto en primavera”, de Alfredo Leal Cortés
En este cuento, Alfredo Leal Cortés presenta la Cristiada en Guadalajara, desde la perspectiva de sus padres y tíos. A través de sus familiares, quienes perdieron gran parte de su fortuna a causa de esta guerra, reconstruye el ambiente tenso en Guadalajara durante estos años. Como los templos están cerrados, se organizan misas clandestinas en casas particulares; durante una de ellas, en casa de los padres del autor, llegan los soldados y detienen a su familia y a sus amigos, y, cuando salen de la cárcel, se enteran que los militares habían detenido y fusilado a Anacleto González Flores.
No es tanto la acción sencilla, sino la atmósfera de resignación y angustia que refleja, lo que hace interesante el cuento. Los familiares del autor aún no han aceptado su derrota y piensan que con más apoyo hubieran ganado la guerra cristera: “El tío Carlos soltaba sus fuimos traicionados, dentro y fuera; con armas suficientes hubiéramos tumbado al gobierno”. Es ésta la actitud típica de un derrotado, que se constata también en numerosos testimonios. Una actitud de este tipo genera desconfianza; nadie se atreve a hablar del tema por miedo a la represión, pero ya no hay remedio: es necesario aceptar la derrota: “La tía Ana se colocaba el dedo en los labios, suplicándole con la mirada que ya no hablara del tema, y rápido los dos cambiaban de conversación y se metían al silencio”.
“Silencio” es una palabra clave en este cuento: “ya te das cuenta que lo conveniente era callarse”. Un poco más adelante, el autor se expresa con más claridad: “Lo cierto entre el silencio y las palabras sueltas fue la denuncia”.
Víctima de la denuncia fue Anacleto González Flores. Su muerte desmoralizó a los cristeros de Guadalajara: “Doña Rosario… desde aquel día se hizo más taciturna, casi inabordable y no por mal humor: intuyó o supo de la traición, del chivatazo y la desconfianza se adueñó de ella hasta volverse misteriosa”.
No pudo olvidarse de lo que había pasado y se aisló cada vez más. Hasta su muerte, a cada pariente y a cada amigo lo miraba “con sospecha y con perdón”. Su familia se dedicó a “resistir en silencio y practicar la doctrina”.
El cuento está lleno de sospechas y miedo a los chivatazos. El gobierno fomenta la espiada para descubrir las casas donde se decían las misas, que de esta manera se habían convertido en centros de conspiración. A la acción de los soldados se enfrentan con valentía las esposas de los cristeros, “aquellas anónimas mujeres”. La gente ya no recobró la confianza, “parecían haberse contagiado de una enfermedad muy rara y destructiva: el silencio”. Silencio que es interrumpido sólo con el rumor de la muerte de Anacleto. Ahora el gobierno empieza a controlar la situación. Muchos miembros de las familias cristeras son desterrados de la ciudad.
Al final del cuento, en una reunión familiar ocurrida veinte años después de los acontecimientos, se platica acerca del destino de los cristeros desterrados, y se llega a la conclusión de que “todo fue una barbaridad”.
Alfredo Leal nos pinta un cuadro impresionante del miedo y terror que reinaba en Guadalajara en 1927, año en que acribillaron a Anacleto González Flores. Se trata de un cuento lleno de detalles interesantes, por ejemplo, la descripción de las misas clandestinas; pero lo que expresa con mayor precisión es el ambiente de desconfianza y sospechas que surgió en este tiempo y que afectó la vida de familias enteras.
La celebración de misas clandestinas es un acontecimiento típico de la Cristiada. Elena Garro aborda este tema en su novela Los recuerdos del porvenir; pero a Garro ningún lazo directo la une con la Cristiada, de manera que su descripción de las misas clandestinas es sólo una referencia histórica. Alfredo Leal, en cambio, nos hace ver las consecuencias nefastas que tuvieron estas prácticas clandestinas para muchas familias mexicanas, y pone frente a nuestra vista el caso de su propia familia. Con 1927, luto en primavera, logró un excelente cuento sobre el silencio,