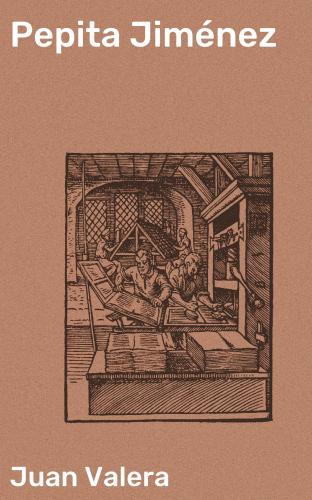Dígame Vd. qué piensa de estas cosas; si hay algo de enfermizo en esta disposición de mi ánimo.
8 de Abril.
Siguen las diversiones campestres, en que tengo que intervenir muy a pesar mío.
He acompañado a mi padre a ver casi todas sus fincas, y mi padre y sus amigos se pasman de que yo no sea completamente ignorante en las cosas del campo. No parece sino que para ellos el estudio de la teología, a que me he dedicado, es contrario del todo al conocimiento de las cosas naturales. ¡Cuánto han admirado mi erudición al verme distinguir en las viñas, donde apenas empiezan a brotar los pámpanos, la cepa Pedro-Jiménez de la baladí y de la Don-Bueno! ¡Cuánto han admirado también que en los verdes sembrados sepa yo distinguir la cebada del trigo y el anís de las habas; que conozca muchos árboles frutales y de sombra; y que, aun de las yerbas que nacen espontáneamente en el campo, acierte yo con varios nombres y refiera bastantes condiciones y virtudes!
Pepita Jiménez, que ha sabido por mi padre lo mucho que me gustan las huertas de por aquí, nos ha convidado a ver una que posee a corta distancia del lugar, y a comer las fresas tempranas que en ella se crían. Este antojo de Pepita de obsequiar tanto a mi padre, quien la pretende y a quien desdeña, me parece a menudo que tiene su poco de coquetería, digna de reprobación; pero cuando veo a Pepita después, y la hallo tan natural, tan franca y tan sencilla, se me pasa el mal pensamiento e imagino que todo lo hace candorosamente y que no la lleva otro fin que el de conservar la buena amistad que con mi familia la liga.
Sea como sea, anteayer tarde fuimos a la huerta de Pepita. Es hermoso sitio, de lo más ameno y pintoresco que puede imaginarse. El riachuelo que riega casi todas estas huertas, sangrado por mil acequias, pasa al lado de la que visitamos: se forma allí una presa, y cuando se suelta el agua sobrante del riego, cae en un hondo barranco poblado en ambas márgenes de álamos blancos y negros, mimbrones, adelfas floridas y otros árboles frondosos. La cascada, de agua limpia y transparente, se derrama en el fondo, formando espuma, y luego sigue su curso tortuoso por un cauce que la naturaleza misma ha abierto, esmaltando sus orillas de mil yerbas y flores, y cubriéndolas ahora con multitud de violetas. Las laderas que hay a un extremo de la huerta están llenas de nogales, higueras, avellanos y otros árboles de fruta. Y en la parte llana hay cuadros de hortaliza, de fresas, de tomates, patatas, judías y pimientos, y su poco de jardín, con grande abundancia de flores, de las que por aquí más comúnmente se crían. Los rosales, sobre todo, abundan, y los hay de mil diferentes especies. La casilla del hortelano es más bonita y limpia de lo que en esta tierra se suele ver, y al lado de la casilla hay otro pequeño edificio reservado para el dueño de la finca, y donde nos agasajó Pepita con una espléndida merienda, a la cual dio pretexto el comer las fresas, que era el principal objeto que allí nos llevaba. La cantidad de fresas fue asombrosa para lo temprano de la estación, y nos fueron servidas con leche de algunas cabras que Pepita también posee.
Asistimos a esta gira el médico, el escribano, mi tía doña Casilda, mi padre y yo; sin faltar el indispensable señor vicario, padre espiritual, y más que padre espiritual, admirador y encomiador perpetuo de Pepita.
Por un refinamiento algo sibarítico, no fue el hortelano, ni su mujer, ni el chiquillo del hortelano, ni ningún otro campesino quien nos sirvió la merienda, sino dos lindas muchachas, criadas y como confidentas de Pepita, vestidas a lo rústico, si bien con suma pulcritud y elegancia. Llevaban trajes de percal de vistosos colores, cortos y ceñidos al cuerpo, pañuelos de seda cubriendo las espaldas, y descubierta la cabeza, donde lucían abundantes y lustrosos cabellos negros, trenzados y atados luego formando un moño en figura de martillo, y por delante rizos sujetos con sendas horquillas, por acá llamados caracoles. Sobre el moño o castaña ostentaban cada una de estas doncellas un ramo de frescas rosas.
Salvo la superior riqueza de la tela y su color negro, no era más cortesano el traje de Pepita. Su vestido de merino tenía la misma forma que el de las criadas, y, sin ser muy corto, no arrastraba ni recogía suciamente el polvo del camino. Un modesto pañolito de seda negra cubría también, al uso del lugar, su espalda y su pecho, y en la cabeza no ostentaba tocado, ni flor, ni joya, ni más adorno que el de sus propios cabellos rubios. En la única cosa que note por parte de Pepita cierto esmero, en que se apartaba de los usos aldeanos, era en llevar guantes. Se conoce que cuida mucho sus manos y que tal vez pone alguna vanidad en tenerlas muy blancas y bonitas, con unas uñas lustrosas y sonrosadas, pero si tiene esta vanidad, es disculpable en la flaqueza humana, y al fin, si yo no estoy trascordado, creo que Santa Teresa tuvo la misma vanidad cuando era joven, lo cual no le impidió ser una santa tan grande.
En efecto, yo me explico, aunque no disculpo, esta pícara vanidad. ¡Es tan distinguido, tan aristocrático, tener una linda mano! Hasta se me figura a veces que tiene algo de simbólico. La mano es el instrumento de nuestras obras, el signo de nuestra nobleza, el medio por donde la inteligencia reviste de forma sus pensamientos artísticos, y da ser a las creaciones de la voluntad, y ejerce el imperio que Dios concedió al hombre sobre todas las criaturas. Una mano ruda, nerviosa, fuerte, tal vez callosa, de un trabajador, de un obrero, demuestra noblemente ese imperio; pero en lo que tiene de más violento y mecánico. En cambio, las manos de esta Pepita, que parecen casi diáfanas como el alabastro, si bien con leves tintas rosadas, donde cree uno ver circular la sangre pura y sutil, que da a sus venas un ligero viso azul; estas manos, digo, de dedos afilados y de sin par corrección de dibujo, parecen el símbolo del imperio mágico, del dominio misterioso que tiene y ejerce el espíritu humano, sin fuerza material, sobre todas las cosas visibles que han sido inmediatamente creadas por Dios y que por medio del hombre Dios completa y mejora. Imposible parece que quien tiene manos como Pepita tenga pensamiento impuro, ni idea grosera, ni proyecto ruin que esté en discordancia con las limpias manos que deben ejecutarle.
No hay que decir que mi padre se mostró tan embelesado como siempre de Pepita, y ella tan fina y cariñosa con él, si bien con un cariño más filial de lo que mi padre quisiera. Es lo cierto que mi padre, a pesar de la reputación que tiene de ser por lo común poco respetuoso y bastante profano con las mujeres, trata a ésta con un respeto y unos miramientos tales, que ni Amadís los usó mayores con la señora Oriana en el período más humilde de sus pretensiones y galanteos: ni una palabra que disuene, ni un requiebro brusco e inoportuno, ni un chiste algo amoroso de estos que con tanta frecuencia suelen permitirse los andaluces. Apenas si se atreve a decir a Pepita «buenos ojos tienes»; y en verdad que si lo dijese no mentiría, porque los tiene grandes, verdes como los de Circe, hermosos y rasgados; y lo que más mérito y valor les da, es que no parece sino que ella no lo sabe, pues no se descubre en ella la menor intención de agradar a nadie ni de atraer a nadie con lo dulce de sus miradas. Se diría que cree que los ojos sirven para ver y nada más que para ver. Lo contrario de lo que yo, según he oído decir, presumo que creen la mayor parte de las mujeres jóvenes y bonitas, que hacen de los ojos un arma de combate y como un aparato eléctrico o fulmíneo para rendir corazones y cautivarlos. No son así, por cierto, los ojos de Pepita, donde hay una serenidad y una paz como del cielo. Ni por eso se puede decir que miren con fría indiferencia. Sus ojos están llenos de caridad y de dulzura. Se posan con afecto en un rayo de luz, en una flor, hasta en cualquier objeto inanimado; pero con más afecto aún, con muestras de sentir más blando, humano y benigno, se posan en el prójimo, sin que el prójimo, por joven, gallardo y presumido que sea, se atreva a suponer nada más que caridad y amor al prójimo, y, cuando más, predilección amistosa, en aquella serena y tranquila mirada.
Yo me paro a pensar si todo esto será estudiado; si esta Pepita será una gran comedianta; pero sería tan perfecto el fingimiento y tan oculta la comedia, que me parece imposible. La misma naturaleza, pues, es la que guía y sirve de norma a esta mirada y a estos ojos. Pepita, sin duda, amó a su madre primero, y luego las circunstancias la llevaron a amar a D. Gumersindo por deber, como al compañero de su vida; y luego, sin duda, se extinguió en ella toda pasión que pudiera inspirar ningún objeto terreno, y amó a Dios, y amó las cosas todas por amor de Dios, y se encontró quizás