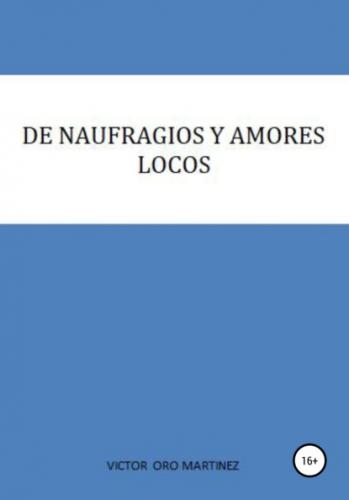_ ¿Va muy lejos, abuelo, quiere que lo ayude?
_ ¿Ehhh?
Ahora sí, me dije, aparte de ciego, sordo también, a este lo que le queda es si acaso una afeitada. Le grité más alto y me dio su consentimiento con una voz apagadita.
Vivía a unas cuatro cuadras de allí, en Obrapía, casi al fondo de la Zaragozana. Su domicilio era apenas un cuarto con barbacoa, un bañito minúsculo y una cocinitica. El reguero y la suciedad que encontré eran de tres pares de timbales. Me contó farfullando que se llamaba Simón, tenía setentaiocho años, estaba solo desde que se le murió la vieja hacía tres años, le habían extirpado un riñón y un pulmón, no tenía hijos y estaba pasando más trabajo que un cochino a soga.
Por mi parte le dije que era huérfano desde pequeño, que había tenido una mujercita, pero que murió en el parto de nuestro primer hijo, que estaba destruido emocionalmente y que por eso había abandonado mi pueblo, huyendo de los fantasmas del pasado, que ahora andaba errante y sin punto fijo donde vivir. A pesar de todas sus desgracias el viejito no había perdido su sentido del humor y cuando hubo descansado un poco me agasajó con un café recién colado que me supo a gloria y mientras se le iluminaba el rostro con una pícara sonrisa me dijo.
_ Tú y yo somos como una tuerca y un tornillo, cada uno por su lado no servimos para nada ¿Por qué no te quedas a vivir aquí un tiempo? Así me ayudas y te ayudo.
Vi los cielos abiertos con su proposición, pero para darme aires de honesto y desinteresado comencé por rechazarle la oferta. Tanto me dio el viejo hasta que por fin le dije.
_Vamos a probar. Yo no soy muy buen cocinero y como amo de casa nunca me he probado, así que usted que tiene más experiencia, sus gustos y resabios me va diciendo lo que le gusta y lo que no, hasta ver si la cosa funciona.
Fue increíble la cantidad de trastos y cacharros que saqué con la primera limpieza que hice en aquel cuartucho: botellas vacías por docenas, trapos, revistas, zapatos sin parejas, un tibor lleno de huecos, ollas de hierro y aluminio tiznadas, requemadas, latas oxidadas y mil cosas más. Después conseguí una tanqueta de lechada y le metí dos manos de pintura a las paredes, destupí los caños, remendé la puerta, aseguré escalones, desinfecté el piso, cambié bombillos por lámparas de luz fría. Al cabo de una semana los pocos vecinos que lo visitaban miraban sorprendidos cómo había cambiado aquello desde que vino a vivir con Simón su sobrino.
Fui a visitar a mi madre y abuela a las que encontré bien de salud pero preocupadas por mi larga ausencia, las tranquilicé como pude y regresé con los documentos necesarios para instalarme en la Habana. Tan buena era mi suerte que a la vecina nuestra por el lado derecho, la del final del pasillo le dio un patatús y guardó el carro. El mismo Simón se encargó de hacer la solicitud del cuarto, ahora vacío, por colindancia y al cabo de un mes se lo autorizaron. Abrí una puerta de comunicación en la pared que los separaba y nos vimos en posesión de un local bastante bien conservado. Los funcionarios de Vivienda se llevaron todo lo servible que encontraron allí para entregarlo a otros casos sociales, por lo que entonces nos sobraba espacio o nos faltaban muebles que es lo mismo.
Simón con mis cuidados se restableció bastante y hasta engordó un par de libritas, le mandé a hacer nuevos espejuelos y personalmente le curaba las fístulas en su espalda. Cuando le estaba tomando cariño se murió. Amaneció un día tiesecito y frio, infarto del miocardio.
Apenas tuve los papeles de la vivienda a mi nombre pensé mudarme de allí, pero la envidiable posición del lugar me hizo desistir de la idea y empecé entonces a buscar trabajo. Encontrar una pincha suave, que tenga buen salario y donde se puedan resolver cositas extras no es fácil, de eso me di cuenta cuando me metí casi tres meses buscándola y no apareció. Ya los fonditos que había traído de la casa y los pocos pesos que dejó Simón debajo de una colchoneta se habían esfumado o más bien fumado. A diario hacía un par de pesos vendiendo hielo a otros vecinos que no tenían refrigerador, pero aquello no satisfacía mis aspiraciones.
Un vecino me propuso vender ron, otro carne de res, otra cemento de una micro brigada, pero tenía terror de que me sorprendieran in fraganti en aquellas ilegalidades y fuera a parar a la cárcel, de esa siempre me cuidé. Por fin recalé de operador de una máquina conformadora de plástico con un merolico que fabricaba argollas, aretes, hebillas de pelo, pozuelos, peines y mil baratijas más. Aparte de recibir diariamente veinte pesos de salario podía llevarme alguito, que luego vendía por mi cuenta, por lo tanto en general escapaba con unos treintaicinco o cuarenta pesos cada día. Una verdadera fortuna para la época.
Ahorrando al máximo al cabo de tres meses tenía ya casi cuatro mil cabillas, que dos meses después ascendían a doce mil. Tuve la suerte además de que me sorprendiera en la Habana el alboroto de las salidas masivas para los Estados Unidos por el Mariel. Un hermano de mi patrón era cantinero de una de las villas turísticas de Guanabo, creo que de Playa Hermosa y lo oí diciendo que necesitaban un ayudante de cocinero contratado para darle servicio a los tripulantes de las miles de embarcaciones recaladas en el puerto. Enseguida me ofrecí, qué título ni un carajo, le dije, a ti lo que te hace falta es un cocinero y ese soy yo. Su hermano logró convencerlo de que yo era responsable y trabajador y me aceptó.
Dos días después estaba balanceando mi mareo inicial en un barco langostero, uno no, dos barcos unidos por fuertes cabos trenzados, que fondearon en el centro del puerto y que fungían como área de venta. Con la mentalidad de hoy allí hubiera hecho un pan, pero en aquel entonces si te cogían con un dólar en el bolsillo, aunque fuera con uno solito te buscabas una salación. De todas maneras siempre pude escapar como se dice, baste decir que a diario, después del cuadre entregábamos más de cinco mil fulas, aparte de dos mil o tres mil pesos cubanos, sí, porque los que hacían su segundo o tercer viaje yo no sé cómo se las arreglaban para andar con dinero nacional.
Lo menos que yo hice fue cocinar, parrillaba langostas, camarones y bistecs de res y cochino. Pollo se vendía bastante, lo mismo crudo que frito. Otra cosa que compraban mucho, yo diría que lo que más compraban era ron Havana Club, me imagino que para después revenderlo en la Yuma y también cocos, panes galletas. Aquello era una locura, ni por las noches teníamos descanso. Yo pude salir si acaso unas seis veces a la casa a dormir un rato, entonces era cuando aprovechaba y escondidos dentro de unas piñas, que calaba previamente por debajo, sacaba mis fajitos de dólares y pesos. En ese tiempo un dólar se vendía en bolsa negra a cuatro o cinco pesos.
Yo me pasé la mayor parte de ese tiempo, casi dos meses, prácticamente anestesiado, me metía una botella y pico de ron al día y no era tanto por el gusto de tomar por tomar, sino para aliviar el cansancio. Allí perfeccioné un poco mi inglés, porque aunque casi todos los clientes eran cubanos yo aprovechaba para sacar guara con ellos y les preguntaba el nombre de las cosas que compraban, y cómo se dice esto y cómo se dice lo otro. Aquello era un paraíso marítimo, nunca podré olvidar aquel tiempo. Los que si dicen que tuvieron que mamársela como el chivo eran los escorias que se iban. Los tenían concentrados en unas áreas grandes alambradas y dicen que las piñaceras que allí se formaban eran del carajo pa’lante. Por una caja de cigarros se llegó a pagar allí hasta cien pesos. Yo conozco gente, de los vecinos del lugar, que se hicieron prácticamente ricos en un par de meses revendiendo cosas.
Cuando se acabó todo me metí casi una semana durmiendo, me levantaba nada más que a comer y a mear. Estaba prieto que parecía un carbón.
De inmediato con los fondos ingresados me dediqué a poner cuqui el apartamento, arreglé y pinté las puertas, paredes y ventanas, compré manteles, cortinas, una nueva tasa sanitaria y un lavamanos, también una cocinita de gas, un aire acondicionado y un televisor Caribe new paquet.
Me quedaba una buena porción de dinero todavía y aspiraba en breve a comprarme una moto Riga, que no sería gran cosa, pero gastaban poca gasolina y servían para moverte a cualquier lugar. Eso era lo que pensaba, pero no sé porque