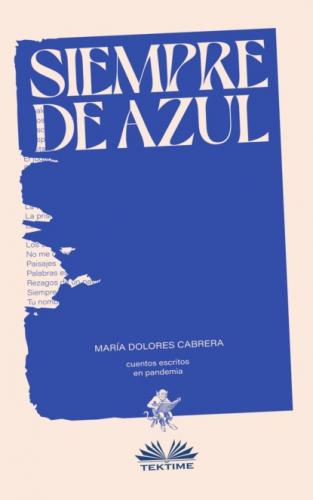Mónica tuvo una vida donde las carencias abundaron. En su infancia faltó esto y faltó aquello incluido un padre. En la adolescencia se excedieron los miedos, las inseguridades. Creció incontrolable la pena, los desencuentros, el desamor. La madre murió cuando ella se asomaba a la juventud, entonces fue Mónica quien empezó a preparar los alimentos para su familia, al principio con tristeza, con dolor.
Conforme aprendía nuevas recetas, descubría una forma de catarsis. Un desahogo. Una herramienta para el olvido. Un espacio sagrado en donde se encontraba consigo misma. Un paréntesis de distracción, de purificación mental y espiritual. El cocinar la redimía. Se le revelaban alegrías desconocidas, impensadas. Su cerebro entraba en un proceso de meditación en el que las fragancias de la albahaca, del romero, eran fuerzas liberadoras; los aromas de la rúcula, del tomillo, del orégano, energías redentoras que le limpiaban el alma y le permitían vivir.
Conseguir graduarse de chef, no fue fácil. Implicó el típico esfuerzo y sacrificio de quien estudia y trabaja, al mismo tiempo, para poder pagar el sueño de prepararse, de aprender. Mientras cursaba los años de su carrera en la universidad, fue mesera en una cafetería del puerto principal. El horario era apretado y empezó a interferir con las horas de clases, entonces se cambió a un bar con un horario más nocturno.
Una vez con el título, la cosa cambió. Ahora, es la chef de un prestigioso restaurante de platos italianos de la capital.
—Las bandejas están listas para acomodar la pasta —indica en voz alta— Vamos, vamos a desmenuzar el pollo.
Los cocineros, hombres y mujeres con gorros blancos en forma de hongos, le responden con actos y con muy pocas palabras pero ella los ayuda a organizarse muy bien.
Se prepara salsa blanca. Se pica cebollas y pimientos coloridos, champiñones, espinaca. Se ralla queso mozzarella y parmesano en grandes cantidades. Se mueven varias manos y se hacen muchas cosas a la vez.
Sobre una gran alacena de madera, hay decenas de frascos. Los altos con aceite extra virgen de oliva, los anchos con aceitunas, los más pequeños con sal, junto están los moledores de pimienta y todo se ilumina con la luz de la ventana que está detrás. En una estantería rústica, botellas de vino mediterráneo y de Llimoncello, el famoso bajativo de Sorrento. Tomates cereza secos y encurtidos. Vinagre balsámico de manzana y de jerez. A un costado, la puerta de una bodega donde se almacenan las harinas, las conservas, el azúcar, la pimienta, el arroz para los risottos y la miel.
Al otro lado, la máquina para hacer la pasta, las balanzas, las cafeteras italianas y los hornos de pan.
Varias refrigeradoras y neveras para vegetales, verduras y hortalizas frescas. Los lácteos acomodados en su correcto orden. Mantequilla. Cremas. Tarrinas de queso mascarpone para la elaboración del dios de los postres venecianos, el Tiramisú. Congeladores para distintos tipos de carnes, pescados, mariscos. Mónica respira, inhala y suspira en medio de olores placenteros, de esencias deliciosas, de aromáticas estufas calientes.
El dueño del local, nieto de un siciliano que vino al país detrás de una mujer latina, su abuela, goza ya de una merecida fama por el prestigio de su restaurante, está muy complacido con Mónica, la chef estrella y su perfecto amor hacia la comida Italiana.
Los comensales, clientes recurrentes que frecuentan el restaurante, solicitan a menudo saludar en persona a la chef que da prestigio al local. La felicitan, la aplauden.
La vida de Mónica se desliza entre placeres culinarios que equilibran y ajustan sus desbalances, inquietudes y dudas personales. Las recetas afianzan por separado, cada emoción intensa de su vida.
Cuando cocina, olvida lo que hay que olvidar. Reprime lo que necesita reprimir. Sublima lo que debe sublimar.
Saltea puerro y cebollín y el chirrido de la mantequilla amilana sus miedos y resalta la alegría del corazón. Parte los tomates, entonces ignora el desasosiego y descubre el regocijo del alma. Mezcla la salsa carbonara que amedrenta la tristeza y la conforta. Muele el ajo a la vez que intimida a la ansiedad y despierta a la esperanza. Corta el zucchini, la berenjena, y de inmediato minimiza el desconsuelo y se alivia. Lava el brócoli, mientras merman sus dudas y se consuela. Huele la canela y los granos de café, eso aminora sus rencores y se sosiega. Percibe la frescura del perejil, lo que diluye la ira y su enojo. Batir la natilla hace que se esfume la pena y se anime. Tritura las almendras y con ellas los resentimientos. Licúa el pesto y se llena de energía. Amasa el compuesto fermentado para la ciabatta y se colma de aliento. Al emplatar los gnocchis, se desprende del cansancio y se fortalece.
Adereza con adobos y aliños. Condimenta, sazona y eso la estremece de placer. La textura del salmón al horno y el aroma del camarón salteado, le complacen hasta un delirio de felicidad.
En medio de todo el fascinante ensueño que le produce guisar y dirigir la cocina, justo cuando los clientes multiplican los elogios a la excelencia de Mónica y el restaurante eleva su auge; la luz se vuelve oscuridad para el mundo. Llega una pandemia que infecta a los seres humanos de todo el planeta. Los contagios son rápidos y un velo de muerte cubre a la humanidad. Casi todos los países entran en un confinamiento obligado. Se cierran escuelas, colegios, universidades, negocios y entre ellos por supuesto, los restaurantes.
Mónica debe retirarse a casa al igual que el resto del personal. Se suspende el servicio a los clientes. De la noche a la mañana se cancela la atención. La pandemia no tiene control y después de meses, el panorama es peor. Hay pánico entre la gente. Nadie sale. Las calles vacías. El toque de queda convierte a las avenidas, a los caminos, a los parques y a las plazas en espacios fantasmales, abandonados. Los silencios son sepulcrales. Crece la muerte y el dolor. No hay cómo reabrir. En esas circunstancias y sin ingresos, el descendiente del siciliano no puede pagar sueldos. Despide a la mitad de los empleados entre cocineros y personal de limpieza. La otra mitad, en la que está Mónica, se va a casa con la promesa de volver después del lapsus sanitario.
La vida de Mónica cambia. En casa, prepara sus desayunos, sus almuerzos y sus cafés pero no es igual. Necesita el ritmo del restaurante para sobrevivir, para continuar con la salvación de su alma. Su espíritu se apaga mientras, imparable, se dilata el tiempo de la fatal pandemia. El Lapsus se vuelve incierto, inmenso. La alegría se extingue, se transforma en incertidumbre, en angustia. No consigue purificarse.
Regresan los recuerdos del pasado. No logra reemplazar las heridas que duelen otra vez. Vuelve la duda. Rebrota la ira, el enojo. Sin su actividad culinaria pierde el equilibrio. Piensa en Italia, en los aromas, en los sabores y en los colores de la comida de ese país divino al que todavía no ha ido y quizás ya no irá jamás. Es otro espacio del mundo golpeado por el virus mortal. A Mónica le abraza la depresión. Los ángeles que revoloteaban sobre su pasión, mutan en los demonios que hoy custodian su soledad y ahora espera, aguarda por el momento de su redención pero cada vez más desierta, más callada, más insólita en medio de su propia oscuridad.
La libélula
Camino con pasos lentos. Cada uno, hace crujir la hierba seca del verano o quizás no son mis pies los que hacen ruido sino alguna lagartija que me sigue de cerca, o un roedor hambriento o tal vez el follaje crepita solo. Mientras avanzo por el borde del pantano, levanto intermitente la mirada hacia la oscuridad que enluta el cielo. Observo el lerdo vaivén de las hojas de los árboles meciéndose tranquilas al ritmo de la brisa de una noche sorda. Veo estrellas que titilan resignadas, esperando silentes la llegada de algún alma. No sé si existen o si ya están muertas pero me alumbran al igual que las luciérnagas que se mueven ligeras, zigzagueando entre las ramas como si prepararan afanosas, algún cortejo ceremonial. Bajo la mirada porque llego a la puerta de la cabaña. Está abierta. La empujo y escucho el rechinar de las bisagras. Entro. Me siento confundida, desubicada, incompleta, casi etérea. No hay luz. La puerta se cierra sola detrás de mí. Volteo y pienso que fue el viento nocturno del verano que a veces, actúa por su cuenta con acciones elegidas