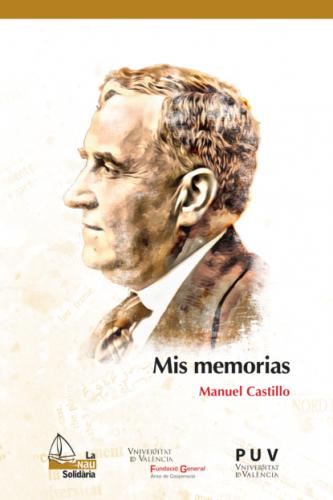La influencia clerical especulativa en Salamanca se la repartían, en seráfica y sorda lucha, en su totalidad la camarilla episcopal, la orden dominicana y la Compañía de Jesús, esta con mayor intensidad que las otras dos juntas, debido a su magnífica y maquiavélica organización de espionaje, encargada a mujeres de modesta condición y de ampulosa religiosidad, cuyas vidas desde el punto de vista económico eran un verdadero misterio, y de hombres, en la misma forma, todos ellos de hábil intromisión en los hogares familiares. Unas y otros se daban maña para introducirse y relacionarse en las casas indicadas por los RR. PP. de la compañía, instalados en la iglesia de la Clerecía, para lograr averiguaciones convenientes a los tenebrosos intereses de aquella. Y era de ver a las puertas de la mencionada iglesia, a las cuatro de la madrugada, hora en que se abría el templo, el numeroso grupo de esos agentes acompañados cada cual de su farolito, desparramándose por sus naves, arrodillándose en turno ante los diversos confesionarios, fingiéndose penitentes, para dar cuenta al jesuita que lo ocupaba de las gestiones del día anterior, cuyas informaciones pasaban, luego, al informe y a los ficheros, recibiendo nuevos encargos para el día.
Creía al principio que lo más eficaz era preparar los medios más apropiados para quebrantar la influencia jesuítica, habiendo pasado bien las dificultades de la lucha, mucho más conociendo los medios y sistemas que dicha orden emplea sin tener en cuenta su calidad moral, por injustos que sean. Había leído El judío errante de Eugenio Sué y otros libros aparecidos entonces, uno de P. Fita, S. J., cuya lectura llegó a hacerse muy difícil desde que apareció, porque la Compañía se adelantó a comprar la edición casi entera, lo mismo que hizo, poco después, con el de Pérez de Ayala, titulado Los jesuitas de puertas adentro, o un barrido hacia afuera en la Compañía de Jesús.62
Los jesuitas, al parecer, no daban señales de vida respecto a mí, pero yo estaba convencido de que planeaban algún golpe que para mí hubiera sido muy doloroso si lo hubieran podido consumar.
Pero, antes de continuar, voy a daros cuenta de cómo conocí a la que luego había de ser vuestra madre y fiel compañera mía.
A principio de mi estancia en Salamanca, en el terreno particular tenía muy pocos amigos, siguiendo los consejos de mi madre, de que amigos pocos y buenos, si es posible, uno solo. Los que tenía eran jóvenes, de mi edad poco más o menos, asiduos en su mayoría a la biblioteca donde yo prestaba mis servicios. Un buen día se atrevió a saludarme un joven alto y muy rubio, cuya fisionomía desde la primera vez que me pidió un libro en el salón de lectura no me era desconocida, quien al devolverme el libro me dijo:
–¿No se acuerda usted de mí?
–Sí, le recuerdo –le contesté–, y creo haberle visto, alguna vez, en la Universidad de Madrid.
–Justamente. Usted me conoció vestido de uniforme del Regimiento Montado de Artillería, y algunas veces, bastantes, iba a la Universidad a reunirme con el cabo Pedro Sánchez Barquero, compañero de estudios de usted, y en más de una ocasión usted salió con nosotros al acabar las clases.
–Exacto –contesté–. ¿Y qué hace usted por aquí?
–Pues, ahora, nada. Estoy con mi familia, pues hace poco cumplí el servicio. Por eso vengo a la biblioteca con tanta asiduidad, a leer, por pasar el tiempo.
Total, que «pegamos la hebra» un buen rato, haciéndonos desde aquel momento buenos amigos, y, por medio de él, entablé más adelante amistad con otros, que lo eran suyos, entre los que recuerdo a uno, llamado Luis de San Segundo, que vivía con su mamá y con una hermana, afamada bordadora, a la que ayudaba su hermano con magníficos dibujos, reveladores de sus extraordinarias condiciones en esa especialidad artística.
Un día mi amigo Ángel Iglesias, que así se llamaba el compañero de Sánchez Barquero, me invitó a una fiesta familiar que se celebraba en su casa con motivo de ser la onomástica de una de sus hermanas, adonde acudirían otros amigos con sus hermanas, y pasaríamos la tarde con un poco de baile, rogándome, además, que llevase el acordeón. Ya he dicho anteriormente que, a la sazón, me había convertido en un «virtuoso» en el dominio de tal instrumento, de lo que eran testigos muchas señoritas a quienes, a media noche, íbamos a dar serenata algunos estudiantes de mi edad, de los que nos reuníamos en la peña del café, que tocaban guitarras y bandurrias, acompañándome en los valses, polcas, mazurcas y pasodobles que salían de mi «fuelle», deleitando a tantas chicas que se levantaban de la cama a altas horas para asomarse, púdicamente, a través de los visillos del balcón, y a cuya casi totalidad de ellas yo no conocía.
Me presenté a la hora convenida en casa de mi amigo Ángel, muy concurrida ya de jóvenes de ambos sexos, con una colección de lindezas que no podían disimular su curiosidad a mi llegada y la buena impresión que les generó mi presencia. Yo me encontraba un poquito azorado porque era la primera vez en mi vida que asistía a una reunión de esa clase. Después de que Ángel les hizo mi presentación, empezando por sus hermanas, María y Micaela, empezó la fiesta, organizándose un animado baile, sostenido por las incansables teclas de mi acordeón, que duró horas y horas que se deslizaban sin darnos cuenta, pero del que yo no podía participar más que de «Visu», contemplando cada una de las parejas que desfilaban, ante mí, atado a mi instrumento. Hubo sus juegos de prendas, inocente diversión, entonces muy en boga, endulzados en todos sus intervalos con exquisitos dulces y pastas, denunciadores de las habilidades reposteras de las bellas y simpáticas anfitrionas, de las que una de ellas era morena, de grandes ojos, atractivos, y de dulce mirada, muy bien hecha, un tipo verdaderamente atractivo, tanto por sus modales como por su conversación sencilla y franca, que me infundieron cierta impresión que ya no me abandonó desde entonces, sino que, por el contrario, se acrecentaba cada día.
Una tarde me atreví a preguntar a Ángel si su hermana María tenía novio, diciéndome que la hacía carantoñas un muchacho gallego, llamado Alfredo, perteneciente a una familia recién llegada de Galicia y cuyo padre, militar retirado era amigo y compañero del suyo, don Julián, a quien yo no conocía aún, porque el día de la fiesta no le vimos en la casa; pero me añadió que su hermana se negaba a las relaciones que le pedía, porque además de no ser su tipo era un niño bien, sin oficio ni beneficio, cuyo porvenir no ofrecía la menor garantía de seriedad en unas relaciones formales.
Entonces me lancé con una carta muy lacónica, aunque no falta de algo de romanticismo de principiante en esas lides, pidiéndole una cita, si admitía la probabilidad de mis formales pretensiones.
Y, a los dos días, recibía la esperada respuesta en la que me señalaba, después de darme las gracias, día y hora para la primera entrevista, en la que tanto ella como yo hicimos un verdadero alarde de exacta puntualidad, pues en cuanto llegué frente a su casa, aparándome ante su balcón con objeto de iniciar mi incipiente papel de «cadete», se abrió uno de los balcones apareciendo ella.
Después de los mutuos saludos a los que obligaba la cortesía y no exentos de emoción por ambas partes, habló ella, la primera, para decirme que correspondía gustosa a mi petición y que agradecería, sin que ello supusiera otra cosa, sobre esas relaciones cuya formalidad dependería de nuestro mutuo conocimiento.
Eso de la formalidad y de la seriedad de que usted me habla la garantizará mi caballerosidad y mi palabra, dependiendo por lo tanto de su manera de apreciarla. Yo vengo tras unas relaciones formales, con el objeto de que culminen, de ser posible, en casarme con usted.
Así terminamos nuestra primera