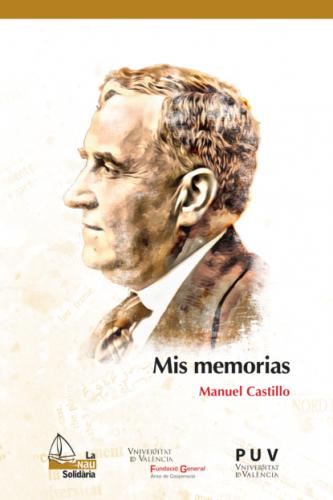Aquello acalló las risas, surgiendo un significativo y espectacular silencio, pero yo, que era el presunto perjudicado, solucioné el incidente evitando el conflicto con la ingenuidad que me era propia, diciendo: «No merece la pena: yo no reclamaré, porque lo mismo me dan estas diez papeletas que voy a sacar que otras diez cualesquiera».
Mi franca afirmación produjo tal efecto que las risas y el barullo se convirtieron en un profundo silencio, en medio del cual saqué las diez papeletas, dirigiéndome seguidamente a mi mesa, dándome perfecta cuenta de la expectación que había producido mi intervención que solucionó el incidente.
Me senté tranquilamente, introduje en uno de los vasos su azucarillo y mientras este se disolvía, revisé las papeletas, entreverando las más difíciles con las de mayor defensa, considerando a las primeras por la poca y seca materia que contenían y cuya reducida y escueta contestación no mermara tiempo, durante la hora reglamentaria que había de consumir con el ejercicio. En aquella combinación, dejé en el último lugar la referente al teatro de Terencio y de Plauto, cuyas comedias conocía perfectamente y que me daba espacio para rellenar, con exceso, el tiempo reglamentario, empezando mi ejercicio con el mayor método, muy dueño de mí mismo y moviendo con la cucharilla el agua del vaso, para acelerar la disolución del azucarillo.
El orden en que coloqué las papeletas me dio el gran resultado en su conjunto, pues la mayor parte de ellas eran verdaderos huesos, que como tales tanto el tribunal como los opositores conocían, apreciando todos cómo los «roí» cumplidamente, finalizando el ejercicio al discurrir sobre el teatro romano, enumerando las obras de los dos autores antes citados y exponiendo y enjuiciando los argumentos de cada una, salvando con el mayor cuidado sus escabrosas escenas, exponiéndolas sin desvirtuarlas en un léxico adecuado y no falto de ingenio, para evitar caer en grosería, motivando risas, muy distintas de las anteriores, en el auditorio, lo mismo que en el tribunal, inspiradas por la gracia de la obra y por la general aprobación a mi trabajo. «Como se ve –añadía yo– tenían mucha gracia las obras de estos dos grandes autores, que lograron deleitar con su ingenio al pueblo que entonces dominaba a un gran Imperio».
La impresión que produjo mi ejercicio me rehabilitó en el plan injustamente desnivelado en que se me había colocado, de tal modo que, con seguridad, hubieran seguido gozando todos de mi exposición inagotable de las obras de Plauto y de Terencio si el presidente no me hubiera interrumpido diciendo: «Ha pasado, con exceso, el mínimo del tiempo reglamentario que nos obliga a cortar la relación de los argumentos que, con tanto gusto, hemos oído al actuante y se levanta la sesión».
Salí del local y de la Universidad corriendo, para que en casa no se notara mi ausencia, y seguí preparando mi segundo ejercicio, ya técnico, que consistía en redactar un trabajo bibliográfico y en una transcripción de un documento paleográfico.
Ambas cosas para mí no eran difíciles, pues dominaba la paleografía estudiada, como he dicho, con Muñoz y Revero, y pude dominar el ejercicio, interpretando el auténtico documento que me señalaron del siglo XV, resolviendo todas sus abreviaturas, completando el ejercicio con la descripción bibliográfica de un incunable.
Por cierto, que al día siguiente a mi primer ejercicio, acudí como espectador antes de la hora de la sesión, introduciéndome entre los diversos grupos de opositores donde se comentaba el curso de las oposiciones, oyendo en uno de ellos cómo se apreciaba el mío, llevando la palabra un señor opositor de edad ya madura y de elegante porte, no dándose cuenta de que yo estaba entre los oyentes, sencillamente porque las condiciones del local donde se celebraban los ejercicios, la aglomeración del público, no permitían ver al opositor sino solo oírle.
–Hay que ver qué ejercicio hizo anoche ese muchacho y con qué dominio se desenvolvió, incluso en el incidente de las papeletas que tomamos a chacota todos menos él, que lo resolvió comprendiendo lo serio que se ponía.
–¿Y qué iba yo a hacer? –interrumpí–, cualquiera de los compañeros hubiera hecho lo mismo.
Todos quedaron parados ante mi interrupción, rompiendo el silencio el que peroraba, quien dirigiéndose a mí me preguntó:
–Pero ¿es usted el que ejercitó ayer?
–Sí, señor, fui yo el que provocó, sin querer, la hilaridad producida por el incidente.
–Pues, compañero, le felicito, porque yo en la guerra carlista torné, alguna vez, a los liberales cañones a navaja; pero confieso, honradamente, que anoche admiré su valor ante las circunstancias que le rodeaban.
Siguieron los ejercicios prácticos y al fin terminaron las oposiciones con uno de traducción directa del francés y del latín vulgar de las Etimologías de San Isidoro de Sevilla, convocándonos el tribunal para darnos cuenta de su fallo al día siguiente, acudiendo todos los opositores con la mayor ansiedad, aunque seguramente ninguna comparable con la mía, puesto que se trataba de mi liberación y me abría un campo extenso para mi porvenir.
Acudí puntualmente, dominado por una gran fe que se iba amenguando según se iban leyendo los nombres de los elegidos, hasta que, después del décimo o undécimo, no lo recuerdo bien, oí pronunciar el mío saltándoseme las lágrimas provocadas por la más grande emoción. Al fin mi fe y mi trabajo intenso me dieron el triunfo. Ya era bibliotecario y empezaba para mí una etapa que me ha seguido hasta la muerte, en la que mi trabajo sería respetado y remunerado, abriéndome las puertas de una consideración legítimamente ganada, gozando de una libertad personal de la que hasta entonces carecí.
En cuanto oí mi nombre me levanté, inopinadamente, salí del salón y eché a correr por los claustros de la Universidad, hasta ganar la puerta, siguiendo mi carrera por la calle de la Luna, y atravesando las calles de Fuencarral y Hortaleza, llegué a la de San Miguel, donde vivía doña Pepa con su hermana y sus sobrinos, entrando, dando voces: «Mamá Pepa –dije, balbuceando, dejándome caer sobre una silla–, ¡ya soy bibliotecario!».
El alboroto que se armó no es para describirlo. Todos me abrazaban y me besaban, llenos de emoción y de alegría, que en doña Pepa se exteriorizaba bañándome con sus lágrimas y diciéndome:
–Escribe a casa, hijo, y di a tu madre si tenía yo razón cuando la dije que tú sabías, mejor que todos, lo que hacías.
–Así lo haré –dije con la mayor seriedad–, pero como ya soy funcionario del Estado, con sueldo, les pido cuarenta reales prestados para comprarme enseguida unos zapatos, porque estoy pisando hace días con los calcetines, y llevo los pies empapados de agua.
Y enseñé mis deteriorados zapatos, levantando los pies, y mostrando el sitio que cubrieron las suelas, añadiendo: «En estas condiciones me he preparado y hecho las oposiciones».
Las diez pesetas que me dieron me empujaron a la calle, enderezando mis pasos a la primera zapatería que tropecé, donde me compré unas botas. Nunca disfruté de mejor confort al ver mis pies abrigados y libres de la humedad de la calle, pues estaba lloviendo y así me presenté en casa, con mi habitual cara seria, conteniendo heroicamente la alegría interior que retozaba por todo mi cuerpo, de la que participaron todos mis maestros del colegio y demás personal, que aún guardaba el secreto en casa, esperando los acontecimientos cuando el hecho se descubriese.
13 LA EXPLOSIÓN
En mi correspondencia con Federico Larrañaga, que seguía en Alemania, en la que siempre le contaba mis cuitas, le había dicho que «de ninguna manera iría a Alemania», donde, según él, ya se me esperaba, guardándome muy mucho de decirle la menor palabra que pudiera relacionarse con mis planes ante la seguridad de que, a vuelta de correo, se encargase él dado su carácter de escribírselo a don Federico, y menos, tras decantarse mis oposiciones.
A los pocos