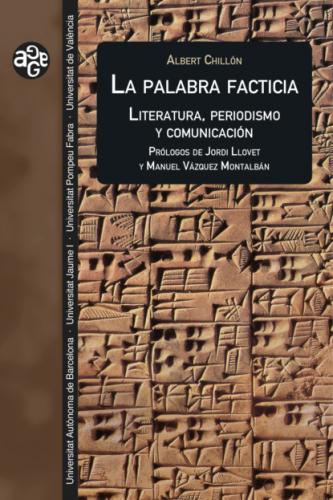Esas tres restricciones conforman la idea vigente de literatura, el objeto de conocimiento que los filólogos ortodoxos, aferrados a un paradigma obsoleto, suelen definir como propio. La influencia de este paradigma ha sido y es hegemónica todavía, a pesar de que en las últimas décadas se detectan en él notorias grietas y fallas. No obstante, tal como piensan Thomas Kuhn y otros epistemólogos contemporáneos, los paradigmas perduran gracias a su obstinada inercia, y muestran una resistencia que les permite acumular anomalías y disidencias, hasta que llega un momento en que se rompen y son sustituidos por otros, del todo o en parte.3
El cuestionamiento de la idea de tradición
A despecho del considerable esfuerzo que hicieron, a lo largo del siglo XX, para definir la llamada «literariedad» —entendida como esencia o nóumeno escondido—, las diferentes corrientes formalistas y estructuralistas no lograron desembarazarse del mentado paradigma, y sobre todo de la añeja concepción que ve la literatura como un monumento transhistórico: una suerte de esfera inmutable y sublime, definida por sus valores estéticos inmanentes y consagrada por la tradición.
Cuando hablan de literatura, críticos, teóricos e historiadores suelen hacerlo en realidad de un canon de obras modélicas, a las cuales se atribuye la posesión de valor artístico, una esencia inefable que apenas nadie acierta a explicar. Cada sociedad se muestra proclive a ver en su respectivo canon presente una memoria literaria poco menos que inmutable, «la tradición», cuyo ascendiente se invoca para legitimar el mismo imaginario cultural —y con frecuencia político, no se olvide— que la produce y consagra.4 Las tradiciones particulares son, con harta frecuencia, mucho más plurales de lo que sus arúspices y sacerdotes gustan de reconocer, de entrada porque las transmisiones que las conforman tienen acuñaciones diversas, y ante todo porque todas las culturas, sin excepción, van forjándose por polinización recíproca.5 Y sin embargo, desde el Romanticismo al menos, las llamadas literaturas nacionales han tendido a crear imaginarios de idealizada pureza, actuando como si sus tratos con las otras literaturas fueran mayormente diplomáticos, y negando la afortunada promiscuidad que en realidad los distingue. Pero la invención y difusión de la imprenta, primero, y la expansiva modernización, después —con la industria cultural y los medios de comunicación de masas en cabeza—, reventaron las aduanas y borraron en buena medida las fronteras, lo que multiplicó esa querencia a la hibridación que es, a fin de cuentas, inherente a la evolución de todas las culturas.
Una tradición particular —la catalana o la española o la hispana o la occidental, digamos— está poblada por clásicos, obras que actúan como modelos memorables en el recuerdo de escritores y lectores, háyanlas leído o no.6 Las obras que no ingresan en el canon son consideradas irrelevantes: se les niega el estatuto literario o, en el mejor de los casos, se les concede un rango menor en el escalafón artístico. Sin embargo, por más que sus sacerdotes insistan en proclamarlos eternos, los parnasos son construidos y por lo tanto mudables. Tanto es así que obras etiquetadas como subliterarias o triviales por el mandarinato filológico acaban viendo reconocido su valor, andado el tiempo. Y que, como es sabido, piezas aupadas a la cumbre de ese Olimpo por cierto establecimiento político-cultural —pensemos, sin ir más lejos, en el mediocre José María Pemán consagrado en vano por el franquismo, o en tantos escribidores ocres premiados a casa nostra por la cosa nostra ultrapatriótica— son apeados de ella al poco de morir, o en vida incluso, en cuanto los regímenes político-culturales se dejan por el camino sus respectivos pellejos.
Hoy sabemos, sin embargo, que los cánones no son dados a priori —ideas platónicas perennes y universales—, sino modelos históricamente cambiantes, a la vez prescriptivos y valorativos, que son siempre construidos a posteriori, de acuerdo con las expectativas, valores y criterios dominantes en cada lugar y tiempo. Las obras, los géneros y los estilos que una determinada generación adscribe a su canon —el realismo y naturalismo del siglo XIX en Francia, pongamos por caso— pueden ser destronados por la generación siguiente —en favor del simbolismo, por ejemplo. Y las tendencias artísticas que unas culturas reverencian hic et nunc —el surrealismo y el dadaísmo en Francia y Suiza; el futurismo en Italia; el expresionismo en Alemania y Austria— pueden tener un estatus secundario en otras —en Cataluña, digamos, donde en esos mismos años predominaron el modernisme y el noucentisme.
Ello por no hablar de la conflictiva coexistencia de cánones distintos en una misma sociedad, que las más de las veces traban una lucha enconada desde muy desiguales posiciones. Recuérdense las tribulaciones del arte de vanguardia en la Alemania y en la Rusia de las primeras décadas del siglo XX, cuando las corrientes más innovadoras de la literatura, el cine, la pintura y la música arrostraban la animadversión —y la persecución, a menudo— de unos regímenes totalitarios que las tildaban de «degeneradas» al mismo tiempo que ensalzaban el realismo socialista o el neoclasicismo épico nazi. Y recuérdese así mismo, para no salir de Hispania, la deplorable obcecación del españolismo rancio en menospreciar y hasta en negar la diversidad cultural de este país plural; y la correlativa obcecación de cada una de las ortodoxias autóctonas —la vasca, la gallega o la catalana, pongamos— en considerar forasteras las obras literarias escritas o dichas en castellano. Ni la literatura ni el arte son entidades evanescentes, ajenas a la humana pulsión de poder.
Guste o no, pues, cada canon es un sedimento de la memoria colectiva, y está necesariamente sujeto a constante revisión y enmienda a medida que los nuevos presentes imaginan y rehacen el relato de lo pretérito, y los valores a él asignados. Resulta difícil, con todo, determinar con rigor qué factores confluyen, en una época y lugar concretos, en la elaboración del canon. Aunque en este terreno las filologías ortodoxas son proclives al dogmatismo, empeñadas como están en consagrar santorales y panteones presuntamente intemporales, debe observarse que esa construcción suele ser ahormada por las modas y los criterios de gusto dictados por las instituciones encargadas de legitimar la constelación cultural dominante. O, lo que viene a ser lo mismo, por los imaginarios étnicos, políticos y estéticos hegemónicos. Entre tales instituciones, sin ánimo de exhaustividad, cabe destacar las siguientes:
1. La crítica académica y periodística, una casta de mandarines dotada de suficiente poder para definir la ortodoxia —qué es artístico y qué no lo es, qué pertenece al centro del canon y qué a su periferia, y qué es mejor y qué peor—, a menudo a partir de discutibles premisas disfrazadas de rigor. No se me escapa que su función estimativa era y sigue siendo cardinal, ni que la validez del juicio de gusto es inevitablemente subjetiva o intersubjetiva, en el mejor de los casos. Pero tampoco que, por más inapelable que se pretenda, ese mandarinato —una verdadera casta sacerdotal, administradora de las liturgias y misterios de la creación— suele distar de resultar ecuánime. Ahí está, para mostrarlo, el canon de la literatura sedicentemente «universal» propuesto por Harold Bloom, de casi exclusivo —y harto discutible— cuño anglosajón.
2. La industria cultural —integrada por los grandes medios de persuasión y por las empresas editoriales—, proclive a vender como literatura valiosa meros apaños de ocasión, que sustituyen la indispensable ambición creativa por la pretenciosidad y el facilismo kitsch, escritos a matacaballo y diseñados para alimentar la creciente demanda de pienso de una porción mayoritaria del público lector, que ve en la literatura una suerte de prestigiosa amenidad, cuando no un vehículo para la obtención de estatus.
No debe pasarse por alto, a mi juicio,