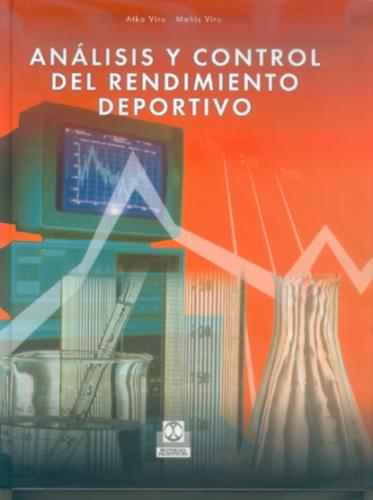Tabla 7.8. Adaptada con permiso de A. Urhausen, A. B. Coen y W. Kindermann, 2000. «Individual assessment of the aerobic-anaerobic transition by measurements of blood lactate». En: Exercise and sport science, ed. W. E. Garrett y D. T. Kirkendall (Filadelfia: Lippincott, Williams and Wilkens), 267-275.
Figura 7.13, 8.5. Reproducida con permiso de G. Neumann, 1992, Cycling. En: Endurance in sport, editado por R. J. Shephard y P.–O. Åstrand (Oxford, R. U.: Blackwell Sciences Publication), 582-596.
Figura 7.16. Reproducida con permiso de European Journal of Applies Physiology, Steroid and pituitary hormone responses to rowing exercising: realtive significance of exercise intensity and duration and performance, V. Snegovskaya y A. Viru, vol. 67, págs. 59-65, 1993 © Springer-Verlag Gmbh & CO.KG.
Figura 7.17, 9.11. Reproducidas con permiso de Lehmann et al., 1989, Sur Bedeutung von Katecholamin – und Adrenorezeptorvehalten für Leistungsdiagnostik and Trainingsbegleitung (Münster, Alemania: Philippka-Sportverlag), 15, 19.
Figura 8.2. Reproducida con permiso de A. Viru et al., 1992, «3-Methylhistidine excretion in training for improved power and strength», Sports Medicine Training and Rehabilitation 3: 183-193.
Figura 8.7. Reproducida con permiso de V. Oopik y A. Viru, 1992, «Changes of protein metabolism in skeletal muscle in response to endurance training», Sports Medicine, Training and Rehabilitation 3 (1): 55-64.
Figura 8.8. Reproducida con permiso de R. H. T. Edwards, 1983, Biochemical bases of fatigue in exercise performance: catastrophy theory of muscular fatigue. En: Biochemistry of Exercise (Champaign, IL: Human Kinetics), 6.
Figura 9.6. Reproducida con permiso de V. Snegovskaya y A. Viru, 1993, «Elevation of cortisol and growth hormone levels in the course of further improvement of performance capacity in trained rowers», International Journal of Sports Medicine 14: 202-206. Georg Thieme Verlag.
Figura 9.9. Adaptada con permiso de B. B. Pershin et al., 1988, «Reserve potential of immunity», Sports Training Medicine and Rehabilitation 1 (1): 55.
Parte
Objetivo del control bioquímico del entrenamiento
El objetivo de este libro es tratar sobre las cuestiones relacionadas con el control del entrenamiento de los deportistas mediante la utilización de estudios metabólicos y hormonales. En la primera parte del capítulo 1, el lector hallará un breve resumen histórico de los estudios metabólicos realizados con seres humanos que practican el ejercicio físico y participan en actividades deportivas. El capítulo 1 trata también del desarrollo de los distintos métodos de investigación y la obtención de los conocimientos específicos que permiten a los investigadores utilizar los resultados de los análisis de sangre y de orina para dar las oportunas recomendaciones sobre cómo mejorar el diseño y las cargas de los entrenamientos.
Si se quiere abordar una rama concreta del trabajo de investigación, primero hay que saber lo que se conoce en esa área determinada, los principios que dirigen el proceso y cuáles son las características especiales del diseño de esos estudios. Para ello, es necesario describir las características del control bioquímico del entrenamiento. La segunda parte del capítulo 1 trata de todas estas cuestiones.
El proceso de control es eficaz si cuenta con profundas bases científicas. En consecuencia, los investigadores que trabajan con el control bioquímico del entrenamiento tienen que estar familiarizados con los resultados y los conceptos relacionados con la adaptación metabólica de la actividad muscular. Todas estas cuestiones también deben ser comprensibles para quienes vayan a aplicar los resultados del control bioquímico en el diseño y dirección del proceso del entrenamiento. Para ello, el capítulo 2 ofrece una breve explicación de la adaptación metabólica en el entrenamiento.
Capítulo
Introducción: necesidad y oportunidad
En 1992, Urhausen y Kindermann publicaron el artículo Control Bioquímico del Entrenamiento, en el que los autores explicaban cómo algunos parámetros metabólicos y hormonales, analizados en deportistas durante su entrenamiento habitual, podían ser de utilidad para obtener información sobre los cambios que ocurrían en el organismo. El documento no contenía la definición del término «control bioquímico del entrenamiento», no obstante, la esencia de este concepto quedaba implícita en la exposición de los resultados. Urhausen y Kindermann (1992a) escribían: «El estímulo del entrenamiento sólo puede ser efectivo si la intensidad y la duración de la carga durante dicho entrenamiento corresponden a la capacidad de carga real del individuo. En este estrecho margen comprendido entre el entrenamiento por debajo de un umbral eficaz y el sobreentrenamiento, la medicina deportiva cuenta con diferentes parámetros sanguíneos a su disposición...» En consecuencia, el control bioquímico puede ser considerado como un medio complejo pero eficaz para conseguir una correcta dirección del entrenamiento deportivo mediante la utilización de la información obtenida en los análisis bioquímicos.
Urhausen y Kindermann (1992a) utilizaron parámetros sanguíneos (sustratos, enzimas, hormonas y parámetros inmunológicos), los cuales indudablemente constituyen las herramientas esenciales para el control bioquímico del entrenamiento. No obstante, el control bioquímico también puede incluir análisis de orina, sudor y tejido muscular (mediante biopsias).
Datos históricos
En el siglo XIX aparecieron estudios que tenían en cuenta los procesos metabólicos en el ser humano durante la actividad muscular. En 1886, Peterkofer y Voit indicaron que durante la actividad muscular las proteínas, a diferencia de los hidratos de carbono y las grasas, no desempeñaban una función principal como sustrato para la producción de energía en los músculos en contracción. Fick y Wislicenus, en un estudio realizado en 1866, hallaron que durante la ascensión a una montaña (1.956 m) con una dieta sin proteínas, la excreción urinaria de nitrógeno era sólo de 6 g, es decir, una degradación de 37,6 g de proteínas que, en términos de energía, supone sólo 635 kJ (unas cuantas veces menos que el gasto energético real). Parece ser que éste fue el primer estudio bioquímico (o al menos de entre los primeros) realizado con seres humanos mientras practicaban un ejercicio muscular. La principal conclusión de estos estudios se confirmó mediante los cálculos basados en los cambios del coeficiente respiratorio (Zunts, 1901; Krogh y Lindhard, 1920). No obstante, la degradación de las proteínas inducida por el ejercicio ya había sido ratificada en distintos artículos. Estaba claro que el ejercicio provocaba un incremento de la excreción urinaria de nitrógeno o un aumento de la cantidad de urea en orina y sangre (Rakestraw, 1921; Levine el al., 1924; Cathcart, 1925), y estos datos permitieron establecer definitivamente la degradación de las proteínas inducida por el ejercicio. Posteriormente, este hecho se utilizó para formular la teoría de que el ejercicio agudo induce el catabolismo, que a su vez es sustituido por el anabolismo durante la recuperación posterior.
Cuando se incluyó la maratón en los programas de competiciones atléticas (en los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896 por primera vez), la posibilidad de la hipoglucemia se convirtió en un interesante tema de investigación; de hecho, la hipoglucemia consecutiva a las carreras de maratón fue tratada en diversos artículos (Barach, 1910; Levine et al., 1924; Gordon et al., 1925).
Las investigaciones sobre energética muscular realizadas por Meyerhof