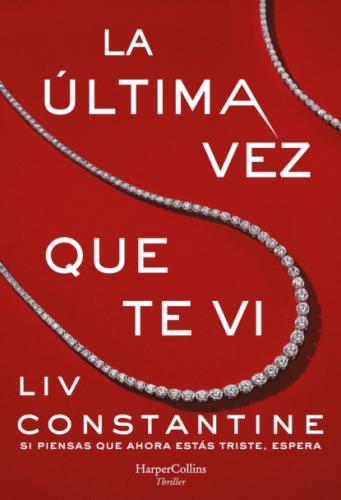La casa de piedra se hallaba en un promontorio con vistas a un prado verde que descendía hacia grandes establos con un potrero. Estaban en terreno ecuestre, hogar del mundialmente famoso torneo de Maryland Hunt Cup. Blaire nunca olvidaría la primera vez que asistió a la carrera con Kate y sus padres un soleado día de abril. La multitud, emocionada, se había reunido en torno a los coches y a pequeñas carpas y charlaban bebiendo mimosas mientras esperaban a que empezara la carrera. Blaire, que era inexperta, había tomado clases de equitación en la Escuela Mayfield, pero Kate prácticamente había nacido en la silla de montar. Blaire había aprendido en sus clases que las carreras de obstáculos se parecían mucho a una carrera de vallas. Observó fascinada cómo los caballos y los jinetes superaban vallas de madera de casi metro y medio de altura. Lily estaba muy contenta aquel día mientras disponía el festín que había llevado en una cesta de mimbre sobre un bonito mantel de flores que había colocado en una mesa plegable. Siempre lo hacía todo con elegancia. Ahora había muerto y Blaire era una más en la multitud de dolientes que inundaban el hogar de Kate y Simon.
Estaba muy nerviosa por volver a ver a su vieja amiga, pero al acercarse a ella se acordó de muchas cosas. Kate incluso la llevó aparte para charlar en privado y pudieron compartir un momento para llorar juntas la pérdida de Lily. Mirando a su alrededor, pensó que la casa era tan señorial como aquella en la que se había criado Kate. Aún era difícil relacionar la imagen de la chica despreocupada de veintitrés años a la que había conocido en su juventud con la señora de aquella casa tan imponente. Había oído que Simon, arquitecto, la había diseñado y construido para darle un aire de época. Simon era una de las personas que no se alegraría de que hubiera vuelto. Aunque a ella le daba igual su opinión. Estaba preparada para volver a reencontrarse con las otras amigas a las que no había visto en años y sacárselo de la cabeza.
La biblioteca frente a la que había pasado cuando se dirigía hacia esa habitación le había dado ganas de pararse y mirar. Tenía dos pisos de alto, con una pared entera de ventanales. Las paredes de madera oscura y el techo resplandecían con la luz del sol y una escalera de madera ascendía en espiral hasta la galería, también llena de libros. La alfombra persa y los muebles de cuero aumentaban la atmósfera antigua de la habitación; un espacio donde un lector podría retroceder en el tiempo. Había sentido la necesidad de subir por esas escaleras y deslizar la mano por la barandilla de madera, perderse entre los libros.
Pero en su lugar había continuado hasta el enorme salón, donde los camareros estaban sirviendo canapés y vino blanco en bandejas. El lugar era inmenso y estaba lleno de luz, lo que le daba un aspecto alegre, si no acogedor. Se fijó en el techo alto, con una compleja moldura de corona, y en los cuadros originales en las paredes. Eran la misma clase de obras que había visto en casa de los padres de Kate, con la pátina de suavidad que conferían los años y la riqueza. El suelo de listones anchos estaba cubierto por una enorme alfombra oriental en tonos azul y bermellón. Advirtió el borde deshilachado en una esquina y algunas partes con un aspecto algo raído. Claro —sonrió para sus adentros—, debía de llevar años y años en la familia.
Miró hacia el otro extremo del salón y vio a un hombre desgarbado de pie junto a la barra; se fijó de inmediato en la pajarita que llevaba en el cuello. «¿Quién se pone pajarita para un funeral?», pensó. Nunca se había acostumbrado a la obsesión de Maryland con esa prenda. De acuerdo, tal vez en el instituto, pero, cuando uno era adulto, solo para eventos formales. Sabía que sus antiguos amigos no estarían de acuerdo, pero, en su opinión, solo le sentaban bien a Pee-wee Herman y a Bozo el payaso. Sin embargo, al fijarse en su cara, todo cobró sentido. Gordon Barton. Iba un curso o dos por delante de ellas en el colegio, siempre detrás de Kate como si fuera un perrito faldero cuando eran jóvenes. Había sido un crío bastante raro y siniestro, siempre mirándola durante largo rato en las conversaciones, haciendo que se preguntara qué se le estaría pasando por la cabeza.
Gordon la miró y se acercó.
—Hola, Gordon.
—Blaire. Blaire Norris. —Sus ojos entornados no transmitían ningún cariño.
—Ahora soy Barrington —le informó.
—Ah, es verdad —respondió él con las cejas enarcadas—. Estás casada. Debo decir que te has vuelto bastante conocida.
La verdad era que le daba igual, pero el hecho de que reconociera su éxito literario la complació. Siempre había sido un estirado, siempre con actitud de superioridad.
—Una pena lo de Lily —agregó negando con la cabeza—. Es terrible.
—Es horroroso —convino ella, de nuevo con lágrimas en los ojos—. Sigo sin creérmelo.
—Claro. Todos estamos muy sorprendidos, por supuesto. Un asesinato. Aquí. Impensable.
La sala estaba llena de gente que hacía cola para dar el pésame a Kate y a su padre, que estaban de pie junto a la repisa de la chimenea, ambos con apariencia de estar en trance. Harrison estaba pálido, miraba al frente sin fijarse en nada.
—Por favor, discúlpame —le dijo a Gordon—. Aún no he tenido ocasión de hablar con el padre de Kate. —Se dirigió hacia la chimenea. Kate se vio envuelta entre la multitud antes de que pudiera alcanzarlos, pero Harrison abrió mucho los ojos al verla aproximarse.
—Blaire —dijo con cariño.
Se acercó y él la abrazó con fuerza. Se vio transportada en el tiempo al respirar el aroma de su aftershave y sintió una tristeza desgarradora al pensar en todos los años que se habían perdido. Cuando se enderezó, Harrison sacó un pañuelo del bolsillo, se secó la cara y se aclaró la garganta varias veces antes de poder hablar.
—Mi preciosa Lily. ¿Quién podría hacer algo así? —Se le quebró la voz y torció el gesto, como si sintiera un dolor físico.
—Lo siento mucho, Harrison. No puedo expresar con palabras…
Se le nubló de nuevo la vista, le soltó la mano y retorció el pañuelo hasta convertirlo en una pelota. Antes de que Blaire pudiera decir nada más, se les acercó Georgina Hathaway.
El corazón le dio un vuelco. Nunca le habían caído bien ni la madre ni la hija. Había oído en alguna parte que Georgina se había quedado viuda, que Bishop Hathaway había muerto hacía algunos años por complicaciones de la enfermedad de Parkinson. La noticia la sorprendió. Bishop fue siempre un hombre muy enérgico, atlético y en buena forma, con cuerpo de corredor. Había sido el alma de la fiesta y el último en marcharse. Debió de ser para él una tortura ver cómo su cuerpo se marchitaba. A veces se preguntaba qué vería en Georgina, que era más egocéntrica que Narciso.
Cuando la mujer le puso una mano a Harrison en el hombro, este levantó la mirada y ella le entregó un vaso con un líquido ambarino que Blaire dio por hecho que sería bourbon, su favorito.
—Harrison, querido, esto te calmará los nervios.
Harrison agarró el vaso sin decir nada y dio un gran trago.
Hacía más de quince años que Blaire no veía a Georgina Hathaway, pero estaba prácticamente igual, sin una sola arruga en su aterciopelada piel, sin duda debido a los servicios de un experimentado cirujano plástico. Seguía llevando el pelo por encima de los hombros y estaba elegante con un traje negro de seda. Las únicas joyas que lucía aquel día eran un sencillo collar de perlas y el exquisito anillo de bodas, de esmeraldas y diamantes, que siempre llevaba encima.
Georgina le dedicó una sonrisa contenida.
—Blaire,